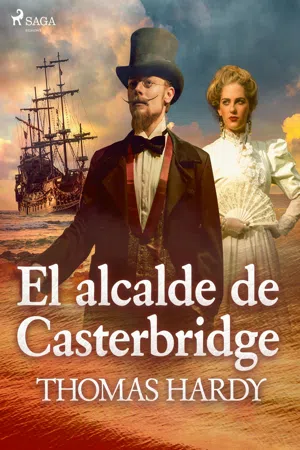I
Un atardecer de finales de verano, antes de que el siglo XIX completara su primer tercio, un hombre y una mujer jóvenes, ésta con un niño en brazos, se aproximaban caminando al pueblo de Weydon Priors, al norte de Wessex. Iban vestidos con sencillez, aunque la espesa capa de polvo acumulada en el calzado y la ropa tras un viaje evidentemente largo pudiera dar la impresión de que iban mal vestidos.
El hombre era gallardo, de tez morena y aspecto serio, y el perfil de su cara tenía tan poca inclinación que parecía casi recto. Llevaba una chaqueta corta de pana, más nueva que el resto de su indumentaria, que consistía en un chaleco de fustán con botones de cuerno blancos, pantalones hasta la rodilla del mismo paño, polainas marrones y un sombrero de paja recubierto de brillante lienzo negro. A la espalda, sujeto con una correa, llevaba un capacho, por uno de cuyos extremos sobresalía el puño de una cuchilla de cortar heno y en cuya abertura se veía también un berbiquí. Sus andares, firmes y acompasados, eran los de un campesino hábil, muy distintos de los arrastrados y desgarbados del peón común; con todo, en la manera de levantar y plantar cada pie había una indiferencia tozuda y cínica, muy peculiar, que se manifestaba además en los pliegues del pantalón, que pasaban con regularidad de una pernera a otra conforme avanzaba.
Sin embargo, lo más curioso de los dos caminantes, que habría llamado la atención de cualquier observador casual, era el completo silencio que observaban. Caminaban tan juntos que, desde lejos, se habría deducido que conversaban de esa manera tranquila, natural y confidencial de quienes tienen mucho que decirse; pero, desde más cerca, se podía distinguir que el hombre iba leyendo, o haciendo como que leía, un pliego de cordel que mantenía precariamente ante sus ojos con la mano que sujetaba la correa del capacho. Sólo él habría podido decir con seguridad si hacía esto para eludir una conversación que le atraía poco; su silencio era sistemático, de manera que la mujer se sentía sola en su compañía. Bueno, prácticamente sola, pues llevaba una criatura en los brazos. A veces el codo del hombre le rozaba el hombro, pues ella trataba de mantenerse lo más cerca posible de él sin llegar a tocarlo: no parecía tener la menor intención de cogerlo por el brazo, ni él de ofrecerlo, y lejos de mostrar sorpresa por el descortés silencio de su marido, parecía aceptarlo como algo natural. Si en el pequeño grupo se oía alguna palabra, era el ocasional susurro de la mujer a la criatura, una niña muy pequeña con vestidito corto y botitas azules de punto, y los balbuceos de ésta en respuesta.
El principal —casi único— atractivo de la cara de la joven mujer era su movilidad. Cuando miraba de reojo a la niña se volvía bonita, y hasta hermosa, debido particularmente a que, con el movimiento, sus rasgos captaban de forma sesgada los rayos del sol intensamente coloreado, que tornaba iridiscentes sus párpados y nariz y prendía fuego a sus labios. Caminando cansinamente a la sombra de un seto, embebida en sus pensamientos, tenía la expresión dura y semiapática de una mujer convencida de que cualquier cosa es posible por parte del tiempo y el azar, salvo quizá la justicia. Lo primero era obra de la naturaleza; lo segundo, probablemente, de la civilización.
No cabía duda de que el hombre y la mujer eran matrimonio y padres de la criatura que llevaban. Ningún otro parentesco habría explicado la atmósfera de rutinaria familiaridad que, como una nube, acompañaba al trío durante el camino.
La mujer mantenía los ojos fijos al frente, aunque sin demostrar interés; el escenario podía haber sido cualquier lugar de cualquier condado de Inglaterra en aquella época del año: una carretera ni recta ni tortuosa, ni llana ni montañosa, bordeada de setos, árboles y otras plantas que habían alcanzado esa fase verdinegra por la que pasan fatalmente las hojas en su mudanza al pardusco, al amarillo y al rojo. El borde herboso del talud y las ramas de los setos más próximos estaban recubiertos del polvo levantado por vehículos apresurados, el mismo polvo que había en la carretera amortiguando sus pisadas como una alfombra; lo cual, unido a la mencionada ausencia de conversación, permitía que se oyera cualquier sonido extraño.
Durante un buen rato no se oyó ninguno, salvo la vieja y manida canción del crepúsculo de algún pajarillo que sin duda se venía oyendo a la misma hora, y con los mismos trinos, corcheas y breves, desde tiempo inmemorial. Pero, conforme se acercaban al pueblo, fueron llegando a sus oídos gritos y ruidos distantes desde una elevación aún oculta por el follaje. Cuando se divisaron las primeras casas de Weydon Priors, el grupo familiar se cruzó con un labriego, que llevaba al hombro una azada de la que pendía la bolsa de la comida. El lector levantó en seguida los ojos.
— ¿Hay trabajo por aquí? —preguntó con flema señalando con un movimiento del pliego a la aldea que se extendía ante él. Y, creyendo que el labriego no lo comprendía, añadió—: ¿Hay trabajo para un aparvador de heno?
El labriego había empezado a menear la cabeza.
— ¡Pero hombre! A quién se le ocurre venir a Weydon Priors buscando semejante trabajo en esta época del año...
—Entonces, ¿hay alguna casa en alquiler, alguna cabaña recién construida o algo por el estilo? —preguntó el otro.
El pesimista mantuvo su negativa:
El aparvador —pues esto era a todas luces— asintió con cierta altivez. Mirando hacia el pueblo, prosiguió:
El aparvador y su familia prosiguieron su camino, y pronto entraron en el real de la feria, lleno de tenderetes y establos, donde por la mañana habían sido exhibidos y vendidos cientos de caballos y ovejas, si bien ahora los habían retirado en su mayor parte. A estas horas, tal y como le había comentado el hombre, se notaba ya muy poca actividad; lo más importante era la venta en subasta de unos cuantos animales de segunda categoría que no se habían podido vender antes, despreciados por los mejores comerciantes, los cuales, hecho su negocio, se habían marchado pronto. Sin embargo, la multitud era más densa ahora que durante las horas de la mañana; el contingente de visitantes festivos —gente que había venido a pasar el día, algún que otro soldado con permiso, tenderos del pueblo y otros por el estilo que habían acudido tarde, personas todas ellas que parecían pasárselo bien entre mundinovis, puestos de juguetes, figuras de cera, monstruos ocurrentes, curanderos desinteresados que se desplazaban de un lugar a otro por bien del público, prestidigitadores, vendedores de baratijas y echadores de cartas— había llegado hacía poco.
Como a ninguno de nuestros dos caminantes les apetecían particularmente todas estas cosas, buscaron una carpa de refrescos entre las muchas que salpicaban el altozano. Dos tiendas, que estaban más cerca de ellos en el resplandor ocre del sol poniente, les parecieron igualmente tentadoras. Una estaba hecha de lienzo nuevo de tono lechoso, y sobre ella ondeaban unas banderas rojas; en su letrero se podía leer: «Buena cerveza y sidra caseras». La otra era menos nueva; en la parte trasera sobresalía el tubo pequeño de un fogón de hierro, y en la delantera se podía leer el siguiente rótulo: «Aquí se despacha buena furmity». El hombre sopesó mentalmente ambas inscripciones y se inclinó por la primera de las carpas.
—No, no. Mejor la otra —dijo la mujer—. A Elizabeth-Jane y a mí nos gusta mucho la furmity; y también te gustará a ti. Sienta muy bien después de una jornada larga y penosa.
—Yo nunca la he probado —dijo el hombre. Sin embargo, aceptó la propuesta de su mujer, y los tres entraron al punto en la tienda de la furmity.
El interior estaba animado por una numerosa concurrencia, acomodada alrededor de largas y estrechas mesas que se extendían longitudinalmente a ambos lados de la carpa. Al fondo había un fogón alimentado con fuego de carbón vegetal, sobre el que pendía una gran vasija de barro de tres patas, cuyo pulido y reluciente reborde mostraba que estaba hecho de bronce. La regentaba una cincuentona con cara de bruja y con un delantal blanco que, ya que infundía un aire de respetabilidad a todo lo que cubría, le rodeaba casi toda la cintura. Estaba removiendo lentamente el contenido del puchero. Por toda la tienda se oía el sordo roce de su cucharón con el que evitaba que se quemara la mezcla de trigo, harina, leche, uvas pasas, pasas de Corinto, y quién sabe qué más. Todo ello en un añejo recipiente para agua sucia. A su lado, sobre una tabla con mantel blanco apoyada sobre caballetes, se hallaban varias vasijas con los distintos ingredientes.
Los jóvenes esposos pidieron cada uno un tazón de las humeantes poleadas y se sentaron para saborearlas tranquilamente. La idea había sido buena, pues, como había dicho la mujer, la furmity era una sustancia muy nutritiva y el alimento más adecuado que se podía encontrar en toda la comarca; aunque, para los no acostumbrados a ella, los granos de trigo inflados como pepitas de limón que flotaban sobre la superficie podían ejercer un efecto disuasorio.
Pero dentro de aquella tienda se guardaba una sorpresa, que el instinto etílico de nuestro hombre no tardó en adivinar. Tras un tímido ataque a su tazón, observó la evolución de la anciana con el rabillo del ojo, y descubrió su juego. Le guiñó el ojo y, en respuesta a su asentimiento, le alargó el tazón. Ella sacó una botella de debajo de la mesa, llenó a hurtadillas una medida y la escanció en la furmity del hombre. El licor escanciado era ron. Actuando con el mismo sigilo, el hombre le dejó unas monedas a modo de pago.
La pócima tonificada le pareció al hombre mucho más sabrosa que en su estado natural. Su mujer había observado la operación no sin cierta inquietud, pero él la convenció de que regase también su tazón, y, tras vencer sus aprensiones, ella acabó aceptando una pequeña ración.
El hombre apuró su tazón y pidió otro, tras hacer señas para que se le añadiera una mayor cantidad de ron. El efecto no tardó en hacerse notar, y su mujer percibió con tristeza cómo su intento por esquivar la tienda de las bebidas alcohólicas la había conducido a otra de contrabandistas.
La pequeña empezó a llorar con denuedo, y la mujer dijo con insistencia a su marido:
Pero él hizo como si oyera llover. Había empezado a hablar en voz alta a la concurrencia. Cuando encendieron las velas, los ojos negros de la niña, tras mirarlas cansina y reflexivamente, se entornaron poco a poco; luego se abrieron y volvieron a cerrar, vencidos por el sueño.
Tras el primer tazón, el hombre experimentó una sensación de bienestar. Tras el segundo, se puso alegre. Tras el tercero, discutidor. Tras el cuarto, las cualidades manifestadas por el aspecto de su rostro, la manera tenaz de cerrar con fuerza la boca y el brillo intenso de sus ojos negros no dejaron ninguna duda acerca de su conducta: se sentía dominante, incluso brillantemente capaz de discutir con brillantez.
La conversación tomó un giro filosófico, como ocurre frecuentemente en tales ocasiones. El tema era la ruina de los hombres buenos por culpa de sus mujeres, y, en particular, cómo jóvenes prometedores habían visto frustradas sus metas y esperanzas, y extinguidas sus energías a causa de un temprano e imprudente casamiento.
—Este ha sido precisamente mi caso —dijo el aparvador de heno con una cavilosa amargura rayana en el resentimiento—. Yo me casé a los dieciocho años, tonto de mí; y he aquí el resultado —concluyó señalándose a sí mismo y a su familia con ademán destinado a resaltar lo precario de su situación.
Su joven esposa, que parecía acostumbrada a ese tipo de manifestaciones, hacía como si no las oyera y se ponía a arrullar a la niña cada vez que se despertaba; como ésta era ya bastante crecida, la colocaba sobre el banco, junto a ella, cada vez que quería descansar de su peso. El hombre continuó:
Entretanto, al subastador de caballos viejos se le oía gritar:
El joven y beodo marido ponderó unos segundos esta alabanza inesperada de su mujer, medio dudando de la prudencia de su actitud con la dueña de tales cualidades. Pero rápidamente volvió a su postura inicial y dijo con un exabrupto:
Ella se volvió a su marido y le susurró: