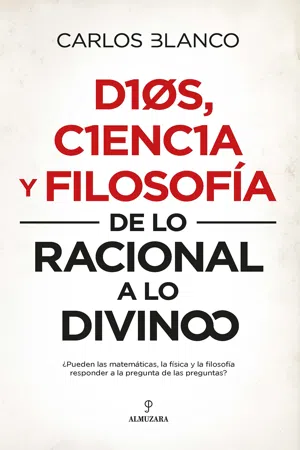![]()
El concepto de Dios como pregunta
El postulado: Dios es una pregunta, no una respuesta; es la proyección a lo desconocido
Quiero proponer una nueva idea de Dios. Quiero pintar un lienzo filosófico en el que Dios no sea una respuesta, sino una pregunta; no un ser realizado en el aquí y en el ahora del universo, sino el término de un proceso de búsqueda y de interrogación que proyecta la mente humana hacia un límite potencialmente infinito. No un Dios que responda a todos los interrogantes científicos, filosóficos y morales del ser humano, sino un Dios cuya evocación sirva para avivar perennemente nuestra posibilidad de formular preguntas, tesoro de la mente humana. Dios será entonces una pregunta incesante, o más bien la posibilidad de formular incesantemente preguntas, brisa que renueve continuamente nuestro espíritu. Dios se perfilará así como el límite asintótico al que puede tender el pensamiento humano en su esfuerzo ciclópeo por crear conceptos que nos ayuden a comprender el mundo y a entendernos a nosotros mismos.
Presento esta interpretación como un postulado o afirmación establecida axiomáticamente como verdadera, cuya plausibilidad emergerá con nitidez a la luz de los resultados filosóficos a los que nos conduce. La concepción de Dios como pregunta funcionará así como un principio rector en nuestros razonamientos, o más bien como un faro que ilumine nuestra reflexión. Desde esta perspectiva, la idea de Dios no aludiría a un ser existente en paralelo al universo físico. Tampoco representaría una proyección de los deseos más hondos del ser humano. Dios sería la mente del futuro, y por tanto la pregunta presente sobre cómo podría ser una mente mucho más elevada, profunda y luminosa que la nuestra. Una mente más sabia, más poderosa, más compasiva, más capaz de comprender la totalidad de los fundamentos y de las conexiones entre los fenómenos del mundo. Una mente que tendiera hacia la perfección, límite infinito y quizás inalcanzable, pero siempre presente como horizonte de posibilidades. Ciertamente, si la mente humana quedase estancada en un estado concreto de la imaginación y de la razón, nuestro postulado se refutaría de inmediato, por lo que la lógica del edificio conceptual que de él depende dejaría de sostenerse.
Una mente suprema identificaría el principio de los principios. Todo lo unificaría en un fundamento desde el que reducir la infinita complejidad a una bella y poderosa simplicidad. El universo y la mente resplandecerían como un todo integrado, exento de presupuestos inútiles, de entropía cognitiva, de desorden conceptual. La conciencia humana exhibe una capacidad subyugante para unificar lo diverso, para discernir principios que vinculen lo múltiple en el crisol de una unidad más profunda. Selecciona y reconstruye características del mundo e infiere principios generales con los que paulatinamente elabora modelos más completos del mismo mundo, hasta casi agotarlo y reducirlo a un mapa de escala 1:1. Esta posibilidad se revela como el límite asintótico que sellaría la conquista de la verdad plena, ideal por antonomasia del intelecto. Por tanto, esa mente utópica no haría sino prolongar al infinito la inercia misma de nuestra conciencia, su desarrollo hacia mayores cotas de unificación conceptual y de visión totalizante. Lo que ahora contemplamos como un mosaico de fragmentos, como una realidad atomizada y divergente, brillaría ante los ojos de ese espíritu superior como una unidad más pura y ordenada. Si ya nuestra mente se caracteriza por una habilidad extraordinaria para unificar lo distinto y detectar patrones de regularidad en el seno de la naturaleza, si en el concepto logramos integrar lo diverso en virtud de un principio común, es legítimo postular una tendencia hacia un mayor grado de unificación intelectual. En su estela, la imaginación conseguiría concentrarse, potencialmente, en un foco más fundamental y universal. Esa unidad-totalidad sería Dios, el concepto supremo, la posibilidad de las posibilidades, la forma de las formas.
Ha llegado el momento de alumbrar un nuevo enfoque, de concebir a Dios no como un ser en competencia con el mundo y con el hombre, sino como la expresión de un horizonte de posibilidades. Lo que hoy imaginemos sobre ese escenario futuro palidece inevitablemente ante lo que podría concebir una mente más evolucionada que la nuestra. Nuevas y mejores posibilidades, más universales y profundas. Dios es la asíntota a la curva, el límite de una función que nunca toca el eje; es el entonces infinito al que podría tender indefinidamente una mente mucho más lúcida que la nuestra, capaz de percibir unidad más allá de la multiplicidad.
La fe en Dios ha languidecido, y para muchos no tiene sentido hablar de un hipotético ser supremo, todopoderoso creador del universo y rector último de sus destinos. Se trataría de un concepto superado filosófica y científicamente. Muerto Dios, o más bien asesinado por el desarrollo científico y el consecuente triunfo de la visión materialista del mundo, solo quedaría la brillantez del hombre abierto al futuro. De hecho, pienso que los teólogos, así como los filósofos comprometidos con la defensa de la teología, deberían admitir de una vez por todas que muchos de nuestros contemporáneos no están hambrientos y sedientos de Dios, ni buscan, como la cierva, la fuente de las aguas. Honestamente, no veo la ubicuidad del a priori religioso sobre el que tantos han teorizado. La idea de Dios proviene de fuentes diversas, como la educación, el miedo o la especulación individual, pero no nacemos determinados a buscar a Dios. Dios no es una idea innata, y su búsqueda no es una necesidad intrínseca de nuestro espíritu. Lo que las religiones monoteístas llaman revelación no es otra cosa que el descubrimiento gradual de verdades profundas sobre la existencia humana. Se trata, por tanto, de un proceso de abajo arriba, no de arriba abajo; no es un don gratuito descendido de lo alto, sino el justo premio al ascenso progresivo de nuestra mente a cumbres cada vez más puras y elevadas. Además, esas verdades quizás no sean permanentes, pues pecaríamos de suma irresponsabilidad filosófica si nos empeñáramos en consagrar certezas contingentes como proposiciones inmutables, algo que solo me parece válido hacer con unas pocas verdades lógicas y matemáticas.
Lo importante, en cualquier caso, es aprender a admirar la excelencia ética y la hondura humana de algunas enseñanzas del cristianismo y de otras grandes religiones; saber extraer su significado más profundo, el núcleo de inteligibilidad latente, pero sin concebirlas como una lluvia sobrenatural derramada por la gracia divina. Son verdades naturales, o más bien culturales, es decir, añadiduras a lo dado por nuestra inserción en un mundo físico en constante evolución. Centellean como conquistas tan sólidas del espíritu humano que a efectos prácticos se nos muestran como adquisiciones casi sobrenaturales; no como concesiones de una naturaleza tantas veces próvida y generosa con el hombre (aunque otras cruel y despiadada), sino como fruto del trabajo, del esfuerzo, de la difusa mezcla de necesidad e iniciativa que define el itinerario de nuestra especie. Así, lo auténticamente sobrenatural es la cultura. Lo que el hombre añade a la naturaleza, lo que no viene determinado por nuestra herencia genética. Lo que irrumpe como un nuevo amanecer sobre el horizonte de la vida, el resplandor de la gran aurora de la creación humana: la invención del hombre por sí mismo. Casi todo lo que las religiones atribuyen a lo sobrenatural reside realmente en la cultura; no en un espacio inabordable y ajeno al mundo, sino en las anárquicas pulsaciones de ese universo fulgurante y creativo que es la cultura.
El debate sobre la existencia o inexistencia de un ser supremo, trascendente al mundo y dotado de infinito poder e irrestricta sabiduría, nos ha hecho perder de vista que la divinidad, más que una realidad efectiva, más que un ser situado en paralelo a los entes del mundo, puede concebirse como una pregunta abierta, o más bien como la frontera entre nuestro conocimiento y nuestra ignorancia. De este modo, Dios sería el horizonte de lo desconocido, cuya vastedad solo puede avivar la fuerza de la pregunta en el espíritu humano. Este modelo adopta una postura agnóstica con respecto al Dios tradicional del teísmo filosófico, el Dios de san Agustín, santo Tomás de Aquino o Leibniz, pero postula un Dios-posibilidad que se amplía con el desarrollo de la mente humana, de su razón y de su imaginación.
Este Dios no es totalmente-otro al mundo, sino totalmente-posible al mundo. De hecho, la idea de un totalmente-otro al mundo me resulta incomprensible. ¿Cómo sería? Si es totalmente-otro al mundo, si no guarda ninguna relación con el mundo, entonces jamás podré comprenderlo, ni él podrá comunicarse conmigo. Tendré que rendirme ante él. Claudicaré como ser humano. Dejaré de ser hombre, porque ser hombre significa ejercer la libertad y usar la razón para entender el mundo.
Al concebir una forma distinta de la divinidad, rendimos homenaje al misterio de nuestra mente. De todas las maravillas que hay en el mundo, ninguna es comparable a ella, fuente de prodigios aún por descubrir. También de horrores y tragedias, sin duda, pero es precisamente en la posibilidad de una superación del estado actual de nuestra mente, ensombrecido por el egoísmo, la ignorancia y el particularismo, donde estriba una esperanza tan firme como luminosa.
Muchos exaltan lo innombrable, pero lo que hay que hacer es comprenderlo. Vibra algo profundo y estético en la idea de Dios, y un impulso demasiado poderoso me impide renunciar por completo a una noción tan desafiante. Lo que deseo plantear aquí es una concepción de lo divino compatible con la racionalidad científica. Una idea de Dios válida para nuestro tiempo. El Dios al que puede aspirar la mente humana. El Dios que merece la mente humana.
Hay algo hermoso y enaltecedor en la posibilidad de que siempre se alce un resquicio de ser más allá del presente, de las constricciones actuales del espacio y del tiempo; un misterio incondicionado, un altar desconocido, un cielo nuevo, una ulterioridad sobre lo dado. Es la divina oscuridad de lo que no comprendemos, que nos hace amar la luz ante la paradoja de su ausencia. Hay demasiada belleza en la idea de Dios como para despacharla a la ligera. Este concepto condensa algunos de los ideales más elevados y cristalinos de la mente humana. Infinidad de firmamentos, almas y aspiraciones vierten sus aguas en una sola noción, tan intrigante como abrumadora. «Así olvidaron los hombres que todas las deidades habitan en su corazón», escribió el gran místico y poeta británico William Blake. Hambre y sed infinitas de perfección, permanencia y creatividad subyacen a la idea de Dios; de un más que todo lo relativice, y todo lo ponga a la espera de una trascendencia futura. Por ello, ni quiero ni puedo renunciar por completo a todo lo que evoca la idea de Dios. Prefiero reinterpretarla, resignificarla a la luz de la ciencia y de las posibilidades creadoras de la mente humana. Este estímulo inextinguible nos ofrece una posibilidad de elevación constante de la mente, teórica y práctica. Nos plantea un horizonte potencialmente infinito de mejora intelectual y ética, un estímulo inacabable digno de nuestros anhelos y de nuestras posibilidades. Sería también el Dios del arte como expresión libre de nuestra mente; el Dios dulcificado por la belleza, el Dios que solo refleja belleza, pero una belleza pura y perfecta, ideal al que tendería la imaginación humana en su búsqueda perenne de una verdad que solo puede concebirse como límite asintótico de nuestros esfuerzos intelectuales.
La posibilidad infinita de la pregunta: Homo interrogans y el límite asintótico de la mente humana
Se han propuesto múltiples definiciones del ser humano: animal racional, animal que posee lenguaje articulado, fabricante de herramientas, animal simbólico… En mi opinión, nada caracteriza mejor la esencia de lo humano que su condición de Homo interrogans, es decir, de criatura capaz de plantearse incesantemente preguntas y de sentirse insatisfecha con las respuestas ya alcanzadas. Es la nota que mejor nos define con respecto a otros animales. Es el brío de la pregunta como motor de nuestro progreso intelectual y material. De hecho, pienso que una pregunta es a menudo más bella e importante que una respuesta. La respuesta parece cerrar un tema; la pregunta lo abre y nos abre a nuevas preguntas y a nuevas respuestas. ¿Por qué este impulso indómito a preguntar; por qué el porqué? ¿Qué propiedad de la evolución de nuestro cerebro y de nuestra conciencia nos predispone a mostrar esta insatisfacción constante con lo ya alcanzado, premonitoria de lo infinito? ¿Qué planta el germen de una curiosidad inagotable, lago siempre desabastecido, agua que rebasa sin cesar los delgados límites de la copa del espíritu humano?
Visto así, lo que las grandes tradiciones religiosas han denominado Dios no es otra cosa que el estado actual de nuestra capacidad interrogativa. Dios es entonces una pregunta, la pregunta que podemos formular en el estado presente de la evolución de nuestra mente y de nuestros conocimientos. Como hay razones más que suficientes para sospechar que nunca coronaríamos una respuesta final a todas nuestras preguntas, sino que siempre podríamos sobreponernos a cada respuesta con el empuje de una nueva pregunta, diluidos en una cadena de reminiscencias infinitas, parece claro que Dios existirá siempre como posibilidad de interrogarse por el fundamento de todo lo que nos rodea.
Dios no existe, si por existencia nos referimos a una posición en el orden de lo real que sea independiente de la subjetividad humana. Dios no es una realidad objetiva, susceptible de representarse al margen de la mente humana. Dios existe como posibilidad de preguntarse, de cuestionarse y de cuestionar el universo, de saltar por encima del límite jalonado en la evolución de nuestro pensamiento para así contemplar nuevos escenarios y ensanchar el espacio de lo imaginable. Dios existe como pregunta, y por tanto como proyección humana volcada al futuro, a las posibilidades venideras, a lo que podría ser si nuestra mente hubiera conquistado un estadio más elevado en el desarrollo de su entendimiento del mundo y de sí misma. Pues si Dios es la pregunta, Dios no hace sino evocar el futuro. Dios es entonces el reflejo del estado de nuestra pregunta. Cuando no contábamos con una explicación científica de la naturaleza, concebíamos a Dios como un ser natural más, aunque más poderoso. Con el progreso de la ciencia, semejante suposición se convirtió paulatinamente en un postulado innecesario, suplantado por la comprensión de las causas naturales que subyacen a los fenómenos físicos. Tan pronto como hayamos logrado desentrañar los secretos de la mente humana y de nuestra autoconciencia, Dios no podrá ser imaginado como un espíritu supremo, pues lo habremos desplazado a una instancia distinta, hoy por hoy desconocida. Pero como siempre quedarán misterios por resolver, como siempre será posible expandir el radio de nuestra búsqueda y percibir la grandeza de lo ignoto, siempre quedarán preguntas por resolver. Dios será siempre la pregunta no resuelta, el resto pendiente, la posibilidad de ampliar el espacio de nuestra reflexión: el límite infinito al que puede tender una mente racional.
Cuando investigamos científicamente el universo, todo se nos presenta como un orden carente de fines, que solo obedece a una concatenación de causas eficientes. La materia satisface leyes matemáticas impersonales que gobiernan su evolución en el espacio y en el tiempo. No existe evidencia alguna de una finalidad intrínseca a este mosaico inabarcable de procesos y estructuras. Surgen elementos pesados, galaxias, sistemas planetarios, vida unicelular, vida pluricelular…, pero nadie sabe a ciencia cierta si todo ello se hallaba determinado desde el instante primigenio de nuestro universo, si la gran trama del cosmos tenía que seguir una trayectoria rectilínea, progresiva, ascendente desde lo simple hasta lo complejo. Más que progresar en una dirección inequívoca, como si una meta la guiara conscientemente hacia el cumplimiento de su destino, la materia no hace sino diversificarse y adoptar nuevas configuraciones, siempre para acatar unas leyes iniciales inexorables. Si existe necesidad en el universo, esta es de tipo eficiente, no teleológico. Que surjan nuevas especies sobre la faz de la tierra y que otras se extingan no responde a ninguna finalidad, sino a una necesidad intrínseca al proceso, a una cadena de causas eficientes que, en escrupuloso cumplimiento de las leyes de la naturaleza, han generado esa clase de seres. Subsisten bacterias que llevan casi tres mil millones de años perfectamente adaptadas a su medio, sin que hayan tenido que evolucionar hacia formas más complejas. Incluso se han observado regresiones a formas evolutivas menos complejas. Es el medio el que determina qué estructuras biológicas perduran y cuáles pasan a formar parte del ceremonioso museo de la historia natural. Hay demasiado azar en la evolución como para percibir una línea unidireccional, nítida e inevitable.
La evolución carece de fines. Los hilos de este proceso ateleológico no urden ningún sentido. Evolucionar no implica ascender ineluctablemente hacia mayores cotas de complejidad. No hay progreso, sino movimiento y búsqueda imperiosa de nuevos equilibrios. La necesidad de adaptación al medio, sea a través de estructuras más simples o más complejas, es la ley básica ...