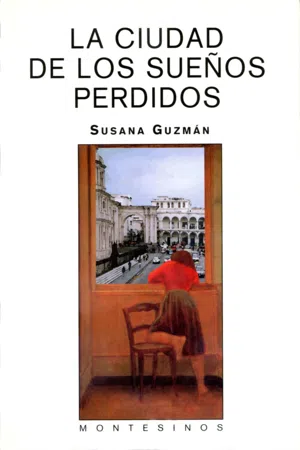![]()
—¡Ah¡ Pero no creas todo lo que te dicen. Querrán sa carte pla ta —le contestó—. ¿No te vas a bañar hoy?
—Ya veré yo —la miró de reojo, con fastidio—. Para eso me tienen, para que les mande plata; para eso soy su hija.
—Bueno… Allá tú. No te enojes —se acercó y le acarició la 121
cabeza—. Eres una buena hija, siempre piensas en ellos. No co mo las señoritas de esta casa —se tocó la sien haciendo el sig no de los locos—. Unas egoístas con suerte. Eso son, no se po nen nunca en el lugar de sus padres. Sin embargo, vas a ver que a Olivia le van a dar permiso para recibir aquí a ese mu -
chacho. Parece serio, pero algo hay escondido. Me tinca que ya se han acostado. Él estudia ingeniería química en San Agus tín. Limeño, no pudo ingresar a la Universidad de Inge -
nie ría en Lima. Vaya pues. Dicen que sus padres tienen una buena tienda de antigüedades en Miraflores. Se guramente les rinde buen dinero, para mandar al hijo a estudiar como un señorito. Debe ser inteligente, porque la ingeniería es difícil.
Aunque no creo que les gane en inteligencia a los chicos de acá. Éstos sí son inteligentes, pero para la picardía, para enga -
tu sar a su padre, gastarle su plata y ociosear. Siguen el ejemplo de la madre. No creo que ese joven tenga lo suficiente pa -
ra contentar los caprichos de Olivia. Le va a pasar lo mismo que a ese pretendiente a quien el futuro suegro le pregunta
“¿cuánto gana usted para aspirar a la mano de mi hija?” y éste le contesta “tres mil soles mensuales”, y aquél replica que eso no le alcanza ni para el papel higiénico, y el novio da media vuelta y al retirarse dice, para sacarse el clavo, “lamento que su hija sea tan cagona”.
Hilda se rió. Le había cambiado el humor. Moviendo la ca -
beza comentó:
—Pero tres mil soles es un montón de plata. Yo no gano ni doscientos soles.
—Sí, es cierto, pero aquí tenemos casa, comida, luz, agua, ja boncillo —le contestó doña Matilde—. Puedes ahorrar to -
do, libre de polvo y paja.
—Eso sí, pero cuando me pongo a pensar me asusto —rezongó, bajando la voz—. Se imagina usted cuánto tiempo nece -
si tamos para juntar esa cantidad.
122
—Y tú, para qué necesitas tanta plata si tienes tu vida ase-gurada. No seas ambiciosa. Las ambiciosas se vuelven peca-doras y después les gusta la vida fácil.
Hilda se quedó pensativa. Sintió su pecho turbado por la verdad y se vio en la habitación de sus encuentros furtivos me neándose con don Ignacio. Vio luego al mozo de ojos achi nados del hotel estallando en risa. Vio la plata secreta que iba directamente al valle, para alivio de sus padres.
—Con la devaluación todo ha subido mucho —dijo, finalmente, anegada por una momentánea razón de paz.
—Este presidente Belaúnde ha salido un cangrejo. Me di -
cen que el dólar ha pasado de seis a veintidós. Pero a nosotras no nos afecta mucho, pues apenas ma nejamos nuestros soles.
Y no dudo que nos subirán los sueldos en proporción.
—No sé, doña Matilde. Mi papá dice que vamos te niendo sueldos cada vez más chiquitos.
—Lo que pasa es que don Ignacio todavía no ha recibido nada de los nuevos precios. Cuando reciba la plata nueva va -
mos a ver.
—Que Dios la oiga.
Hilda deprisa se recogió el pelo en una cola de caballo. Salió casi corriendo del cuarto y agarró la escoba para barrer la vereda de la calle a esa hora, como cada día, para que no la vieran de doméstica. En la calle vacía se puso a pensar en doña Ma -
tilde que, a pesar de mantener distancia y categoría, como ella decía, a la hora de los loros sólo podía comunicarse con los sirvientes. Somos iguales. Allí en la cocina se le notaba su au -
toridad y rango, pero el resto de la casa los ponía a todos en el mismo nivel. ¿Por qué se habría quedado de sirvienta? Co -
noce muchas cosas, sabe tratar a la gente, puede atender una cena con invitados y lee por las noches. Más incluso que doña Mercedes, que le presta los libros de la biblioteca con la advertencia de que los forre y se lave las manos para leerlos. Se 123
sumerge en sus novelas de amor... ¿No estaría enamorada de don Ig nacio? ¿No se habría quedado en esta casa para estar siempre cerca de su callado amor? Don Ignacio es muy guapo de verdad. Tiene un aire tan distinguido y señorial. Parece que no se acuesta con su mujer, tan rara, tan fina, tan indiferente. Empezaron a aparecer las otras empleadas en la calle y ella se apuró con el recogedor y se metió en un santiamén. Las visitas de la noche anterior habían dejado un gran desbara-juste de vasos, gaseosas a medio consumir, ceniceros repletos y colillas por todo el salón. ¡Ay, Dios! Siempre será lo mismo: trabajo y más trabajo, se repitió.
Serían como las once cuando don Ignacio regresó precipitado de la calle. Sacó un manojo de llaves que tenía guardado en su escritorio y extrajo una pistola del último cajón de un estante poco frecuentado.
—Señora —llamó, y apareció luego su esposa.
—¡Estás loco! —dijo ella al ver el arma, que parecía ser más grande allí sobre la mesa—. ¿La vas a llevar?
—¡Por supuesto! La necesito para poner en vereda a esos peones. Hay rebelión en la granja —le contestó él—. Que me preparen ropa para tres días. Iré con el abogado para que re -
quiera apoyo policial, el chofer y dos ayudantes que me cui-den las espaldas. La huelga no es un juego. De paso llevaré a Hilda, a fin de que vea a sus padres.
Como si el diablo se hubiera metido en la casa se agencia-ron víveres, mudas de ropa, repuestos para la maquinaria da -
ñada por los huelguistas y dinero para aligerar la tarea de la po licía, o quebrarles la mano a los dirigentes sindicales. La pistola, que ya cumplía a cabalidad su función alternativa de sig no de amedrentamiento, parecía relucir más sobre el escritorio.
124
—Tiene miedo, por eso necesita ir armado —murmuró Ma -
tilde—. Todo se soportaría: pobreza, humillación y hambre, si es que hubiera una salida. Esa gente no tiene ni mañana ni futuro. Además, lo odian porque saben que siempre se come las mejores flores de sus jardines.
—¿Flores de sus jardines? —preguntó intrigada Hil da.
—Tú ya me entiendes. Ten mucho cuidado con don Ig -
nacio.
Entre alegre por el viaje y temerosa por lo que la vieja acababa de decir, Hilda se quedó vacilante sin saber qué hacer.
Ella era una flor más, en efecto, y la miseria de la que hablaba estaba latente en esos rostros del valle, en la ropa raída, las hambres insatisfechas, las deudas que siempre tenían con el patrón. Era cierto, entonces, lo que decía su papá de la explo-tación inhumana allí en la hacienda. Gota a gota cayeron las palabras como verdades fatales de la vida en el valle. Era la tercera vez en cuatro años que iba a ver a sus padres. Las dos veces anteriores se había gastado en ellos y sus hermanos, con alegría, todo lo ahorrado en poco más de un año. Pero esta vez las circunstancias eran tan complicadas que se le sobreco-gió el corazón de temor. Pero si el señor decía que fueran, tenían que ir.
Olivia veía pasar los días como una absurda secuencia de horas vacías. Por primera vez la fanfarria de su vida estaba si -
lenciosa, como en una agonía lenta e injusta. Roberto, después de la trifulca callejera, no llamaba, y ella, abstraída en el pensamiento de la llamada que vendría, llegaba a sentir fiebre en las sienes. Pensaba que le estaba quitando el cuerpo. An -
daba pendiente del teléfono todo el santo día y apenas éste tim braba ella contestaba ilusionada, con una sonrisa de alivio y de esperanza. Pero no era él. En casa empezaron a llamarla, 125
sin ninguna lástima, la telefonista. Por momentos la invadían unos ímpetus de indignación y de soterrada venganza. ¿Qué venganza? ¿Cómo? Se decía que debía volver a vivir sola, sin querer a nadie y sin depender emocionalmente de nadie. Pero los propósitos caían a tierra no bien volvía a sonar el teléfono por una llamada que, otra vez, no era para ella. Optó por mon tarle guardia a Roberto a la salida de la universidad. En una de ésas, a él no le quedó otra cosa que acercarse y hablar sinceramente con ella. La trató bien, incluso con cortesía, lo cual descorazonó a Olivia de inmediato. Nunca la había tra-tado con tanta afectación y cuidado. El golpe con guante de seda, pensó Olivia, y no se equivocó. Él se esmeró en hacerle ver que sus relaciones no tenían ningún futuro. Y mientras sus palabras se abrían paso entre la incredulidad y la resistencia al entendimiento, ella sentía que el mundo se oscurecía a su alrededor, que el aire envejecía de súbito y se hacía traba-josamente respirable, y que los árboles del claustro universita-rio se hacían más grandes y sombríos. Ro berto debió haber percibido el cambio en el semblante de ella, peligrosamente aproximado al desmoronamiento moral, y comprometido, se sintió obligado a hacer algo para mitigar el momento. En ton -
ces la llevó al par que detrás de la facultad y conversaron largo, entre los árboles, a plena luz del día.
—Yo, Olivia, soy un poco malo, tú lo sabes. No soy una bue na persona. Soy egoísta, intransigente y frío, co mo dice mi madre, porque he vivido pegado a mi padre y he aprendido de su escuela —dijo, exagerando un poco su situación pa -
ra hacer meritoria su frase siguiente—: Tú te mereces alguien mejor que yo.
Ella levantó el rostro, mostrándolo anegado de lágrimas que corrían como en pulso propio. Lo miró como en un largo la -
mento, con súplica, con infinita tristeza y, sin embargo, con una imprevista majestad marcada por el tormento. Apoyó la 126
cabeza vencida contra el pecho de él y le respondió:
—No me importa lo que me hagas. Prefiero morir de pena a tu lado, pero junto a ti. Tengo que estar a tu la do.
Roberto consideró la situación largo rato. No era tan frío pa ra no levantar la mano hacia la nuca de ella y atraerla más hacia sí, para consolarla. Olivia ahora lloraba hipando, como una niña desvalida, mientras se abrazaba a él en un gesto que iba perdiendo la gravedad del momento inicial. Roberto no era tan duro como para levantar la otra mano hacia la espalda de ella, y no abrazarla con cuidado, con alguna energía.
Pensando un poco sus palabras dijo:
—Si lo prefieres así, que así sea. Pero después no me digas que no te lo advertí.
Se besaron mientras ella lloraba de felicidad. Sabía que des -
de ese momento nada sería igual, porque ya había perdido la batalla.
En la fiesta de carnaval del club Olivia veía con rabia a su her mano bailando con Sonia, veía a todos bailando con sus respectivas parejas, mientras ella planchaba sin que nadie la sacara a bailar. Cobarde —pensaba de Roberto—, que se lo car gue el diablo, que se regrese a Lima y que no me joda ya nunca más. ¡Ay! no me sirve de nada aferrarme a él; es inútil.
Acompañarme acá, ¿para qué?, para bailar con otras y humi-llarme. Él no es socio del club, entonces me ha usado para entrar.
Las parejas bailaban locas a su alrededor. Ella, sin Roberto, con una sonrisa amplia, fingidamente dichosa, aparentaba la felicidad que no tenía. El orgullo y la furia interior la mantenían con la voz tonante de siempre, más alta que la de los demás juerguistas. Tenía ga nas de llorar, sin embargo. Sus ojos verdes relucían mientras lloraba por dentro. No se explicaba 127
cómo ha bía cometido el error de venir con él, para estar allí sentada, rodeada de viejas condescendientes y artificialmente afables, entre las que se encontraba la antipática hermana de su padre. Ya la veía llamando mañana para chismorrear. ¿Para qué tendremos parientes? Un fastidio. Viejas metiches. Es verdad que más valen mis dientes que mis parientes. ¿De dón -
de habrían sacado eso de los dientes?
—¿Pero quién ha traído a esa chica? —le preguntó la tía, haciéndose la grave, mientras apuntaba con un gesto de nariz hacia Sonia, cuya inocente dicha del mo mento dejaba al des-cubierto la simpleza de su atuendo—. ¿Te das cuenta de que los vigilantes no controlan bien el ingreso?
Olivia se puso colorada, pues ella misma había hecho entrar a Roberto.
—¿No ves que es amiga de Gustavo? —le contestó, apenas traicionando su disgusto.
—¡Qué feo que hayas caído en el juego de venir con ella a esta fiesta! ¿Saben tus padres de estas compañías? Así bajamos de categoría todas nosotras.
—Sí, claro. Pero ¿qué quieres que haga? —exclamó sarcás-tica—. Se te ha olvidado que Gustavo es mi her ma no y puede hacer entrar a quien le dé la gana por la puerta principal.
—¡Qué grosera, niña! Siempre me pareció mal que tu madre no las acercara más a nosotras. Les hubiéramos enseñado más educación. Las cosas hubieran sido distintas. ¡Qué barbaridad! Has perdido las formas —la reprendió, mientras con su cara larga se reintegraba al grupo de las que Olivia llamaba viejas arpías.
Las trompetas de la orquesta se elevaron al tope y la multitud pegó de saltos. Olivia, echando chispas, ob servaba esa ma -
rea ondulante y jubilosa. Vio a su hermana Diana entregada al baile en trencito, en la cadena de muchachas y muchachos tomados de la cintura, con una inocencia casi primitiva y li -
128
bre de angustias. Fijó luego la vista en su hermano y en Sonia, que bailaban aislados, siguiendo su propio ritmo lento, abra-zados: guapos de verdad. La pareja perfecta, pensó. Se sentía intimidada por la belleza que Sonia irradiaba sin mesura, im -
pulsada por la pasión del baile y la arrobada mirada de Gus -
tavo. ¡Ay, Dios mío, es bonita! Una flor delicada en el pan -
tano. Todo está de radionovela, se dijo buscando una ironía salvadora. Yo sufro, mientras los otros gozan. Seguro So nia lleva todo prestado: vestido, zapatos, aretes. Y ese peinado horrible, a la ca...