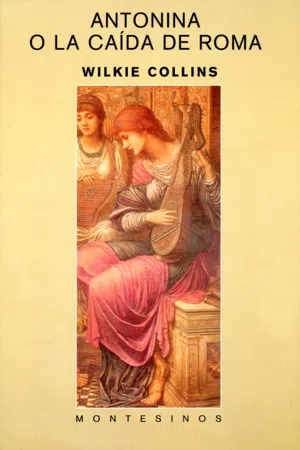![]()
10
ANTONINA
O LA CAÍDA DE ROMA
CAPÍTULO I
GOISVINTHA
Las montañas de la cordillera de los Alpes que bordean la frontera nordeste de Italia ya estaban, en el otoño del año 408, surcadas en numerosas direcciones por las huellas que dejaban a su paso las fuerzas invasoras de las naciones septentrionales a cuyo conjunto se suele designar con el nombre de godos. En algunos sitios, esas huellas consistían en árboles caídos a un lado del ca mino, y en ocasiones, cuando casi las borraban los destrozos provocados por las tormentas, asumían la apariencia de pantanos de solados e irregulares. En otros lugares eran menos palpables. Aquí, el sendero circunstancial estaba completamente cubierto por las inundaciones de un torrente desbordado; allá, era posible adivinarlo en los ocasionales trechos de terreno mu llido, o distinguirlo parcialmente merced a los fragmentos de armaduras abandonadas, los esqueletos de caballos y hombres y los restos de toscos puentes que sirvieran en alguna ocasión para pasar un río o salvar un precipicio.
Entre las rocas de los picos más altos de la cordillera montañosa que se alzaba junto a las llanuras italianas y que eran el último obstáculo que se interponía a los afanes de un viajero o a la expedición de un invasor, había, a principios del siglo V, un pequeño lago. Ese sitio solitario siempre melancólico, rodeado de precipicios por tres de sus la -
dos, con estrechas orillas despobladas tanto de vegetación como de seres humanos y aguas oscuras y estancadas raras veces iluminadas por un sol radiante, presentaba, en la tarde del día en que comienza nuestra historia, un aspecto de desolación que resultaba lúgubre a los ojos y opresivo para el corazón.
Era cerca del mediodía, pero el sol no brillaba en el cielo. Unas nubes plomizas, pesadas por su forma y su color, ocultaban toda la be -
lleza del firmamento y proyectaban una espesa oscuridad sobre la tie-13
rra. Las cumbres de las montañas estaban envueltas en vapores densos y estancados; de los árboles inclinados hacia el suelo caían ocasionalmente hojas muertas y ramas podridas para hundirse en el terreno cenagoso o despeñarse en el sombrío precipicio; y una llovizna perti-naz caía lenta y tenaz en toda la zona yerma que circundaba el lago.
Un observador situado de frente al lago solitario, en el sendero que otrora recorrieran ejércitos y que otros ejércitos estaban destinados a recorrer, al principio no habría oído otro sonido que el goteo irregular de la lluvia al caer de roca en roca; no habría visto más que las aguas inmóviles a sus pies y los oscuros riscos que proyectaban sobre ellas su sombra desde lo alto. No obstante, cuando bajo el efecto de la misteriosa soledad del lugar sus ojos se hubieran tornado más penetrantes y sus oídos más aguzados, habría visto una caverna en los precipicios que rodeaban el lago, y en las pausas entre las gruesas gotas de lluvia habría escuchado el sonido casi imperceptible de una voz humana.
La entrada de la caverna estaba parcialmente oculta por una gran piedra, encima de la cual se apilaban montones de ramas podridas que parecían cumplir el propósito de proteger a los posibles habitantes de la gruta del frío que reinaba afuera en la atmósfera. Situado en el límite este del lago, el extraño refugio permitía vigilar no sólo el escarpado sendero que quedaba inmediatamente debajo, sino también una vasta extensión de terreno llano a corta distancia hacia el oeste, que separaba el lugar de una segunda cordillera de montañas menos empinadas. En los días en que la atmósfera aclaraba, desde ese punto se podía ver, allá a lo lejos, muy abajo, los olivares que cubrían la base de la montaña, y aún más allá, dilatadas hasta el distante horizonte, las llanuras de la Italia abandonada de la suerte, cuyo sino de de rrota y vergüenza se aproximaba veloz hacia su tenebroso y temible cumplimiento.
Adentro, la caverna era baja y de forma irregular. De sus paredes ás -
peras rezumaba la humedad, que empapaba el suelo cubierto de musgo podrido. Los lagartos y otros animales ruidosos habían poblado sus incómodos rincones sin que nadie se los disputara hasta el mo -
mento que acabamos de describir, cuando sus míseros derechos co -
men zaran a ser usurpados por primera vez por intrusos humanos.
Cerca de la entrada de la cueva estaba agachada una mujer. Hacia adentro, donde el suelo era más seco, había un niño dormido. Entre 14
ambos, unas ramas secas y unas hojas mustias estaban dispuestas como para encender fuego; ese escaso combustible se veía ligeramente ennegrecido en varios puntos, pero, mojado como estaba por la lluvia, todos los intentos de encenderlo de manera permanente habían resultado evidentemente infructuosos.
La mujer tenía la cabeza inclinada, y su rostro, oculto entre las manos, descansaba sobre sus rodillas. De cuando en cuando musitaba algo para sí con voz ronca y quejumbrosa. Se había quitado una parte de sus escasos vestidos para cubrir al niño. Los que aún llevaba puestos eran una mezcla de pieles de animales y de un tosco tejido de algodón. Ese mísero atavío exhibía numerosas manchas de sangre, y los rizos en desorden del largo cabello rubio de su dueña mostraban la misma mácula ominosa y repulsiva.
El niño parecía tener unos escasos cuatro años y en su rostro enjuto y pálido se observaban todas las características de su origen godo.
Sus rasgos parecían haber sido hermosos, tanto en su expresión como en su forma; pero una profunda herida a lo largo de una de sus mejillas lo había deformado para siempre. Temblaba y se estremecía en su sueño, y de cuando en cuando extendía mecánicamente los bracitos hacia las ramas muertas y frías desparramadas frente a él. De pronto, un pedazo roca se desprendió en un lugar distante de la caverna y cayó al suelo con gran estrépito. Al ruido, el niño se despertó con un grito, se incorporó, hizo un esfuerzo por avanzar hacia la mujer y retrocedió trastabillando hasta la pared de la cueva. Una segunda herida en la pierna había tenido el mismo efecto destructivo sobre su vigor que la primera sobre su belleza. Era un lisiado.
En el mismo instante en que el niño despertara, la mujer se levantó. Fue, lo alzó del suelo y, tras tomar unas hierbas que llevaba en el seno, las aplicó a su mejilla herida. Al hacerlo, se le desordenó el traje: la sangre coagulada, que evidentemente había manado de una herida en su cuello, encartonaba su porción superior. Todos sus intentos para auxiliar al niños fueron vanos; el pequeño se quejaba y sollozaba las-timeramente, y musitaba a intervalos incoherentes exclamaciones de impaciencia por lo frío del lugar y el dolor que le causaban sus heridas recientes. Muda, sin derramar una lágrima, la infeliz mujer lo miraba a la cara con aire ausente. No era difícil colegir, a partir de esa mirada fija y extraviada, la naturaleza de los lazos que unían a la desdichada con el niño que sufría. La expresión de tensa y terrible deses-15
peración que brillaba en sus ojos sombríos y fijos; la lívida palidez que robaba el color a sus labios apretados; los espasmos que sacudían su cuerpo firme e imperioso expresaban sin palabras, con la divina elocuencia de la emoción humana, que entre los dos miembros de la solitaria pareja existía la más íntima de las relaciones terrenales: el vínculo que une a una madre con su hijo.
Durante algún tiempo la mujer se mantuvo en la misma postura. Al cabo, como presa de súbita suspicacia, se incorporó y, sosteniendo al niño con un brazo, separó con el otro las ramas que cegaban la entrada de su refugio para otear con precaución el panorama que la niebla dejaba entrever hacia poniente. Después de una corta inspección re -
tro cedió como tranquilizada por la absoluta soledad del lugar y, volviéndose hacia el lago, contempló las aguas negras a sus pies.
—¡La noche ha sucedido a la noche —musitó sombría—, y no ha traído alivio a mi cuerpo ni esperanza a mi corazón! He recorrido milla tras milla, siempre con el peligro a la espalda y la soledad ante mí. La sombra de la muerte se espesa sobre el niño, el fardo de la angustia se me hace demasiado pesado. Mis amigos han sido asesinados, mis pro -
tec tores están distantes, mis bienes se han perdido. El Dios de los sa -
cer dotes cristianos nos ha abandonado en el peligro y nos ha desampa -
rado en nuestro dolor. A mí me toca poner fin a los sufrimientos de ambos. ¡Este lugar que ha sido nuestro último refugio será también nuestra sepultura!
Tras una última mirada al cielo frío y deprimente, avanzó hasta el mismo borde de la escarpada orilla del lago. Ya había alzado al niño en brazos y había arqueado el cuerpo para no fallar el salto fatal, cuando llegó a sus oídos un sonido —tenue, distante, fugitivo— procedente de levante. Al instante sus ojos brillaron, un suspiro hinchó su pecho, sus mejillas se cubrieron de rubor. Con los últimos restos de sus menguadas fuerzas trepó al elevado peñasco que quedaba a sus espaldas y aguardó, con dolorosa expectación, la repetición del mágico sonido.
Unos momentos después volvió a oírlo, porque el niño, atontado de terror por la conducta que había acompañado la decisión de su madre de lanzarse con él al lago, se mantenía en silencio, de modo que podía prestar atención sin estorbos. A oídos no entrenados, el so -
nido que tanto la alentaba les habría resultado casi inaudible. Hasta al viajero experimentado habría pensado que no era más que el eco de 16
una piedra que rodaba entre las rocas lejos hacia levante. Pero para ella el sonido era de la mayor importancia, porque era la bienvenida señal de que se aproximaban la salvación y la dicha.
A medida que pasaba el tiempo se hacía cada vez más cercano, repetido en todas direcciones por los ecos traviesos, y revelaba ya claramente que su origen, como había adivinado la mujer desde el principio, era la trompeta goda. Pronto cesó la música distante y fue sustituida por otro sonido bajo y retumbante, como de un terremoto lejano o de los preliminares de una tormenta. Poco después se convirtió en un ruido áspero y confuso, como el del paso de un viento fuerte por entre las ramas de un bosque. En ese momento la mujer perdió todo control de sí misma; su paciencia y precaución previas la abandonaron y, sin cuidarse del peligro, colocó al niño sobre el peñasco en el cual había permanecido de pie y, aunque con todo el cuerpo sacudido por temblores, logró trepar tan alto por el risco que alcanzó una grieta cercana a la cima de las rocas, desde la que se divisaba un panorama ininterrumpido de las vastas extensiones escarpadas que limitaban por el este con la siguiente cadena de precipicios y quebra-das.
Uno tras otro transcurrieron lentos los largos minutos, y aunque se seguía oyendo un gran ruido, nada se veía aún. Al cabo, el aire neblinoso y pesado resonó de nuevo con el sonido agudo de la trompeta; y unos instantes después, la vanguardia de un ejército godo emergió del bosque distante.
Al poco rato, las grandes masas humanas que formaban el grueso del ejército comenzaron a salir de entre los árboles y cubrieron como una masa oscura el terreno que separaba el bosque de las rocas que bordeaban el lago. Las primeras filas hicieron un alto, como para comunicarse con el tropel de la retaguardia y con los rezagados que marchaban junto a los carros de la impedimenta, y que seguían saliendo, al parecer en huestes interminables, del refugio que les proporcionaban los árboles distantes. Las avanzadillas seguían marchando a toda velocidad, evidentemente con la intención de explorar el camino, de modo que llegaron al pie de la subida que conducía a los riscos a los que aún se aferraba la mujer y desde los cuales seguía con ansiosa atención su movimiento.
Colocada en situación de extremo peligro, su fuerza era lo único que la preservaba del peligro de resbalar de su alta y estrecha atalaya.
![]()
17
Hasta ese momento, la excitación moral causada por la expectación la había dotado de la resistencia física necesaria para mantenerse en su posición; pero en el preciso instante en que los líderes de la vanguardia llegaban a la caverna, sus energías, de las que había abusado, la abandonaron de repente; sus manos se soltaron, trastabilló, y se ha -
bría despeñado a una muerte segura si las pieles que le cubrían el pecho y la cintura no se hubieran enganchado en un saliente de una de las rocas irregulares que había a su alrededor. Por fortuna —porque no podía proferir ni un grito— las tropas hicieron alto en ese momento para que sus caballos recobraran el aliento. Dos de los sol -
da dos advirtieron su situación y adivinaron su nacionalidad. Tre pa ron a las rocas y, mientras uno se hacía cargo del niño, el otro logró rescatar a la madre y llevarla a salvo a tierra.
Los resoplidos de los caballos, el entrechocar de las armas, la confusión de voces altas y ásperas que rompían ahora el silencio usual del lago solitario, y que habrían sobresaltado y anonadado a personas más fuertes que se encontraran tan exhaustas como la mujer, parecieron, por el contrario, calmar sus emociones y reanimar sus fuerzas. Se apartó del apoyo que le prestaba su salvador y, después de tomar en brazos al niño, avanzó hacia un hombre de estatura gigantesca, cuya rica armadura anunciaba a las claras que ocupaba una posición de mando en el ejército.
—Soy Goisvintha —le dijo con voz firme y serena—, la hermana de Hermanrico. Escapé con mi hijo de la masacre de los rehenes de Aqui -
l ea. ¿Está mi hermano en el ejército que acompaña al rey?
Esa declaración produjo un marcado cambio en los presentes. Las miradas de indiferencia o curiosidad con que habían considerado al inicio a la fugitiva se transformaron en la más viva expresión de sorpresa y respeto. El caudillo a quien se dirigiera alzó el visor de su yel -
mo para descubrirse el rostro, respondió afirmativamente su pregunta y ordenó a dos soldados que la condujeran hacia la retaguardia has ta el campamento temporal del grueso del ejército. Cuando la mujer se volvía para partir, un anciano avanzó hacia ella, apoyado en su larga y maciza espada, y le dirigió las siguientes palabras:
—Soy Withimer; mi hija quedó como rehén de los romanos en Aquilea. ¿Está entre los muertos o logró escapar?
—Sus huesos se pudren bajo los muros de la ciudad —fue la respuesta—. Los romanos la echaron a los perros para que la devoraran.
![]()
18
El viejo guerrero no pronunció palabra ni dejó escapar una lágrima.
Se volvió en dirección a Italia, pero al mirar hacia las llanuras que quedaban a sus pies frunció el ceño y sus manos se cerraron mecánicamente en torno a la empuñadura de su enorme espada.
Los dos hombres que la guiaban hasta el campamento del ejército le hicieron a Goisvintha la misma melancólica pregunta que su anciano compañero. Recibieron la misma respuesta terrible, que fue recibida con idéntica severa compostura seguida por la misma ojeada ominosa en dirección a Italia que las del veterano Withimer.
Conduciendo el caballo que llevaba a la exhausta mujer con el mayor cuidado pero con maravillosa rapidez por los senderos que tan recientemente ascendieran, los hombres llegaron en breve al lugar donde el ejército había hecho alto, y le mostraron a Goisvintha, en toda la majestad de sus proporciones y del reposo, la vasta congregación marcial de los guerreros del Norte.
Sus armaduras no despedían destellos de luz, sobre sus cabezas no ondeaban estandartes, no se oía música en sus filas. A sus espaldas, el bosque lúgubre seguía vomitando grupos que se sumaban a la multitud bélica que ya ocupaba el campamento; alrededor, riscos desolados que, a través de la opacidad de la niebla, mostraban un aire majestuoso y salvaje; sobre sus cabezas, nubes oscuras que pendían inmóviles sobre las cimas yermas de las montañas y derramaban aguas de tormenta sobre los eriales de las llanuras; todo lo que había de solemne en el aspecto de los godos guardaba una espantosa armonía con la faz fría y desolada que había asumido la Naturaleza. Silencioso, amenazador, tenebroso, el ejército parecía la fiel encarnación del propósito tremendo de su jefe: el sometimiento de Roma.
Los guías de Goisvintha la condujeron velozmente a través de las primeras filas de guerreros y, tras hacer alto en un sitio que ascendía describiendo un ángulo recto con el camino principal que salía del bosque, le pidieron que desmontara, le señalaron el grupo que ocupaba el lugar, y le informaron:
—Un poco más allá está el rey Alarico, y con él se encuentra Her -
manrico, tu hermano.
Desde cualquier punto de vista que se considerara, el grupo de personas que de esa forma indicaban a Goisvintha habría llamado la atención del más indiferente. Cerca de una masa confusa de armas, desperdigadas por el suelo, descansaba reclinado un grupo de guerre-19
ros aparentemente absortos en la conversación que sostenían en voz queda, susurrante, tres hombres de avanzada edad sentados sobre unas rocas, cuyas cabezas sobresalían entre las de los demás, y cuyos cabellos largos y blancos, toscos vestidos de pieles de animales y formas enjutas y vacilantes contrastaban llamativamente con las figuras gigantescas, cubiertas por armaduras de hierro, de quienes los oían tumbados a sus pies. Encima de los ancianos, en el camino, se veía uno de los carros de Alarico: el futuro conquistador de Roma había escogido como asiento los bultos apilados contra sus toscas ruedas. La parte superior del vehículo parecía hervir con su carga humana.
Apiñados en todos sus rincones se veían mujeres y niños de las más diversas edades, así como una multitud de armas y animales domésticos. Ahora un niño —vivaz, intranquilo, curioso— atisbaba so bre un ariete. Poco después, una oveja hambrienta y de carnes enjutas olisqueaba el aire con sus narices inquisitivas y, al moverse con su aire de congoja, dejaba al descubierto la cabeza de una anciana enteca que había tomado de almohada su flanco lanudo. Acá, aparecía una joven-cita que batallaba medio sepultada por unos escudos. Allá, resollaba una mujer escuálida de las que seguían a la tropa, casi sofocada por un montón de pieles. Toda la escena, con el telón de fondo del gran bosque, impregnada en el vapor de una llovizna neblinosa, con sus fuertes contrastes en un momento y sus solemnes armonías al siguiente, era una vasta combinación de objetos que asombraba o pasmaba: una tenebrosa conjunción de l...