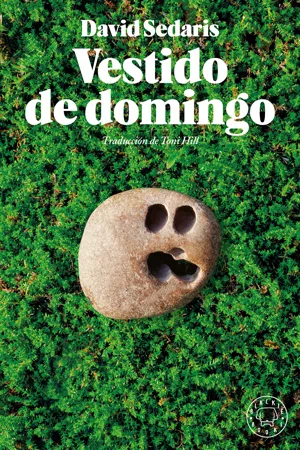![]()
La chica de al lado
—Bueno, se acabó el pequeño experimento —dijo mi madre—. Lo intentaste y no funcionó, así que, ¿qué me dices si nos dedicamos a la mudanza? —Iba vestida con el típico atuendo para ponerse manos a la obra: mangas arremangadas, falda turquesa pálido, un pañuelo de algodón en la cabeza y una de las blusas de estilo deportivo que mi padre le había comprado con la secreta esperanza de aficionarla al golf—. Empezaremos por la cocina —dijo—. Es siempre lo mejor, ¿no crees?
Me mudaba de nuevo. Esta vez por culpa de los vecinos.
—Oh, no —dijo mi madre—. No los culpes a ellos. Seamos honestos. —Le gustaba rastrear mis problemas hasta su origen, que, normalmente, era yo. Por ejemplo, cuando me intoxiqué con la comida no fue culpa del cocinero—. Fuiste tú el que quiso comida oriental. Fuiste tú el que pidió el lomein.
—Lo mein. Son dos palabras.
—¡Vaya! Ahora resulta que hablamos chino. Dime, Charlie Chan, ¿cuál es la palabra para describir seis horas de vómitos y diarrea?
Lo que quería echarme en cara es que había intentado ahorrarme dinero. El restaurante chino barato, el apartamento de setenta y cinco dólares mensuales. «Lo barato sale caro» era uno de sus refranes preferidos. Pero ¿cómo podías comprar cosas caras si no tenías dinero?
—¿Y de quién es la culpa de que no tengas dinero? No soy yo la que arrugó la nariz ante un trabajo a jornada completa. No soy yo la que se gasta todo su sueldo en tonterías.
—Ya lo sé.
—Pues vale —dijo ella, y después empezamos a envolver los objetos frágiles.
En mi versión de la historia, el problema empezó con la vecina de al lado, una estudiante de tercer curso que, según mi madre, fue una peste desde el principio.
—Une todas las piezas —me dijo la primera vez que llamé para contárselo—. Da un paso atrás. Piensa.
Pero ¿qué había que pensar? Era una cría de nueve años.
—Oh, son las peores... —dijo mi madre—. ¿Cómo se llama? ¿Brandi? Bueno, hortera, ¿no?
—Disculpa —dije—, pero ¿acaso no estoy hablando con alguien que llamó a su hija «Tiffany»?
—¡Tenía las manos atadas! —protestó—. Los malditos griegos me tenían contra la pared y tú lo sabes.
—Lo que tú digas.
—Y el padre de esta niña —prosiguió mi madre, y yo sabía lo que iba a preguntar antes de que lo dijera—, ¿a qué se dedica?
Le dije que no tenía padre, o al menos yo no lo conocía, y esperé a que se encendiera un cigarrillo.
—Veamos —dijo ella—. Una niña de nueve años que tiene nombre de bebida alcohólica. Una madre soltera que vive en un barrio al que ni la policía se atreve a ir. ¿Algo más? —Hablaba como si yo hubiera moldeado a esa gente con arcilla, como si fuera culpa mía que la niña tuviera nueve años y que su madre no hubiera conseguido tener una vida estable—. Supongo que la mujer no trabaja, ¿o sí?
—Es camarera.
—Oh, fantástico —dijo mi madre—. Sigue.
La mujer trabajaba por las noches y dejaba a la niña sola desde las cuatro de la tarde hasta las dos o las tres de la madrugada. Ambas eran rubias, con cejas y pestañas invisibles. La madre se las oscurecía, pero la niña parecía no tener. Su cara era como el tiempo en uno de esos lugares sin estaciones distinguibles. De vez en cuando sus ojeras adoptaban un tono púrpura. Podía aparecer con un labio hinchado o un arañazo en el cuello, pero sus rasgos no revelaban nada.
Una niña así inspiraba lástima. Sin padre, sin cejas, y con esa madre. Nuestros apartamentos tenían un tabique común, y todas las noches oía a la mujer cuando volvía a casa del trabajo. La mayoría de las veces iba acompañada, pero ya estuviera sola o con alguien siempre encontraba alguna excusa para sacar a su hija de la cama y regañarla por algo. Brandi había dejado una rosquilla sobre la tele o Brandi se había olvidado de vaciar la bañera. Son lecciones importantes, pero también lo es predicar con el ejemplo. Nunca entré en su apartamento, pero lo que veía desde la puerta era bastante cutre, no desordenado o caótico, sino desesperado, como la guarida de un depresivo.
Tal y como era su vida hogareña, no fue ninguna sorpresa que Brandi se me pegara. Una madre normal quizá se hubiera preguntado qué pasaba —su hija de nueve años pasando el rato con un hombre de veintiséis—, pero a esta no pareció importarle. Yo era simplemente una ayuda gratis: un canguro gratis, una máquina de tabaco gratis; de hecho, una tienda entera. A veces la oía a través de la pared: «Oye, ve a casa de tu amigo a pedirle un rollo de papel higiénico». «Ve a pedirle a tu amigo que te haga un bocadillo.» Si tenía previsto recibir visita y quería estar sola echaba a la niña: «¿Por qué no te vas a la casa de al lado a ver qué está haciendo tu amigo?».
Antes de que me instalara, la madre de Brandi había usado a la pareja de abajo, pero era obvio que la relación se había enfriado. Al lado de los carritos de la compra atados al porche había un cartel que habían comprado con la inscripción «PROHIBIDO PASAR» seguida de una frase escrita a mano: «¡¡¡Esto va por ti, Brandi!!!».
En el segundo piso también había una veranda, con una puerta que conducía al dormitorio de Brandi y otra al mío. Aunque técnicamente era un espacio compartido por los dos apartamentos, todo el lugar estaba abarrotado de trastos suyos, así que yo apenas lo usaba.
—A ver cuándo se te pasa esta fase de vivir como un pobre —dijo mi madre la primera vez que vio el edificio. Hablaba como si se hubiera educado en el esplendor, pero en realidad su hogar de la infancia había sido mucho peor. Los vestidos que llevaba, los delicados puentes que le sujetaban los dientes: todo era pura invención—. Vives en barrios bajos porque así puedes sentirte superior —decía ella, como preludio, siempre, a una pelea—. En el mundo, la cuestión es subir. Incluso mantenerse puede estar bien en algún momento, pero ¿qué gracia tiene bajar?
Como relativa recién llegada a la clase media, le preocupaba que sus hijos pudieran deslizarse hacia el mundo de los subsidios y las dentaduras en mal estado. Todavía no llevábamos el refinamiento en la sangre, o al menos así lo veía ella. Mi ropa de segunda mano la hacía subirse por las paredes, al igual que el colchón viejo que reposaba sin somier sobre el suelo de madera.
—No es irónico —decía—. No es exótico. Es asqueroso.
Los dormitorios estilo suite estaban bien para gente como mis padres, pero, como cualquier artista que se precie, yo prefería endurecerlo un poco. La pobreza confería a mis escarceos artísticos una necesaria capa de autenticidad, e imaginaba que una forma de satisfacer mi deuda era elevando amablemente las vidas de quienes me rodeaban, no en masa sino uno por uno, a la antigua. Era, creía, lo menos que podía hacer.
Le conté a mi madre que había dejado entrar a Brandi en mi apartamento, y exhaló un profundo suspiro en su extremo del teléfono.
—Y supongo que le habrás hecho una visita guiada, ¿no? El señor Presuntuoso. El señor Importante.
Nos peleamos. No la llamé en dos días. Luego sonó el teléfono:
—Hijo —dijo ella—, no tienes idea de dónde te estás metiendo.
Una niña abandonada llama a tu puerta y ¿qué se supone que debes hacer?, ¿echarla?
—Exactamente —dijo mi madre—. A patadas si hace falta.
Pero no pude. Lo que mi madre definía como jactancia, para mí era un recorrido de bienvenida estándar.
—Este es mi aparato de música —había explicado a Brandi—. Este es el calentador eléctrico que me regalaron por Navidad, y aquí hay un souvenir que me traje de Grecia el verano pasado.
Creía que le estaba mostrando objetos que cualquiera podía poseer y apreciar, pero ella lo único que oía era el posesivo. «Esta es mi banda de honor» significaba: «Me pertenece a mí. No es tuyo». De vez en cuando le hacía algún pequeño regalo, convencido de que lo atesoraría para siempre: una postal de la Acrópolis, sobres matasellados, un paquete de toallitas con la insignia de Olympic Airlines.
—¿Para mí? —decía ella—. ¿De verdad?
Lo único que poseía esa niña, el único objeto especial, era una muñeca de unos tres metros de altura que iba en una caja de plástico transparente. Era la versión barata de una de esas muñecas de distintos países; la suya era la española, con un traje rojo remolacha y una mantilla prendida de la cabeza. Tras ella, pintado sobre el cartón, estaba el lugar donde vivía: una calle con piñatas alineadas que serpenteaba por la colina hasta llegar a una polvorienta plaza de toros. La muñeca había sido un regalo de su abuela, que tenía cuarenta años y vivía en un tráiler junto a una base del ejército.
—¿Qué es esto? —preguntó mi madre—. ¿Una escena de Hee Haw? ¿Quién coño es toda esta gente?
—Esta gente —dije— son mis vecinos, y te agradecería que no te burlaras de ellos. A la abuela no le hace ninguna falta, a mí tampoco, y estoy seguro de que a una niña de nueve años aún menos.
No le conté que a la abuela la apodaban Sacacuartos o que, en la foto que Brandi me mostró, la mujer llevaba unos tejanos cortados a la altura del muslo y una pulsera en el tobillo.
—Ya no nos hablamos con ella —había dicho Brandi cuando le devolví la foto—. Está fuera de nuestras vidas y nos alegramos de ello. —Su voz era monótona y robotizada, y saqué la impresión de que la frase le había sido inculcada por su madre. Usaba un tono parecido para presentar a la muñeca—: No es para jugar. Solo para mirar.
No cabía duda de que quienquiera que hubiera impuesto esa regla la había complementado con una amenaza. Brandi recorría el exterior de la caja con el dedo, tentándose, pero jamás la vi abrir la tapa. Era como si la muñeca fuera a explotar si la sacabas de su entorno natural. Su mundo era la caja, y la verdad es que era un mundo raro.
—Mira —dijo Brandi un día—, vuelve a casa para cocinar esas almejas.
Se refería a las castañuelas que colgaban de las manos de la muñeca. Era una idea divertida, infantil, y supongo que debería haberle seguido la corriente en lugar de ponerme en plan sabelotodo.
—Si fuera una muñeca americana eso serían almejas —dije—, pero como es española, se llaman castañuelas. —Escribí la palabra en un pedazo de papel—. Castañuelas, ...