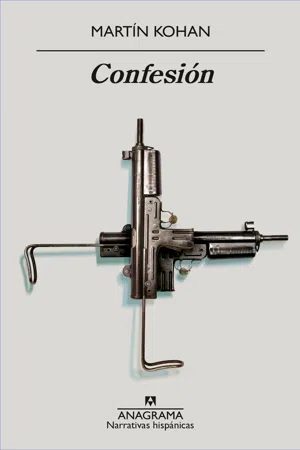![]()
Mercedes
![]()
Padre, he pecado. He pecado, o creo que he pecado, dijo entonces, dice ahora, Mirta López, mi abuela. Que no era todavía mi abuela, por supuesto: tenía apenas doce años. Hincada en el confesionario de la iglesia de San Patricio, allá en Mercedes, presintiendo al padre Suñé inclinado, como ella, sobre la rejilla de madera porosa, en el olor combinado del incienso y la humedad del piso y de los muros, en la penumbra espesa de los vitrales demasiado altos y probablemente sucios, pendiente de la doble promesa de comprensión y de castigo, de aceptación y reprimenda, de indulgencia y de sanción, presentando a la tolerancia algo acaso intolerable, acudiendo hasta el perdón con algo acaso imperdonable, Mirta López, mi abuela, la que sería mucho después mi abuela, camisa blanca y pollera azul y una vincha elástica, también azul, sujetando y ordenando su pelo, dijo así: he pecado, y a continuación: o creo que he pecado. Los verbos conjugados de esa manera, en pretérito perfecto, forma adecuada para la confesión y para todas las declaraciones solemnes (para las promesas, el futuro: no volveré a hacerlo; para los pecados, el pretérito perfecto: he mentido). Dijo y dice, palabras textuales, y aunque ahora levanta la cabeza, para una mejor evocación, en ese entonces la bajó, avergonzada: el mentón tocando el pecho, la vista ausente sobre las propias manos, un sollozo contenido.
Se hizo un silencio. No solamente los sonidos tienen eco, también lo tienen los silencios; eso pasa en las iglesias, y pasó en la de San Patricio, allá en Mercedes, después de que mi abuela Mirta habló. En ese silencio, que la inquietaba, alcanzó a pensar que sus palabras, tal y como las había murmurado, menos parecían una confesión que una pregunta. Entonces, desde el otro lado, se oyó la voz del padre Suñé.
–¿Has pecado? ¿O crees que has pecado?
Los verbos conjugados en pretérito perfecto y, además de eso, en tú.
En efecto: lo que ella había formulado, tal como lo había formulado, era una duda y no una confesión, o todavía no una confesión. Por eso el padre invisible, la voz del padre Suñé, desde esa especie de escondite sagrado llamado confesionario, no podía proferir, no pudo, penitencia ni absolución, sino hacer nada más que esto que hizo: devolverle a ella la duda, pedirle más claridad.
–¿Crees que has pecado? ¿O has pecado?
Mirta López no sabía. Es decir, no estaba segura. De que existía, de un lado, el bien, de que existía, del otro, el mal, tenía perfecta noción: lo aprendió en la comunión, lo intuía desde antes, acababa de ratificarlo al confirmarse en la catedral de Mercedes. Dios y Lucifer, el cielo y el infierno, la virtud y los pecados; así de simple. ¿Y entonces? ¿Por qué no podía responder? El padre Suñé esperaba. La iglesia de San Patricio esperaba. La rondaban un mareo y un llanto. Apoyó una mano en la madera, para mejor sostenerse, y afirmó los doce años de sus rodillas intactas en el cobertor apenas mullido que acogía a los culposos. Mentir es siempre un pecado; aquí, en la casa de Dios, es un pecado mortal. Pero ella no iba a mentir, por supuesto; no sabía y era verdad. Mejor entonces contar qué era lo que había pasado, o qué era lo que le había pasado, y que fuera el padre Suñé, el olor a humedad y a incienso que tal vez fuera suyo y no de la iglesia, quien al cabo estableciera, pudiendo discernir, si había pecado o no lo había. Y si lo había, cuál era. Y con qué pena se lo redimía.
Entonces mi abuela habló. Se había confesado durante toda su infancia: una mentira a la maestra en primer grado, un tirón de trenzas a Cecilia Pardo en segundo, el robo de una goma de borrar en tercero, una mala palabra dicha en cuarto. Cosas así. Ahora, sin embargo, habiendo terminado ya la primaria, habiendo cumplido ya con la confirmación, tenía la impresión certera de estar confesándose por primera vez en su vida. No se iba a olvidar de este día: 6 de marzo de 1941, por ese motivo. Dijo entonces Mirta López, le dijo al padre Suñé, que sentía a veces un estremecimiento poderoso, una especie de remolino, pero caliente, en el estómago, en toda la panza, algo así como una fiebre y una transpiración, un alboroto y un aturdimiento repentinos, y que solamente juntando las piernas, no juntando sino apretando, y no las piernas sino los muslos, que solamente, sí, apretando los muslos, conseguía de a poco calmarse, devolverse de a poco el sosiego.
Hubo una pausa y hubo un silencio, que no era, para nada, el mismo silencio de antes. El padre Suñé carraspeó.
–¿Dónde sientes todo eso exactamente? –consultó.
Acá, dijo mi abuela, y se señaló; pero el gesto no tenía sentido. También ella era ahora invisible, al menos para el padre Suñé. Tuvo que describir. Describió: es eso, como un remolino. Sube o baja, y me da vueltas. Por acá, por el estómago.
–El estómago, sí –confirmó el padre Suñé–. Pero ¿y las piernas?
Las piernas se me juntan, se me aprietan, respondió Mirta, mi abuela; o yo tengo que apretarlas, padre, porque solamente así me calmo. Se va haciendo un burbujeo. Y después ya me quedo tranquila.
El padre Suñé calló. Se lo adivinaba, ahí atrás, pensando.
–¿Y te tocas? –preguntó por fin.
Mirta al principio no entendió, dudó de haber oído bien. Algo dijo, no se acuerda, un balbuceo, medias palabras. El padre pareció sospechar que intentaba escabullirse. Alzó la voz. Ahí en la iglesia.
–Las manos, niña, las manos. ¿Qué haces con ellas? ¿Te tocas?
Mirta entonces pensó en un piano, en los caramelos, en el agua hirviendo: las cosas que se podían o que no se podían tocar. Y dijo que no: que no se tocaba.
Tal vez el padre asintió ahí adentro: conforme o aliviado.
–¿Tienes malos pensamientos? –agregó. Sonó más suave–. Cuando todo esto pasa, ¿tienes malos pensamientos? ¿Visiones nefandas en mente?
Mirta, mi abuela, dice ahora, sollozó. Y eso fue una confesión para ella misma, antes de serlo para el padre Suñé, para su voz, para sus preguntas; antes de serlo para Dios Nuestro Señor, que todo lo sabe, que todo lo ve. Porque ella, claro, no estaba mintiendo, no se miente en confesión, es lo mismo que condenarse al infierno. Pero estaba, sí, callando cosas, omitiendo cosas. Y el pecado de omisión, el nombre lo dice, no deja de ser un pecado.
La iglesia de San Patricio no le daba tanto miedo como la catedral, que era más grande, aunque menos oscura. Pero le daba miedo también. Y la voz del padre Suñé no le era extraña, podía reconocerla al instante, lo cual, aunque le inspiraba confianza, también le inspiraba temor. No habría podido decirle lo que en ese momento le dijo de haberlo estado viendo: cara a cara, los ojos oscuros, las cejas, el ceño. Pero justamente: no lo estaba viendo. No podía verlo ni aunque mirara; y no miró.
Mirta López dijo entonces que no tenía malos pensamientos, en absoluto. El remolino, el alboroto, la fiebre y el sofocamiento, nada de eso lo provocaba ella, figurándose esto o aquello. Las ganas de apretar fuerte los muslos: tampoco eso, dijo, dice, salía de un fantasear. Pero tampoco sucedía solo, en cualquier momento ni porque sí. Sucedía cada vez que veía pasar, a través de la ventana del comedor de su casa, por la vereda de enfrente o, peor aún, es decir, mejor aún, por la vereda más próxima, al hijo mayor de los Videla.
–No es el hijo mayor –corrigió el padre Suñé–. Hubo antes otros dos hijos.
¡Pero están muertos!, exclamó mi abuela, con la voz demasiado alta, y se asustó al oírla rebotar contra partes de la iglesia: el altar, el púlpito, una alcancía, el Cristo Crucificado. Volvió al susurro: murieron al año, los pobres angelitos. De sarampión.
–Ya lo sé –porfió el padre–, pero existen. Murieron pero existen en el reino del Señor. Bautizados por mí, como tú misma: Jorge y Rafael.
Mi abuela no contradijo, pero adujo: que al irse los dos tan chiquitos, sin haber crecido siquiera, ella veía al hijo siguiente, que además llevaba esos nombres, siempre como el hijo mayor. El caso es que, camino de la estación de tren, porque estudiaba en Buenos Aires, o volviendo desde la estación, por eso precisamente, pasaba siempre frente a su casa. A veces más cerca de la ventana, si venía por la vereda más próxima, y a veces un poquitito más lejos, si venía por la de enfrente; pero pasar, siempre pasaba. Recto y sereno. Y ella, al verlo, se acercaba con presteza a la ventana, sigilosa detrás del visillo, para mirar más de cerca su paso y que ese paso durara más tiempo. Y era entonces, justo entonces, al llegar hasta el sillón, o en verdad un poco antes, desde el instante mismo de verlo, cuando empezaba el remolino caliente, le subía por la panza, le subía y le bajaba también, un ardor como de desvelo o de haber comido demasiado, una especie de fiebre y de ahogo en las sienes y en el pecho, y todo eso al mismo tiempo se hundía en ella, o se derramaba, y le entraban esas ganas de apretar las piernas que le había dicho antes, esas ganas o esa urgencia de juntar los muslos y apretarlos, viendo al hijo mayor de los Videla alejarse hacia la esquina, el paso firme y la nuca clara, correr un poco la cortina y asomarse ya sin temor de ser vista, la tarde, la vereda, los árboles y el cielo grande de Mercedes.
Dijo y dice Mirta López, mi abuela. Y dice que el padre Suñé se quedó en silencio un rato, puede que medio minuto o menos, pero que a ella le pareció todo un siglo. Hasta que por fin habló y preguntó: si había tenido malos pensamientos. No antes, ni durante, sino después de aquello. Mirta López dijo que no. Ante lo cual el padre Suñé preguntó: si había tenido malos sueños, sueños pecaminosos, después de aquello. Mirta López dijo que ella nunca recordaba qué era lo que había soñado, que había llegado a pensar que no soñaba, que no tenía esa capacidad, pero que la maestra de quinto, la señorita Posadas, le había dicho que soñar soñamos todos, que soñar se sueña siempre; solo que ella no recordaba haber tenido malos sueños después de aquello, que de haberlos tenido seguramente se los acordaría, y que no, no se acordaba, de manera entonces que no: malos sueños no había tenido.
Se oyó la madera rechinar ahí adentro, del otro lado del confesionario. El padre Suñé se había movido.
–Estás libre de pecado –concluyó.
Mirta López suspiró de alivio.
–Emociones de la infancia, nada más –detalló el padre.
Mirta López, no sabe por qué, le agradeció: dos veces, tres.
–Estás libre de pecado –confirmó el padre Suñé–. Ve con Dios.
El padre Suñé se habrá quedado un rato metido ahí, en su cabina de escuchar y de juzgar. Habrá permanecido quieto en lo oscuro, como a la espera de algún otro que pudiese acudir hasta él a despejar remordimientos, tribulaciones. Habrá oído, aun sin fijarse, puro efecto de los tacos de madera en los mosaicos helados de la iglesia, los pasos con los que Mirta López atravesó la nave y se fue alejando. Habrá oído después el quejido de despedida de una de las dos puertas vaivén: la chica ya se había ido. Habrá juntado las manos, habrá entrelazado los dedos, como si fuese a rezar, aun sin rezar. Se habrá quedado pensando, ¿en qué? Puede suponerse que en Dios. Por fin, pasado un rato, se habrá dispuesto a salir del confesionario. Es más fácil estar ahí que entrar ahí (meterse y acomodarse) o salir de ahí (revolverse y emerger), por eso se habrá sentido visiblemente agitado al arreglarse con ambas manos la sotana, como quien quiere eliminar arrugas (aunque no: su atuendo habrá lucido impecable) o buscar algo en los bolsillos (aunque no: no usaría esos bolsillos mayormente). Habrá caminado después por su iglesia, despacio y arrastrando un poco los pies: fricción de suelas gastadas sobre un piso intrascendente. Al pasar frente al altar se habrá frenado, se habrá inclinado, se habrá persignado; gestos todos en apariencia automáticos, que él se habrá compuesto, empero, para dotar de premeditación y por ende actuar a sabiendas. Luego se habrá perdido, hacia el lado opuesto, por una de esas puertas laterales que desde el lugar de los fieles no alcanzan a divisarse y que expresan, por eso mismo, porque no se sabe exactamente dónde están ni tampoco exactamente adónde conducen, que hay misterios en el mundo del hombre, como los hay en el reino de Dios, y son también, aunque muy de otra forma, insondables.
Mirta López salió de la iglesia de San Patricio con algo más que alivio: con alegría. Caminó rápido por la vereda despejada, pero podría haber incluso corrido, o podría haber avanzado, como antes solía hacer, saltando mientras tanto a la soga. No se cruzó en esa primera cuadra con nadie, pero, de haberlo hecho, lo habría saludado o le habría sonreído, de puro contenta que estaba. Fue hasta la plaza principal del pueblo, el lugar con más sol y con más luz de todos los disponibles. Hasta hace poco iba ahí a jugar con sus amigas, todo un escenario para su infancia, para sus tardes y sus veranos. Ahora dio una vuelta, miró en torno, se sentó en uno de los bancos de piedra. Se oyó respirar. Era feliz. No había obstáculos: podía seguir atisbando por la ventana del comedor de su casa, los sábados a la tarde, cuando llegaba del colegio pupilo en Buenos Aires, y los domingos justo antes de empezar la noche, cuando regresaba, al hijo mayor de los Videla, que pasaba sin saberla, suponerla, imaginarla.
![]()
Se dice que la ciudad le da la espalda al río. Lo bien que hace. El reproche, que es frecuente, supone que hay desperdicio, negligencia, necedad. La ciudad tiene su río, como lo tienen tantas ciudades: París y Londres y Frankfurt, o, para no ir tan lejos, Montevideo; la ciudad tiene ahí su mejor paisaje, como Rosario tiene las islas o Santiago la cordillera. Y, en vez de contemplarlo, lo ignora. Metáfora o literalidad: le da la espalda.
¿Hace mal? El río es horrible. Es espeso y es turbio, es monótono y es chato. No transcurre ni ofrece nada; su oleaje, si sopla viento, es remedo del auténtico, más bien una frustración de oleaje. Es peor que un río inmóvil: es un río que no sabe moverse. Se sacude, irregular, o se atasca en su mismo sitio, sin ritmo ni gracia, como un animal demasiado grande o una mole demasiado torpe.
¿De dónde viene? Del Paraná y del Uruguay. Pero perdió, entretanto, sus virtudes. Porque a los ríos no solo se los ve correr, uno también sabe que corren; que son otros cada vez, que no se quedan sino yéndose; uno sabe lo que le dieron a pensar a Heráclito y, con él, gracias a él, a todo el resto. ¿Y adónde va? Va hacia el mar Argentino, hacia el océano. Pero no tiene, todavía, sus virtudes. Porque a los mares no solamente no se los ve terminar, uno sabe que no terminan. Es por eso que se vuelven horizonte: porque llegan, en efecto, al horizonte. Esto otro es cortedad de vista, nada más: falta de ángulo, de perspectiva. Con altura suficiente (la altura existe, no es conjetura: hay ricos que la conocen en los pisos superiores de avenida del Libertador), se sabe que acaba ahí nomás, acá enfrente, allá en Colonia.
Enchastre de barro y mugres diversas, juntadero amargo de camalotes (si sopla viento del norte) o embate siniestro de inundación y lloviznas (si sopla viento del sur), el río es el incordio de la ciudad. Y cuando no, porque a veces no, es empero la eventualidad de un incordio. Sirve para llegar a la ciudad y sirve para irse; estar en él, o junto a él, o frente a él, es más difícil, menos usual. Asunto de pescadores, y nada más. Y los pescadores están ahí, quietos como el río, mustios como el río, viendo nomás qué pueden sacarle, viendo nomás si le sacan algo.
Si la ciudad fuese una casa (que, por supuesto, no lo es), el río no sería su jardín delantero, su fachada, un espacio de recepción. Ni tampoco, por así decir, su parque. Sería lo que es: su patio de atrás. Su reserva de cachivaches, el reducto para lo arrumbado. La parte que nadie mira. La parte en la que nadie se fija. La parte a la que hay que dar la espalda. O también, ¿por qué no?, la espalda. La espalda misma.
![]()
De todo eso surgió una suerte de premeditación, forjada con intenciones y cálculos, que a su vez produjo culpa: la conciencia remordiendo. Sin esa carga mi abuela Mirta no habría sentido la necesidad de ir tan pronto a confesarse de nuevo. La mirada suelta en la ventana, aunque precedida por un cierto estar pendiente, incluso, si cabe, por un cierto estar al acecho, podía finalmente asimilarse a los ritmos de la vida diaria, nada que se desacompasara del todo de los hábitos del hogar. Con la misma inercia aparente con que podía alguien pasar del comedor a la cocina, o detenerse en el hall de entrada para acomodar someramente el florero, o sentarse en el sillón principal a leer el diario entre rezongos, así iba ella hasta la ventana, así se asomaba hacia afuera, así se fijaba en la calle, así indagaba en las veredas.
Dio en hacer averiguaciones, y eso no era un dejarse llevar. Sabía que a una gran distancia (cien kilómetros, a los doce años, se sienten como una gran distancia, y los kilómetros, en esos años, no eran lo mismo que son ahora) estaba la gran ciudad. Ella había ido a Buenos Aires, algunas veces, con los padres; pero no le había gustado: la aturdió y la entristeció lo cuantioso y encimado. Se enteró, porque curioseó, de que en un barrio llamado Once, existente en la convención aunque no en la distribución oficial del catastro, está ese colegio, el San José, a cargo de los padres bayoneses; y se enteró de que esa orden era más permisiva que otras, al menos en algunos aspectos (¿un ejemplo? Dejaban fumar). El colegio, en ese barrio, no podía estar muy lejos de una plaza, la plaza Miserere, de una tumba, la de Bernardino Rivadavia, y por ende de la gran estación de tren. Ahí llegaban, desde el oeste, los trenes que, si ella quería, podía ver partir desde Mercedes. Su apariencia no sería la misma en un sitio que en el otro: modernísimos e incongruentes en la dispersión apocada del pueblo, se volverían, en el fragor de las alturas y del apuro, apenas un elemento más.
El hijo mayor de los Videla (los dos primeros, los mellizos, se habían muerto; para ella no contaban), después de rendir libre el sexto grado de la escuela número siete de Mercedes (proeza de aplicación al estudio que en el pueblo se comentó con aprecio), entró en el San José: como pupilo. Pupilo significaba que se quedaba a dormir ahí cada noche (lo aprendió leyendo un libro: Juvenilia, de Miguel Cané), con los otros compañer...