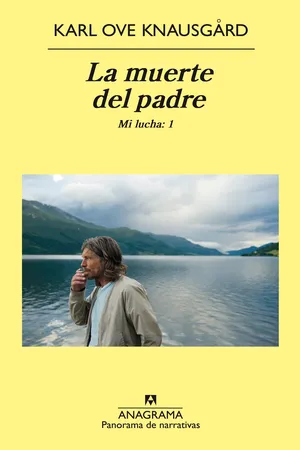![]()
Segunda parte
![]()
Tras varios meses sentado en un cuarto de sótano en Åkeshov, una de las muchas ciudades dormitorio de Estocolmo, escribiendo lo que esperaba fuera a ser mi segunda novela, con el metro pasando tan cerca de mi ventana cada tarde al hacerse de noche que los vagones parecían una fila de habitaciones iluminadas a través del bosque, conseguí, a finales de 2003, un despacho en el centro de Estocolmo. Pertenecía a un amigo de Linda, y era perfecto, en realidad se trataba de un estudio, con una habitación, una cocina, una pequeña ducha y un sofá cama, además de un escritorio y estanterías para libros. En navidades me llevé allí mis cosas, es decir, un montón de libros y el ordenador, y en ese lugar empecé a trabajar el primer día hábil del nuevo año. En realidad la novela estaba terminada, era un extraño engendro de ciento treinta páginas, un cuento sobre un padre y sus dos hijos pescando cangrejos una noche de verano, que se convirtió en un ensayo algo más largo sobre los ángeles, que a su vez se convirtió en un cuento sobre uno de los dos hijos, ya adulto, y su vida durante unos días en una isla en el mar, donde vivía solo, escribía y se autolesionaba.
La editorial me había comunicado que la iban a publicar, y eso era algo muy tentador, aunque a la vez me sentía enormemente inseguro, sobre todo después de conseguir que Thure Eric la leyera. Me llamó muy tarde una noche, con una extraña voz y un extraño vocabulario, como si hubiera bebido para decir lo que tenía que decir, que en sí era simple, no funciona, no es una novela. ¡Tienes que contar algo, Karl Ove! Eso me dijo varias veces. ¡Tienes que contar algo! Yo sabía que tenía razón, y con eso empecé ese primer día de trabajo de 2004, sentado junto a mi nuevo escritorio, mirando la pantalla vacía. Después de intentarlo durante media hora, me recliné en la silla, dirigí la mirada hacia el cartel de la pared, que era de una exposición de Peter Greenaway que había visto en Barcelona con Tonje hacía mucho tiempo, en mi vida anterior, y reproducía cuatro cuadros, uno de ellos representaba algo que durante mucho tiempo pensé que era un querubín meando, otro un ala de pájaro, el tercero un aviador de los años veinte, y el cuarto, la mano de un cadáver. Miré por la ventana. El cielo sobre el hospital al otro lado de la calle estaba claro y azul. El sol bajo brillaba en los cristales de las ventanas, en los carteles, en las barandillas, y en los capós de los coches. La niebla helada que emanaba de la gente que transitaba por la acera hacía parecer que estaban ardiendo. Todos envueltos en ropa. Gorros, bufandas, manoplas, gruesos chaquetones. Los movimientos rápidos, los rostros cerrados. Miré el suelo. Era de parqué y relativamente nuevo, el tono rojizo no tenía nada que ver con el estilo del piso en general, que era del anterior cambio de siglo. De repente vi que los nudos y estrías de crecimiento de la madera a quizá dos metros de donde estaba sentado, formaban una imagen de Jesucristo con la corona de espinas.
No es que me llamara mucho la atención, sólo lo registré, porque imágenes como ésa las hay en todos los edificios y casas, creadas por desperfectos en suelos y paredes, puertas y listones –una mancha de humedad en un tejado puede parecer un perro corriendo, una capa desgastada de pintura en una escalera exterior un valle cubierto de nieve y una lejana sierra al fondo, sobre la que las nubes parecen llegar en masa–, pero a pesar de todo debió de poner en marcha algo dentro de mí, porque cuando me levanté unos diez minutos más tarde para llenar la tetera de agua, me acordé de repente de algo que sucedió una noche mucho tiempo atrás, en mi lejana infancia, en la que vi una imagen parecida en el agua, una imagen que salió en las noticias de la televisión sobre un barco desaparecido en el mar. En el transcurso del segundo que tardé en llenar la tetera, vi en mi interior nuestro cuarto de estar, el televisor de teca, el resplandor de las manchas de nieve en la sombría ladera fuera de la ventana, el mar en la pantalla, y el rostro que apareció de repente. Con las imágenes llegó también el ambiente de aquella época primaveral en nuestra urbanización, de la vida en familia en la década de los setenta. Y con ese ambiente una sensación de nostalgia casi salvaje.
En ese instante sonó el teléfono. Me sobresalté. Nadie tenía el número de ese lugar, ¿no?
Sonó cinco veces y luego enmudeció. El agua hervía, haciendo cada vez más ruido y pensé, como tantas veces antes, que sonaba como si viniera alguien.
Abrí el bote de café, eché dos cucharadas en la taza y añadí el agua, que negra y humeante subía entre las paredes del recipiente, luego me puse el chaquetón. Antes de salir, me coloqué de tal modo que vi una vez más el rostro en el suelo de madera. Era realmente Jesucristo. El rostro medio apartado, como de dolor, la mirada fija en el suelo, la corona de espinas en la cabeza.
Lo extraordinario no era que ese rostro se encontrara allí, tampoco el que yo hubiera visto un rostro en el mar un día a mediados de los setenta, lo extraordinario era que lo hubiera olvidado y que lo recordara de repente justo entonces. Aparte de unos sucesos sueltos sobre los que Yngve y yo habíamos hablado tan a menudo que habían adquirido dimensiones casi bíblicas, apenas recordaba nada de mi infancia. Es decir, apenas recordaba ninguno de los sucesos de ella. Pero sí me acordaba de los lugares en los que ocurrieron. Todos los sitios donde había estado, todas las estancias, de eso sí me acordaba. Pero no de lo que sucedió en ellas.
Salí a la calle con la taza en la mano. Me sobrevino un ligero malestar por verla allí, la taza pertenecía adentro, no afuera; fuera adquirió un aspecto desnudo y expuesto, y al cruzar la calle, decidí comprarme un café en 7-Eleven a la mañana siguiente y a partir de entonces usar esa taza de cartón, destinada al uso exterior. Había un par de bancos delante del hospital, me acerqué y me senté en uno de ellos, sobre la madera cubierta de hielo, encendí un cigarrillo y me puse a mirar la calle. El café estaba enfriándose. Esa mañana, el termómetro que había junto a la ventana de la cocina marcaba veinte grados bajo cero, y aunque brillaba el sol, no haría mucho más calor en este momento. Tal vez quince bajo cero.
Saqué el teléfono móvil para ver si me había llamado alguien. Nadie. El niño tenía que nacer esa semana, de modo que estaba preparado para que Linda me llamara en cualquier momento y me dijera que se había puesto de parto.
En el cruce de la parte de arriba de la suave cuesta, las luces de los semáforos empezaron a emitir su tictac. Al instante, la calle se quedó vacía de coches. Por la puerta principal del hospital, muy cerca de donde estaba sentado, salieron dos mujeres de mediana edad, y encendieron sendos cigarrillos. Llevaban batas blancas, se rodearon el cuerpo con los brazos y no paraban de moverse para no pasar frío. Pensé que parecían una extraña clase de patos. Entonces el tictac del disco cesó, y como una jauría de perros con la lengua fuera, los coches salieron zumbando de la sombra y subieron la cuesta para desaparecer por la calzada bañada por el sol. Las llantas de clavos estallaban contra el asfalto. Guardé el móvil y entrelacé las manos alrededor de la taza. El humo salía lentamente de ella, mezclándose con el que me salía de la boca por el frío. En el patio de recreo del colegio, comprimido entre dos inmuebles a veinte metros de mi despacho, se acallaron de repente los gritos de los chiquillos, en los que en ese instante reparé. Había sonado el timbre. Esos sonidos me eran nuevos y desconocidos, lo mismo ocurría con el ritmo con el que se presentaban, pero no tardaría mucho en familiarizarme con ellos, tanto que volverían a desaparecer. Cuando se sabe demasiado poco es como si este poco no existiese. Pero también cuando se saben demasiadas cosas es como si estas cosas no existiesen. Escribir es sacar de las sombras lo que sabemos. De eso trata escribir. No de lo que ocurre allí, no de qué clase de actos se realizan allí, sino del allí en sí. Allí, ése es el lugar y la meta de la acción de escribir. ¿Pero cómo llegar hasta ese punto?
Ésa era mi pregunta aquel día en un barrio de Estocolmo, mientras bebía café, los músculos se me encogían de frío y el humo del cigarrillo se disolvía en el enorme espacio de aire encima de mí.
Los gritos del patio de recreo me llegaban a intervalos regulares, siendo ése uno de los muchos ritmos que se entremezclaban por el barrio todos los días, desde que la calle empezaba a llenarse de coches por la mañana hasta que se iba vaciando por la tarde. Los operarios que se reunían en los cafés y las pastelerías para desayunar sobre las seis y media, con su calzado de protección, y fuertes manos de color polvo, sus metros en los bolsillos del pantalón y sus teléfonos móviles siempre sonando. Más difíciles de clasificar eran los hombres y mujeres que llenaban las calles a continuación, cuyo aspecto delicado y elegante sólo revelaba que pasaban sus días en un despacho del tipo que fuera, y que podían ser tanto abogados como periodistas de televisión o arquitectos, tanto redactores publicitarios como empleados de una compañía de seguros. Los enfermeros y auxiliares que bajaban de los autobuses delante del hospital eran en su mayoría mujeres, en gran parte de mediana edad, pero también había entre ellas algún que otro hombre joven, luego grupos que iban en aumento hacia las ocho, para luego disminuir cada vez más, hasta que al final sólo quedaba algún que otro jubilado que salía a la calle con su carro de la compra, en las tranquilas horas del mediodía, cuando empezaban a aparecer madres y padres solitarios con sus cochecitos, y cuando el tráfico estaba dominado por furgonetas, camiones, grúas, autobuses y taxis.
En esa época, cuando el sol brillaba en las ventanas al otro lado de la calle enfrente de mi despacho, cuando ya no se oían, o al menos muy poco, pasos en el pasillo, pasaban a veces grupos de niños de guarderías, no mucho más altos que ovejas, todos con idénticos chalecos, equipados con reflejos fosforescentes, a menudo serios, como hechizados por lo maravilloso de la excursión, mientras que la seriedad de los cuidadores, que destacaban por encima de ellos como pastores, más bien lindaba con el aburrimiento. También era en esas horas del día cuando los sonidos de toda clase de obras y trabajos contaban con espacio suficiente alrededor para hacer acto de presencia en la conciencia, ya se tratara de los jardineros municipales limpiando el parque de hojas o podando un árbol, del equipo de obras públicas levantando el asfalto de un trozo de calle, o de un propietario haciendo una reforma total de su inmueble. Entonces de repente pasaba por las calles una oleada de funcionarios y gente de negocios para enseguida llenar todos los restaurantes: era la hora de comer. Cuando la oleada se retiraba, tan rápido como había llegado, dejaba un vacío que se parecía al de la mañana, pero que sin embargo tenía sus características propias, porque aunque el plan se repetía, ocurría en orden inverso: los colegiales que pasaban por delante de mi ventana iban ahora de vuelta a casa, todos algo desatados y salvajes, mientras que cuando habían pasado por la mañana camino del colegio, mostraban todavía restos de sueño y esa prudencia innata que se tiene ante lo que aún no ha comenzado. Ahora el sol brillaba en la pared justo dentro de la ventana. Fuera, en el pasillo, se oían ya pisadas fuertes, y en la parada del autobús, delante de la entrada principal del hospital, la cantidad de gente esperando crecía cada vez que miraba por la ventana. En la calle aumentaba el número de coches, por la acera que conducía hasta los inmuebles de muchas plantas aumentaba el número de peatones. Esa creciente actividad culminaba alrededor de las cinco, a partir de esa hora el barrio descansaba tranquilo hasta el inicio de la vida nocturna sobre las diez, con grupos de hombres jóvenes gritando y mujeres jóvenes riendo, situación que duraba hasta las tres de la madrugada. A las seis empezaban a funcionar de nuevo los autobuses, el tráfico se iba intensificando, de todos los portales y escaleras salían personas, un nuevo día estaba en marcha.
Así de regulada y dividida se desarrollaba allí la vida, lo que podría entenderse tanto geométrica como biológicamente. Resultaba difícil creer que pudiera estar emparentada con esas vidas bullidoras y caóticas que podían observarse en otras especies, por ejemplo en las suntuosas colonias de renacuajos, alevines o huevos de insectos, donde la vida parecía brotar de un pozo inagotable. Pero sí que lo estaba. Lo caótico y lo impredecible representa a la vez la condición de la vida y su caducidad, la primera es imposible sin la otra, y aunque casi todos los esfuerzos que realizamos estén encaminados a mantenerla a distancia, bastará con la resignación de un breve instante para querer vivir en su luz, y no en su sombra como ahora. Lo caótico es una especie de fuerza de gravedad, y el ritmo que uno puede intuir en la historia, del crecimiento de las civilizaciones y del colapso de las mismas, tal vez sea ocasionado por ella. Lo extraño es que los extremos se parezcan, al menos en un sentido, porque tanto en lo suntuosamente caótico como en lo severamente regulado y dividido, el vivo no es nada, la vida lo es todo. De la misma manera que al corazón no le importa qué vida representa, a la ciudad le tiene sin cuidado quién cumple con sus distintas funciones. Cuando estén muertos, digamos dentro de ciento cincuenta años, todos esos seres que anduvieron por la ciudad ese día, el eco de sus actividades seguirá recorriendo t...