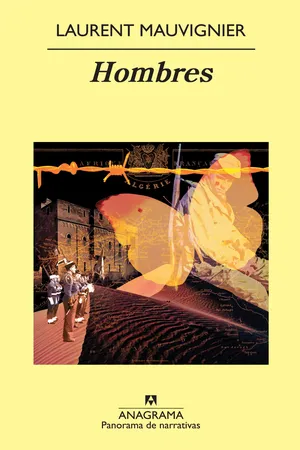![]()
Noche
![]()
Lo que sucede: la rapidez con que los soldados derriban las puertas y entran con las armas en la mano en las casas bajas y oscuras, el tiempo de que los ojos se acostumbren y no encuentren en el fondo de las habitaciones más que mujeres, ancianos y a veces niños.
Ni un solo hombre útil.
Los soldados invaden el pueblo, corren y gritan, gritan para darse valor, para dar miedo, como estertores, como hálitos, las ancianas dejan las cestas que están trenzando, miran a los jóvenes y se asombran de que con armas en la mano parezcan ellos los que tienen miedo. Se encolerizan, gritan.
¡Fuera!
¡Fuera!
Asen a los habitantes de las casas por los brazos, tiran de su ropa.
¡Salid! ¡Fuera!
Y las mujeres dejan las cestas. Se levantan. Dejan los útiles de tejer, salen, los ancianos salen, no saben por qué y su lentitud no refleja obediencia, con las manos apoyadas en la cabeza y la punta de los fusiles ametralladores que los empujan hacia el centro del pueblo.
Los niños también van con ellos y levantan los ojos hacia los soldados, hacen muecas, se contienen, el miedo les impide llorar.
Hay niños gritando delante de la puerta de una casa. Se quedan inmóviles, dos pequeños, de pie, gritan hasta que una mujer va a buscarlos y se los lleva consigo para sentarse en la plaza, apretujados todos, los vecinos, los amigos, los demás, la familia, todos, siempre que sean mujeres, ancianos, niños, apretados unos contra otros a la altura de las piernas de los soldados, con la punta de los cañones bailando delante de sus ojos y el polvo asfixiante y caliente, espeso, blanco, que nubla los ojos, y los olores, y deja un sabor seco y harinoso en la boca.
Algunas gallinas cruzan la plaza cloqueando, aleteando en el polvo, ladran los perros, se oyen balidos de cabras, puertas que se vienen abajo, gritos de mujeres, mujeres encerradas o escondidas, mujeres jóvenes con colores vivos, telas rojas, azules, amarillas, se resisten, es necesario empujarlas, que las empujen con la punta de las armas, es necesario gritarles:
¡Muévete, coño!
Llevarlas otra vez a la plaza:
¡Vamos!
Más violentamente que a los ancianos porque ellas saben algo, saben dónde están los hombres.
¿Dónde están los hombres?
Nadie encuentra a los hombres.
Los ancianos ya no hablan, permanecen callados, sólo su boca desdentada vibra, babea, masculla algo, o tiembla al igual que los dedos aferrados a los bastones en los que se apoyan. Pero sus miradas no expresan nada, nada, ni siquiera asombro. Ni siquiera cólera, nada. Calma, resignación, nada, tal vez paciencia. Unos han visto los cadáveres después de los bombardeos con napalm: pequeños montones negros de cuerpos carbonizados y miembros intactos, otros han quedado con los genitales agujereados por los electrodos, han escapado de la muerte de milagro, han visto a soldados matar a hombres a pedradas, a niñas de doce años que se entregaban a ellos sin llorar; ya no tienen miedo y esperan, tienen paciencia.
El teniente habla con Abdelmalik, uno de los dos harkis. Grita con todas sus fuerzas contra aquellas guarras que no quieren hablar, que se les haga hablar, será mejor que hablen, ellas o los viejos:
Mierda, que hablen.
Y mientras grita, escupe y se seca la frente con la manga, prosigue el registro de las casas, el forzamiento de los escondites, de las puertas, una vez más, algunas, las de las casas retranqueadas, y desde fuera se oyen los derribos del interior, los destrozos, gallinas que huyen, cabras que salen pitando, dicen que en las tinajas que rompen habrá armas, pero no encuentran más que el trigo que cae al suelo como arena entre los dedos, en nubes de polvo amarillo.
Février quiere entrar en una de las últimas casas, pero la puerta no se abre. Resiste. Entre tres o cuatro acaban por hacerla ceder. Y dentro hay una mujer y un anciano ciego que se sobresalta cuando la puerta cede y deja entrar las olas de luz y a los soldados que inmediatamente suponen que el viejo está ciego porque es el único que no se ha vuelto hacia ellos.
Pero no es a él a quien se acercan. Ni a la mujer, que quizá sea la hija del ciego, sino a los dos niños que son poco más que niños, una chica y un chico de catorce o quince años, aún no tienen la edad de un fellouze, un guerrillero del FLN.
¿Cómo sabemos que no es un fell, cómo sabemos lo que es el muchacho?
¿Qué eres?
Di lo que eres.
Se te ha hecho una pregunta.
¿No entiendes el francés? ¿No, no entiendes?
El adolescente no dice nada, retrocede ligeramente, apenas un paso, mira a los soldados, uno tras otro. Hace un gesto para indicar que no entiende, levanta los brazos y quiere ponerlos sobre la cabeza, cambia de idea, los baja, los deja junto a los costados, luego dice en árabe palabras que nadie entiende. Se intuye, se adivina lo que quiere decir. Sin duda dice que no entiende y que no sabe qué le preguntan, mientras que sus ojos dicen sólo que está aterrorizado, y trata de calmar el miedo mirando a su madre y a su hermana, mirando al anciano. Nadie parece entender lo que dice.
¿Dónde escondes las armas?
Dónde escondes las armas, dilo.
No replica la primera vez que le golpean, apenas se sobresalta, parpadea. Su voz tiembla, sólo eso, para decir que no entiende o que no esconde nada o cualquier otra cosa, otras palabras imposibles de descifrar.
¿Las armas?
¿Dónde están? Dilo.
Los mira y no responde.
¿Dónde están escondidas?
No, indica con un gesto que no.
Sí, lo sabes.
Dilo.
Mueve la cabeza diciendo que no.
Los fells, ¿no sabes nada de ellos?
Hay dos soldados muy cerca de él y le propinan cachetes con la punta de los dedos, en el cráneo, detrás de la cabeza, en la nuca.
¿Dónde están las armas?
Cierra los ojos, parpadea. Se oye el ruido seco de los golpes. El muchacho sigue tieso. Contiene la respiración. Los golpes suenan cada vez más fuertes, en las mejillas, en los ojos, en la frente, arruga el entrecejo, le tiemblan los músculos de la mandíbula, contiene la respiración, indica por señas que no sabe, dice que no con un movimiento seco, nervioso, como un espasmo. Retrocede un paso. Abre las manos y levanta los brazos. Lo registran y no le encuentran nada bajo la ropa, sólo temblor en todo el cuerpo y sudor frío en la nuca que tiene rígida, y desde que han dejado de pegarle tiene los ojos muy abiertos, la respiración le agita el pecho, respira con fuerza, por la nariz y la boca entreabierta.
Fuera se oyen todavía las puertas que se fuerzan a patadas. Se oyen las tinajas que se tiran y se estrellan contra el suelo. Y niños, criaturas que lloran. Y perros que ladran. Luego un disparo. Se sobresaltan. Cabras. Un perro, han abatido un perro. Cachean al adolescente. Luego a los demás. Uno palpa la chilaba de la muchacha. La muchacha mira a su madre mientras sus cabellos brotan del pañuelo que le aparta el soldado, los cabellos se sueltan y caen sobre los hombros. La chica abre la boca como para manifestar su sorpresa. Aprieta los puños. El soldado se demora cacheándola, palpándole los senos largamente, y Mouret y Février miran sin decir nada. Luego Février se acerca a la muchacha, el otro soldado se aparta, Février toca la chilaba y se detiene cuando la muchacha lanza un leve grito, apenas audible, antes de refugiarse en el silencio, donde la ira se pone a buen recaudo: sabe y se repite que debe conservar la calma, sobre todo que no debe dar rienda suelta a la cólera, que no debe gritar, no hace falta que grite, que les insulte, hay que esperar, hay que callar.
Mouret mira a Février y le indica por señas que la deje en paz.
Février se da la vuelta y se acerca al muchacho.
¿No quieres decir nada?
¿No quieres hablar? Te obligaremos a hablar, ¿sabes que podemos obligarte, lo sabes?
Se acerca, titubea. Mira al muchacho a los ojos, escupe junto a él. Vuelve a mirar al chico como si quisiera decirle algo, o entenderlo, o sondear su silencio, su miedo, para sacarle algo, para leer en él confesiones, secretos; mira al anciano y a la mujer, pero no ve en ellos más que piel arrugada y agrietada y en el hombre una mirada tan muerta como su juventud.
Février siente entonces algo cercano al miedo y su mirada acaba por detenerse en la muchacha. Ésta sostiene con una mano la parte superior de la chilaba y con la otra procura sujetarse el pelo. No devuelve la mirada a Février ni a los otros. Obligan al chico a levantar las manos, con las palmas en la parte superior de la cabeza. El chico llora en silencio, las lágrimas le anegan los ojos y le resbalan por las mejillas. No hay rebelión ni ira en su expresión. El ciego está inmóvil como una estatua y la madre se ha limitado a apartar el rostro y a bajar los ojos ligeramente. El chico mira a los hombres con los ojos dilatados, ojos dilatados y brillantes como si reflejaran una alucinación.
Fuera se oye todavía el llanto de los niños de pecho, otro perro que ladra, los gemidos de las mujeres, empieza a extenderse cierto olor a quemado, los llantos y lamentaciones de las mujeres de la plaza se mezclan con el olor ácido, agrio, del humo negro, el olor, el humo que se filtra y escuece en las fosas nasales y los ojos.
Los hombres se disponen a marcharse. Van a salir. Février duda y mira a la muchacha, ella lo ve, los demás también lo ven, los soldados también. Mouret le da una palmada en el hombro.
Venga, vamos.
Salen. Están ya en la puerta cuando Nivelle se vuelve, sin avisar, con un movimiento seco y mecánico, se diría que de manera espontánea, vuelve sobre sus pasos, a zancadas, el cuerpo rígido; avanza unos metros, saca la pistola del cinto y sin mirar, sin pensar, sigue recto, se acerca al chico y le descerraja un tiro en la cabeza.
Ya fuera, Février y los demás ven el pueblo en llamas. Las mujeres y los ancianos están en el centro de la plaza, se oyen brotar gemidos de algunas casas que arden. Tanto hombres como mujeres están sentados, apoyados unos contra otros, apretujados, y las mujeres lloran, no todas, unas vuelven la cabeza y miran las casas incendiadas, otras suplican; los hombres bajan los ojos y esperan, las manos en alto, apoyadas en la cabeza, esperan y el llanto de las mujeres es más insoportable aún que el humo y el fuego que devasta las casas que los rodean, más intolerable quizá que los soldados que tienen al lado y los apuntan con las metralletas, y el teniente que grita y da vueltas alrededor de ellos, les da puntapiés en los hombros, en la espalda, les ordena que hablen, que digan dónde están los hombres útiles, es necesario que lo sepan, los maridos, los hijos, los hermanos, dónde están, dado que os han abandonado aquí.
Son perros, repite el teniente, perros, porque os han abandonado, sabían que vendríamos y os han abandonado.
Y sigue dando vueltas alrededor del grupo de hombres, mujeres y niños, luego pasan soldados entre ellos, por encima de ellos, propinándoles puntapiés al azar, puntapiés para que se aparten, y las mujeres gritan, los niños lloran en sus brazos. Gritan que no saben nada.
No saben nada, los hombres se fueron hace mucho, no saben nada, a la ciudad, a Orán, a buscar trabajo, se fueron a buscar trabajo.
Y el teniente no las cree. Los soldados no las creen. El teniente le quita un niño a una mujer, al principio ella se resiste, retiene al niño entre sus brazos, sus manos sujetan al niño y el teniente y un soldado que ha acudido en su ayuda apartan a la mujer dándole culatazos en los brazos, en los hombros, para que suelte al niño, para que ceda, y al final cede, se desploma, y el teniente se queda con el niño, lo levanta, lo sujeta por el cuello, con una sola mano, los ancianos y las mujeres hacen ademán de incorporarse, pero los soldados los encañonan y el teniente levanta el brazo más todavía y ven a la criatura, sus brazos diminutos, sus piernas diminutas que se agitan.
¿Dónde está el padre, dónde está el padre?
Y el teniente mantiene el brazo estirado, y el niño grita y forcejea, se diría que está nadando, la madre grita, suplica, se ha arrastrado hasta los pies del teniente y quiere asirle las piernas, pero el soldado sigue golpeándola, la hace retroceder a culatazos, el teniente no la ve, mira a los demás, a todos los que están en la plaza, sentados, aterrorizados, sin atreverse a hacer nada:
¿Dónde están, dónde están vuestros hombres?
No espera respuesta, ya basta, desenfunda la pistola y apoya la punta del cañón en la sien del niño, una marca rosa se dibuja en la sien, se incrusta, y el niño grita, el teniente mira a las mujeres, a los ancianos, nadie dice nada, el teniente mira a su alrededor, a los soldados, petrificados, pálidos ellos también:
No.
Oye una voz que dice:
No.
Espera impasible y deja que el silencio lo cubra todo, luego se pregunta si no habrá sido él, si no habrá sido él mismo quien ha hablado y dicho:
No.
Guarda el arma y con un movimiento indiferente, como un hueso que se escupe tras haberlo tenido en la boca largo rato, lanza al niño a unos metros de él; pronto no se oyen más que el llanto y la queja infinita de la mujer que se arroja sobre el niño.
Luego irán al siguiente pueblo.
De pueblo en pueblo, el humo se huele todavía, no sólo en la ropa sino también en el aire, donde se extiende y mancha el cielo. En cierto momento cruzan un fresco cauce fluvial que parece inmenso por su anchura pero cuyo caudal no es más que un hilo de agua muy delgado que serpentea sobre un lecho de guijarros que hay que pasar saltando, como los pedrega...