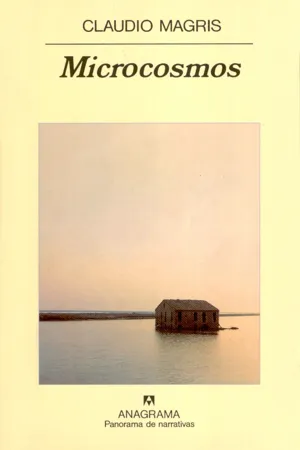![]()
ANTHOLZ
Ligeros con quien sana. No es una regla vinculante, sino una cuestión de estilo, una obligada caballerosidad a la que un jugador de cotecio –un jugador como es debido, no de esos que no saben más que descargarse, es decir quitarse de encima como sea las cartas peligrosas– no dejaría nunca de atenerse frente a un adversario que, jugando una carta alta aun pudiéndoselas arreglar con una baja y cargándose por lo tanto en prejuicio suyo con todo lo que hay en la mesa, impide que otro dé capote, se sacrifica sanando la situación general y sacando del atolladero asimismo a los otros, que perderían si no todos un punto si se diera ese capote. Cuando uno sana es por consiguiente un deber moral ser ligeros con él y no echarle encima las peores cartas que se tengan.
En la Stube del Hotel Herberhof de Antholz Mittertal, los clientes de caras talladas en maderas rubicundas se distraen en general con otros juegos, más apropiados a una tierra de la que ya Carlos V, refiriéndose a todo el condado del Tirol, proclamaba su necesidad para la nación alemana. No en vano cada año, desde hace muchos, Hans, sentándose con los demás a la mesa contigua a la gran estufa de loza decorada con motivos ornamentales verdes sobre fondo ocre, propone tímidamente una partida de watten; hasta los doce apóstoles pintados en las paredes revestidas de la Stube, con un tabernáculo –justamente a espaldas de la mesa– que guarda una botella de riesling, son partidarios de su propuesta. Un juego alemán debiera ser más apropiado que uno véneto, en ese hotel que las crónicas mencionan desde antiguo y que a lo largo de los siglos se ha agrandado y ampliado, pero conservando siempre su núcleo original. Con la deutsche Treue, con la fidelidad alemana, no se corresponde el cotecio de Oderzo o de Trieste, tan latinamente experto en las infidelidades de la Historia y sabedor de que todas las cartas pasan de mano en mano.
Pero en medio de estas gentes Hans, que llega entre Navidad y Nochevieja de Viena, está en minoría y lo deja correr. No hay que descartar que, sin saberlo los jugadores pero movidos por la astucia de la Historia, los decenios de cotecio en esa mesa –bajo el retrato del bigotudo y difunto señor Mairgunter, antiguo posadero del Herberhof y padre de los siete hijos que lentamente, a lo largo de esos decenios, se sustraen a la fuerza de gravedad del propio Herberhof como planetas que recorren órbitas paulatinamente más amplias– no constituyan un involuntario y despreciable capítulo del intento de italianizar el Südtirol-Alto Adigio y de contribuir a la transformación de Antholz Mittertal en Anterselva di Mezzo. O mejor, los jugadores que envejecen tranquilamente en esa mesa –por lo menos en los días que van más o menos de Navidad a Reyes pasados en la Stube con las cartas en la mano– representan, también sin ellos saberlo, una retaguardia del imperialismo renqueante; en la progresiva retirada italiana de esos valles reculan también ellos, pero resistiendo a golpes de capote y acaso, cuando se tercia, descargándose también de las cartas más onerosas.
En el cotecio, por lo demás, pierde quien gana, quien coge más cartas y hace más tantos; también por ello, según Toni, remeda a la vida, que a menudo te embarulla más cuantas más cosas te echa encima, aunque sean atractivas como el as de oros o el rey de espadas, que parecen muy ligeros pero antes o después pesan lo suyo y te hunden. A menos que se gane cada vez, y se recoja lo que se dice todo, como cuando se arrasa dando capote, desbancando las probabilidades y los cálculos preparados desde siempre, tela de araña en la mente de Dios o en la curvatura del espacio-tiempo, para hacer perder la partida a la gente.
Un capote, por ejemplo, puede darlo tranquilamente un Toni, hueso duro incluso para las leyes de la estadística y la malignidad de las cosas. Ya antes de que juegue su baza, la jugada se le ve en los ojos, que aprieta imperceptiblemente sonrientes y fulmíneos, posándolos oblicuos en las caras de los demás jugadores, en el apóstol Andrés pintado en la pared, en las cartas desparramadas sobre la mesa, en los vasos de terlaner o de fol –en todo caso siempre vino blanco dorado, color de la arena en la clepsidra. Mientras cae la carta, esos ojos miran un momento fuera por la ventana de la Stube a la noche negra y vacía, y al volver a la mesa se deslizan por el semblante de Lisa, parada en la puerta esperando que alguien pida otra botella. Hasta en ese rostro leñoso seco y enjuto, que lo mismo podría tener treinta que cincuenta años, está la oscuridad sin fondo de la noche. Los ojos de Toni descienden a esa oscuridad, por un momento la iluminan como una vela encendida en una iglesia desierta; Lisa ríe sin motivo, su boca es joven entre las arrugas precoces y se enciende un cigarrillo, ignorando al borracho que le farfulla algo apoyándose en la barra del bar, frente al retrato del señor Mairgunter, padre no sólo suyo y de sus seis hermanos y hermanas, sino de otros dos hijos del primer matrimonio.
Pero Isidor Thaler está acostumbrado a esas descortesías y no se lo toma a mal; aunque a duras penas se tenga en pie, le dedica a Lisa una reverencia respetuosa. El alcohol añade de vez en cuando a su rostro alguna que otra roncha roja, como los círculos en el tronco de un árbol, pero no altera la nobleza de ese semblante ni la ligereza de sus andares desmadejados. Aprendió hace mucho a ser ignorado, entre la gente o en su casa vacía, un poco más abajo en el valle hacia Anterselva di Sotto, casi delante del telesquí del Riepenlift, una hermosa casa de tres pisos con los balconcillos al sol y un fresco que representa la fuga a Egipto, último resto de una posesión mayor que pasó a otras manos. En verano trabaja en los embalses y en invierno cobra el paro, pero no hay mucha diferencia en cuanto a la soledad, y ya está bien así. Ser ignorados es una benevolencia de la suerte. Tampoco es que la señora Mairgunter, desde el otro lado de la barra, con el pelo peinado como una coronita de plata y las gafas severas, le haga demasiado caso que digamos, le sonríe por obligación si él le dirige la palabra y mira a Lisa.
Cuando entra Jakob, el más joven de los hijos, y le dice algo al oído a Lisa, la señora vuelve los ojos a otro lado, tamborileando nerviosamente con sus dedos afilados y entecos en la barra, y le hace una señal de despedida a Isidor Thaler. Él también saluda y sale a la noche, amable y afelpado aunque se tambalee, mientras en la mesa del cotecio todos han perdido un punto y Marisa vuelve a repartir las cartas. La mano es dulce y firme, como la sonrisa, fuera hace frío y no sólo de noche se cierne la oscuridad, pero ella da a cada uno lo suyo, como cuando en casa reparte la sopa en los platos. No se turbe vuestro corazón, está escrito.
Barbara acaba de mandar a la cama a Irene y a Angela, que gimoteaban de sueño, después de haberles prometido que les llevaría al día siguiente al lago con el trineo, ya que son demasiado pequeñas para esquiar, y está diciendo «refo» [no voy], porque al principio de la mano es posible, cuando a uno le han tocado malas cartas, proponer a los demás que se vuelvan a dar, o sea que se barajen de nuevo. Pero hay que estar atentos, porque si en lugar de decir «refo» [no voy], Barbara hubiera dicho «mi referìa» [no iría], ese condicional podría ser un truco para sondear si los demás tienen buenas o malas cartas y en cualquier caso le da derecho, después de haber oído sus reacciones, a replicar: «e mi no refo più» [pues ahora sí que voy].
La Stube es el corazón del Herberhof, y éste lo es de Antholz Mittertal como el pueblo lo es a su vez de todo el valle de Anterselva, rigurosamente delimitado respecto al resto del mundo. Al norte el valle limita con la sierra de los Riesenferner y el puerto de Stalle, cerrado siempre en invierno, al este y al oeste con montañas que se levantan bruscamente y lo encajonan, mientras que al sur tiene una entrada bien definida, una especie de puerta por la que se entra como en una rocafuerte, a través de un paso entre altos muros dorados, dispuestos en varias filas como para bloquear el avance. El letrero Holzhof SAS/KG dice de inmediato que aquellas murallas son el depósito de una sociedad maderera. Las tablas están amontonadas en un orden fijo y regular, como pardas falanges resplandecen en el aire gélido; el olor de la madera es bueno y seco, neto como la nieve, un poco de viento dispersa un puñado de polvo dorado, virutas de troncos recién serrados.
La carretera, entre esos maderos, se toma torciendo a la izquierda si se viene de Brunico y a la derecha si se llega desde Dobbiaco –en todo caso entrados ya en la comarca de la Pusteria, de la que el Antholzer Tal, con todos sus pueblos que lo remontan hacia el lago y el puerto, Niederrasen Oberrasen Salomonsbrunnen Antholz Niedertal Mittertal Obertal, es un valle lateral, un concentrado a escala reducida. El nombre originario de la Pusteria, Pustrissa, es eslavo, pero esta comarca, en especial durante los años de más duro conflicto con el Estado italiano, se reveló como una empedernida y hasta torva guardiana de la germanidad tirolesa, de la incontaminada Heimat entre los montes. El nombre antiguo puede referirse a un sustrato étnico, que reivindica un eslavismo al menos parcial del territorio, pero dado que significa «vacío» y «desierto» es posible que recuerde también con rencor las devastaciones subsiguientes a las guerras con los eslavos, quienes llegaron a estas tierras hostigados por los ávaros.
Cierre y mezcla, lindes trazados y franqueados. El Tirol se ufana de una virginidad étnica custodiada por los montes, endogamia y majada cerrada arriba en la montaña, perla germánica resguardada en el cofre; pero es asimismo paso y tránsito, puente entre mundo latino y mundo alemán. Por esta zona pasaba la gran calzada romana que llevaba a Aquileia desde el paso del Brennero y más tarde la calzada de Alemania, recorrida por los mercaderes medievales. Según el maestro elemental Hubert Müller, historiador y cosmógrafo exhaustivo de Antholz y asiduo comensal del Herberhof, antes del diluvio universal había una calzada que unía directamente las cimas de las montañas.
La prehistoria prefiere los picos, la historia en cambio el fondo de los valles, excavados desde tiempo inmemorial por los glaciares desaparecidos. Ahora estamos aquí abajo y como mucho trepamos hasta la Pietra Nera, una majada como hay otras bautizada un día así por uno de los jugadores de cotecio porque descuella oscura en el ventisquero bajo el Antholzer Scharte, y que desde entonces, dado que su nomenclador ha hecho de ello una verdadera fijación, no sólo es meta obligada de una excursión entre Navidad y Nochevieja –y hay que llegar aunque se hunda uno en la nieve a cada paso hasta la rodillasino que ha entrado de rondón, a través de los relatos de sus conquistadores a su vuelta a la Stube, en la toponimia local. Hace tiempo que estamos todos aquí abajo, en el fondo del valle; ya quien empuñaba el hacha de piedra encontrada en la orilla derecha del riachuelo de Antholz, en los aledaños de las ruinas de la rocafuerte de Neurasen, o las copas y cuchillos de la edad de hierro hallados en 1961 en una necrópolis en Niederrasen, miraba el mundo más o menos desde nuestra altura, esto es, desde abajo.
El río corroe y consume su cauce, la historia excava la roca y desciende cada vez más abajo, graba como una cuchilla la esfera rugosa que rueda en los espacios; un buen día los cortes llegarán al centro de la tierra y las catas de la sandía partida se irán cada una por su cuenta. Los detritos del tiempo, que abonan los valles y los prados donde el pastor vive durante meses con sus animales, son huesos antiguos reconciliados en el humus con el que se amasan, eslavos carantanos, bávaros del duque Tassilio, francos, longobardos y antes aún pueblos remotos, lígures ilirios celtas réticos, y otros que son puros nombres, venostes saevantes laiancos, nombres que tal vez aluden a las mismas gentes y al choque entre ellas, a su mutuo mezclarse, destruirse y desaparecer. En Rasen, escribe el maestro Müller en su monografía Dorfburch Antholz, que abarca todas las majadas y caseríos y reconstruye la genealogía de sus propietarios, el sustrato étnico es una mezcla germánico-románico-eslava, mientras que Antholz es un «asentamiento genuinamente alemán».
Hay fronteras por todas partes, que se traspasan sin darse uno cuenta: la antigua entre Rezia y Norico, la que separa bávaros y alemanes, la de germanos y latinos. El Tirol es todo él una frontera, separa y une; el paso del Brennero separa dos estados y está en el centro de una tierra sentida como unidad. Incluso los nombres cambian de identidad. Tiempo atrás Südtirol, término que aparece sólo en 1839, aludía al Trentino y el Tirol era un pueblo que se jactaba de tres naciones: alemana, italiana y ladina. Pero el Brennero, dice la geografía, es la divisoria entre el Adriático y el Mar Negro, entre las aguas que a través del Adigio fluyen hacia el mar de toda persuasión y las que con el Drava confluyen en el Danubio. Adriático y Danubio, mar y Mitteleuropa continental, los dos escenarios opuestos y complementarios de la vida; la linde que los separa, y que durante una excursión se franquea sin darse cuenta, es un mínimo agujero negro que lleva de un universo a otro.
El coche que se dirige a Antholz entra en todo caso en el valle –puesto que llega de la parte de Dobbiaco cada año en los mismos días, justo después del día de Navidad– torciendo a la derecha; la rueda anterior, en el viraje, aplasta en la cuneta de la carretera las nítidas paralelas trazadas por los esquíes de alguien que ha bajado hasta allí abajo –la estela es perfectamente visible en la nieve– deslizándose por todo el valle.
Las semanas transcurridas en Antholz, que a lo largo de los años suman un periodo de respetable longitud, están compuestas solamente de días de diciembre y de enero, soldados en un único tiempo cuajado e ininterrumpido que contiene todos los rostros del invierno, las heladas los aludes las nevadas los puntiagudos carámbanos de hielo colgantes y goteantes del techo cuando sopla siroco. El valle es invierno, lugar en el que invernar; sueño y letargo en que la vida, liberada de las inhibiciones y los agobios de la forzada vigilia habitual, se desentumece y se abandona. El Tirol, decía el emperador Maximiliano cuyo trono era la silla de montar, es una casaca áspera pero que da calor. El cuerpo se despereza bajo el blando edredón de nieve, la cara busca el sol con los ojos entreabiertos y las mejillas frotadas con nieve fresca, los pensamientos se van volando como pájaros de un campo, espantados por la risa que corre en la Stube de uno a otro como el vino; el sexo se despierta fuerte y suelto, los pesados y complicados estratos de jerséis, calcetones y camisetas son más fáciles de quitar, en la habitación con techo en declive, que las chaquetas y las corbatas.
Bajo la nieve, semanas y años se condensan en un único presente, que los custodia a todos y del cual afloran como objetos restituidos por el deshielo. El tiempo cristaliza en un nevero perenne, las capas de la nieve caída a lo largo de los distintos años se tocan y se sobreponen, una junto a otra. Detrás del Herberhof, en la pendiente de los primeros pasos con los esquíes, Marisa tiene el cabello oscuro, en la terraza del Hotel Widgall cercano al lago, bajo el monte que le da su nombre, las estrías blancas en el pelo no vienen de la nieve, pero el pintor que ha añadido ese nuevo color viene de una buena escuela y el retoque revela una mano sabia.
Es curioso conocer un valle y una vida sólo cuando están cubiertos de nieve, como mucho alguna que otra mata de hierba marchita que la nieve restituye en el empapado y breve deshielo de un día templado, junto a estiércol de vaca y cieno. Las estrías del lago helado, los escalofríos del agua rígida que lo vetean en tonos ora más verdes ora más azules, según sean la profundidad y la exposición al viento y al sol, son objeto de una ciencia experimental adquirida por la percepción de años, como la sombra del Wildgall que se alarga rápida sobre el lago ya desde las primeras horas de la tarde, para oscurecer el deslumbrante azul celeste en un azul violáceo, o como el borde en forma de cresta de las pistas que cortan el lago, gélido encaje en la tarde. En verano esas aguas son azul turquinas, por lo menos así lo atestiguan las postales que se encuentran en la barra del bar. Angela está escribiendo una a su novio, que se ha quedado en la ciudad, mientras que Francesco y Paolo, ya en la puerta con Marianna, le dicen que se dé prisa, si quiere ir con ellos al baile de los bomberos en la Casa de la Cultura que lleva el nombre de Haward von Antholz, un trovador medieval de esta zona.
El primer pueblo, al entrar en el valle, es Niederrasen, Rasun di Sotto, en el que se habla un dialecto del que todos los libros y las guías subrayan sus pequeñas pero evidentes diferencias, especialmente de pronunciación, respecto al que se habla en Antholz, doce kilómetros más allá. A la entrada del pueblo, que el coche deja atrás a la derecha siguiendo hacia Antholz, un modesto monumento le devuelve a uno a un espacio-tiempo familiar. Una capilla, adornada con las imágenes de san Roque y san Sebastián, recuerda el año de la peste, 1636. El mundo danubiano, que comienza más allá de la divisoria de aguas, está completamente constelado de columnas de la peste, esas columnas de la Santísima Trinidad levantadas por la miseria y la gloria de lo Creado durante las pestilencias y que, extendiéndose desde la que se eleva en el Graben de Viena, se multiplican y repiten por toda Centroeuropa, hasta sus ramificaciones orientales y meridionales, imprimiéndole un sello unificador.
La capilla en lugar de la columna molesta un poco, como esas pequeñas desviaciones en el ritual de las comidas que turbaban a Kant, pero el nexo entre peste y piedad contrarreformista es en cualquier caso la confirmación de una espera, una costumbre tranquilizadora. Sin embargo Mitteleuropa es católica y judía y, cuando falta uno de esos dos elementos, cojea; entre las montañas del Tirol alemán está ausente el componente judío, esa simbiosis de melancolía vagabunda e irreductible vitalidad que vuelve picaresca la Majestad del imperio y del mundo y en la solemnidad de su incienso hace perceptible el acre olor de las callejas.
Sin judíos, los alemanes son un cuerpo carente de una sustancia necesaria para el organismo; los judíos son más autosuficientes, pero en casi todo judío hay algo de alemán. Toda pureza étnica conduce al raquitismo y al bocio. El nazismo, como toda barbarie, fue también imbécil y autolesionista, al exterminar a millones de judíos; mutiló la civilización alemana y destruyó, quién sabe si para siempre, la centroeuropea.
Gestorben, muerto, se dice trazando una cruz sobre la última apuesta que le quedaba a Beppino, el cual, perdida ahora también ésa, es eliminado del juego. Beppino se levanta, coge la zamarra y el gorro de pelo para ir a darse una vuelta. Jakob ha vuelto de la cuadra y sonríe burlón, ávidos los ojos. La cuadra es su reino, lo mismo que los prados en verano; en la división del trabajo de la familia, a él le ha sido confiada la tarea de tratar con los animales, mientras que los demás se encargan de los hombres. Ordeña, cepilla, mete la paja con el bieldo, vacía sacos de estiércol humeante que antaño los chicos del pueblo, en invierno, buscaban para calentarse los helados pies desnudos en aquel cieno. Es él quien, llegado el momento, lleva una ternera al matadero; la acaricia bajo las orejas, le da de comer heno húmedo, más sabroso, y se la lleva por el ronzal, silbando de contento.
Jakob se precipita a la cocina, para tomarse ...