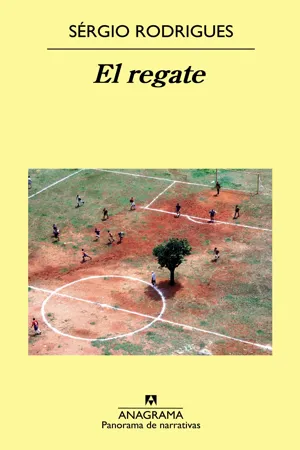
This is a test
- 216 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Panorama de narrativas
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
Un tema comentado con frecuencia es la ausencia de grandes novelas sobre fútbol. El regate pone en jaque dicha creencia: a través de una trama de rivalidad y venganza familiar en la que se mezclan el fútbol, la política y el sexo, Sérgio Rodrigues emprende una celebración del glorioso pasado deportivo brasileño, que es, al mismo tiempo, un homenaje nostálgico a la ciudad de Río de Janeiro. «Hacía falta en el panorama de la literatura brasileña una gran novela como ésta, que repasa la historia del fútbol. La descripción del regate de Pelé al portero uruguayo Mazurkiewicz, en el Mundial de 1970, es espectacular. Es el libro que me gustaría haber escrito» (Tostão, Folha de S.Paulo).
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a Panorama de narrativas de Sérgio Rodrigues, Juan Pablo Villalobos, Juan Pablo Villalobos en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
Literatura generalIF YOU HAD A FRIEND LIKE BEN
En el inicio, cuando nada tenía sentido, lo que más impresionó a Neto fue su lealtad inmediata. Nunca despertaba temprano, viciado en la indisciplina de no haber tenido horario de oficina durante veinte años de trabajo en casa como revisor de pruebas, pero no se perdía ni un domingo siquiera. Poco antes del mediodía se detenía en Pavelka para comprar las diez croquetas de carne que pospondrían el hambre hasta la hora en que, al anochecer, asaran en la pequeña parrilla de concreto las tarariras que hubieran pescado en la represa y las comieran con las verduras de la huerta. Masticaban a la luz tenue de la terraza del fondo, el padre hablando sin parar. Después entraba en su Maverick 1977 y recorría los menos de cien kilómetros hasta Río de Janeiro a tiempo de telefonear al celular de prepago de la cajera de farmacia o empleada de cafetería de turno, e intentaba de todas las maneras, siempre sin éxito, olvidar dentro de ella la tristeza que nunca dejaba de acompañarlo sierra abajo.
Como tantos rituales, debía parte de su mecanismo a la casualidad. Neto no sabría explicar por qué en su primera visita al Rocio, al inicio del otoño, cuando se detuvo en Pavelka para no llegar con las manos vacías, decidió comprar croquetas. Desde que Murilo se había mudado a la sierra, diez años atrás, el contacto entre ellos se había limitado a dos llamadas telefónicas: el padre lo llamó en la Navidad de 2004, borracho, para cantarle «Jingle bells» con letra de broma, y en otra ocasión dos días después del cumpleaños del hijo, felicitándolo como si la fecha fuera correcta. Llamadas telefónicas tensas, forzadas, pero ninguna tan sorprendente como la de hacía una semana, la tercera de la década. «Te espero, Tiziu. Me estoy muriendo.» El tono melodramático no era propio de Murilo, y era la primera vez en veintiséis años que el padre lo llamaba con el apodo que había inventado en la infancia, Tiziu, el pajarillo negro de los matorrales brasileños, y que nadie más usaba. Le respondió que no prometía nada, pero anotó la dirección.
Mientras negociaba al volante con la carreterita arisca que lleva de la BR-040 al Cindacta, el centro de control del espacio aéreo, iba intentando determinar lo que había quedado de aquella larga historia de odio. Si lo que quedaba era algo más que un berrinche de niño. En la región profunda del pensamiento en la que las palabras están fuera de foco, quizá pensara en si su propio fiasco como padre e hijo podía llegar a ser el remanente para un acuerdo final cualquiera, un pacto honesto –aunque fuera patético, de eso no escaparían– antes de morir. Recordó la voz pausada de Nelson Rodrigues en la tribuna de prensa de Maracaná diciéndole a un niño que, de manera incomprensible, era él: «¡Envejece!» Tenía cuarenta y siete años. Los escalofríos ante el marco redondo –absurdo– que vislumbraba a mil días de distancia se hacían cada vez menos vagos y más frecuentes. Antes de morir, era lo que rebotaba en su cabeza cuando se detuvo en la tiendita a la orilla de la carretera para preguntar dónde quedaba el Recanto dos Curiós.
«¿La casa de campo del señor Murilo?», «Después del puente rojo», «Izquierda», «Medio kilómetro», le indicaron tres peones que bebían cachaza en el frío de la tarde, uno atropellando al otro con aquella ansia rústica por ser más servicial. «Bonito, ¿eh?», dijo uno de ellos cuando Neto arrancaba. Entendió con retraso que el tipo se refería al Batimóvil, al Maverick negro LDO de motor V8 que se empeñaba en mantener como nuevo –talismán de una época menos vacía, gol de honor en la derrota inevitable por goleada contra el tiempo.
Las instrucciones resultaron exactas. Aliviado al darse cuenta de que no tendría que meter el coche en caminos de terracería, pronto encontró el letrero sobre el portón de madera recortado en el seto vivo a la izquierda. Cabían el nombre del lugar en letras cursivas y un escudo del América. Pasada la cerca, de inmediato, había un pequeño claro con marcas de neumáticos en el suelo. Metió el carro ahí y saltó.
Un principio de vértigo lo obligó a apoyarse en la puerta del Maverick. Bajo el cielo gris, el aire frío dejaba ver partículas de agua en suspensión bailando como polvo. Él era Marty McFly saltando del DeLorean después de un viaje de veintiséis años de vuelta a un pasado que acabaría por corregir, cambiando también, por efecto dominó, el futuro. O no: era el científico Tony Newman, sí, lanzado a Honolulú por el Túnel del Tiempo para verse niño y encontrar al padre un día antes de que muriera en el bombardeo de Pearl Harbor –sabiendo, o creyendo, daba lo mismo, que el pasado sería inmutable para siempre.
Entre la historia estática de El túnel del tiempo y la maleable de Volver al futuro, entre la serie televisiva de los años sesenta y la película de los ochenta, Neto se inclinaba por la primera opción. Por más triste o repulsivo que fuera, el pasado iba a ser siempre inmutable para siempre. En otras palabras, no sabía lo que estaba haciendo ahí.
Manteiga apareció por sorpresa. Como no encontró una campanilla, había puesto la fiambrera en el suelo para poder batir palmas y no vio acercarse al perro. El bicho ya olisqueaba las croquetas cuando, al advertir el peligro, Neto se inclinó para quitarle el almuerzo de la boca. El chucho se alarmó, reculó un previsible paso, pero luego hizo una cosa espantosa: como extensión del movimiento de recular, se proyectó como un muñeco de resorte y atrapó la fiambrera. Con los brazos estirados, Neto se descubrió sosteniendo aquella cosa negra y gruñidora colgada por los dientes del paquete suculento. Por suerte era un animal pequeño, pero no supo qué hacer. Se le ocurrió sacudir la fiambrera y lanzarlo lejos. Pensó que sería una brutalidad.
Lo salvó una risa melodiosa del otro lado de la cerca y una voz de mujer que ordenaba: «¡Déjalo, Manteiga!» Manteiga lo dejó al instante. Aterrizó en el suelo con la misma ligereza con la que había saltado por el aire, parecía un gato, y Neto podía jurar que musitaba en la garganta una risita cínica de Mutley mientras se iba andando todo fanfarrón, meneando los cuartos traseros, de vuelta a su agujero en el seto vivo. Los goznes oxidados del portón de madera rechinaron para revelar primero una sonrisa blanca enorme, y sólo después, apareciendo poco a poco como el gato de Cheshire a Alicia, a su dueña: una morena de veintipocos años, ojos oblicuos de india, melena lacia negra. Su carcajada estaba todavía suspendida en el aire, resonando entre la música de harpa del riachuelo que cortaba el jardín entre hileras de hortensias rechonchas. Se presentó como Uiara, la mujer del casero, y dijo que el señor Murilo lo esperaba.
De pie en la terraza de cerámica roja que rodeaba toda la extensión de la casa sencilla de ladrillos esmaltados, el padre abrió los brazos con una sonrisa amarilla. Neto se asustó de la magnitud de su vejez. La melena del León de la Crónica Deportiva había quedado reducida a media docena de hilos blancos peinados hacia atrás. La espina dorsal se había torcido, rebajando por lo menos un palmo su metro ochenta. Si no le fallaban las cuentas, Murilo estaría cerca de cumplir ochenta años, pero aparentaba noventa. Quizá cien. Cuando se abrazaron con torpeza, sintió bajo las manos un cuerpo descarnado, aspiró el miasma de helecho seco que desprendía. En algún lugar cercano cantaban pajarillos.
«Gracias por venir, Tiziu.»
El padre extendió las manos de dedos largos –los dedos que tantas veces le había dejado impresos en rojo en su rostro de niño– para recibir la fiambrera magullada que, al ser de aluminio y gracias a la buena suerte, seguía incólume a la mordida del perro. Neto no sabía qué decir. Aprovechó lo que quedaba de la excitación por la disputa con la mascota por la comida y habló del encuentro con Manteiga. Fue la oportunidad para que Murilo se embarcara, los dos de pie en la terraza, en la primera de sus historias innumerables.
«Manteiga», dijo, «era un jugador que en 1921 el América fue a buscar al Mauá, un equipo insignificante de marineros que jugaba en el muelle del puerto. En aquella época, en teoría, todos eran amateurs, pero el Mauá tenía una horda de descalzos. Quiero decir que tenía un montón de descalzos y entre ellos tenía a Manteiga. El bellaco de Manteiga llamó la atención de Jaime Barcelos, que era director de fútbol del América y ojeador compulsivo, se la pasaba pateándose los valles detrás de talentos. Jaime quedó encantado. El apodo era porque en sus pies la pelota rodaba suavemente, los pases salían amantequillados. Sólo había un problema, Manteiga era un vulgar mulato, indisimulable, muy diferente del tipo casi blanco que Friedenreich ya había comenzado a volver aceptable a esas alturas. ¿Moreno? Moreno no, ¡negro! ¿Negro? Negro no, ¡mulato! Nariz chata, morro grande. De ninguna manera sería admitido en el América, que era blanco y racista como todos los clubes de la élite carioca de la época.»
Intrigado, dispuesto a ser amigable, Neto dijo:
«Fue el Vasco el que quebró el esquema racista, ¿no?»
«Eso fue después. En aquel 1921, la llegada de Manteiga provocó un motín. Después de pedir la baja de la Marina para jugar en el América, en cuanto entró por una puerta de la calle Campos Sales un montón de americanos de nacimiento salieron por otra. Se fueron los Borges, los Curtis, todo el mundo furioso, ultrajado. Y en ese momento fue valiente João Santos, presidente del club, que respaldó la contratación. Manteiga se quedó. Además de ser el crack del equipo, era un tipo que, como se decía, conocía su lugar. Ni siquiera pisaba el hall de la sede social, donde el resto de los jugadores se relajaba en sillas de mimbre después de los entrenamientos, se largaba corriendo. Tampoco le gustaba ir a las fiestas chic en casa de João Santos. Cuando iba se quedaba en la calle mirando por la ventana a las parejas que giraban en el salón. Fue así como los Borges y los Curtis, racistas mediocres que habían perdido la primera batalla, acabaron ganando la guerra. El pobre Manteiga nunca se sintió en casa. Un día, el América fue de excursión a Bahía, donde los equipos, de manera natural, ya estaban llenos de negros, si no el elenco no se completaba, y tuvo una revelación. Era el paraíso de la raza. Aceptó la primera propuesta bahiana que apareció, ni siquiera volvió a Río con la delegación.»
«De acuerdo», dijo Neto, «¿pero por qué el perro tiene ese nombre? La suavidad no parece su fuerte.»
Murilo sonrió satisfecho, asintiendo con la cabeza.
«No, de hecho. Sucede que nació en una camada de seis y era el único negro. Los hermanos casi todos blanquitos, sólo uno medio pinto, y él hecho un tizón. Se llama Manteiga por eso. ¿Te gusta pescar, Tiziu?»
Así comenzó. Croquetas, pesca, los fantasmas de generaciones de cracks que venían a bailar sobre la represa al ser invocados por un parloteo adornado y lleno de regates: Zizinho, Welfare, Fausto, Zico, Marinho Chagas, Telê, Ipojucan, Dirceu Lopes, Gradim. Aquello llenaba los espacios que dejaba la ausencia de Elvira, Conceição, Ludmila, todo aquello que era doloroso entre los dos. ¿Era lo mejor? Era como si una vida dedicada a escribir sobre fútbol hubiera privado al padre de todo lo que no fuera memoria alucinada del juego. Murilo no necesitaba del DeLorean o del Túnel, pensó, para desafiar al tiempo. Recordó los lomos de Proust en francés que ocupaban un lugar de honor en los estantes del apartamento del Parque Guinle y entendió que el padre, que nunca había sido un modelo de equilibrio, chocheaba. La situación era un despropósito, pero todo encajó para dar forma a un rito dominical que mantuvieron con disciplina. Desde el inicio era como si ya supiera que aquello acabaría teniendo sentido, aunque por el momento no lo tuviera.
Aplicada con el retraso de una vida, la estrategia de Murilo, si es que se trataba de algo tan deliberado, era la misma que había sido empleada por generaciones sucesivas de padres brasileños para acercarse a sus hijos. Muchas cosas separan a las personas que se contemplan sobre un abismo de veinte o treinta años –música, moda, política, costumbres, tecnología–, pero son prácticamente indisolubles los lazos forjados en la infancia en torno a los colores de una camiseta, al culto a ídolos vivos o muertos, al frenesí terrible de apretarse lado a lado entre miles de seres humanos reducidos a aullidos primarios, el niño de todas las épocas que siente en la barriga el pavor de ser engullido por la multitud y encuentra en la presencia del padre la seguridad necesaria para abandonarse a algo mayor que él sabiendo que, al final del partido, hará el camino de vuelta a casa.
Éste no había sido el caso de ellos dos. Para empezar, Murilo Filho nunca iba a las gradas. La tribuna de prensa de Maracaná, donde siempre sobraban lugares, era su segunda casa. Con su blazer de lino beige hasta en las tardes de verano, su estampa rubia y altiva de Jardel Filho en Terra em transe, el cronista del Jornal do Brasil era observado con admiración boquiabierta por los reporteros novatos y podía ser visto en breves intercambios de impresiones con sus iguales, otros titanes de la crónica que anduvieran por ahí, como João Saldanha, Armando Nogueira y Nelson Rodrigues –este último también dramaturgo, a quien Murilo no respetaba como cronista deportivo, porque decía que siempre estaba de espaldas a la cancha, pero al que trataba con cordialidad por ser hermano de su mentor, muerto hacía algunos años. Aunque ésos fueran sus dominios, veía los partidos solo, apartado en un rincón y fumando un Capri detrás de otro. No hablaba, no exteriorizaba ninguna emoción, ni siquiera cuando su América ganaba, algo que se fue volviendo cada vez más raro. La vibración, el colorido, los escalofríos de la batalla iban sin escala de la cabeza a la página del periódico. No pasaban por su rostro.
Había acompañado a Murilo a Maracaná tres o cuatro veces. La primera poco después de la muerte de Elvira y de que volviera a vivir con el padre en el Parque Guinle, debía de tener cinco, seis años. La última alrededor de dos años después. En una de esas tardes Nelson Rodrigues gritó de lejos: «¡Hey, Murilo, tu hijo es un mochuelo!» Neto sintió que el rostro se le quemaba como si lo hubieran insultado, porque entendió de forma instintiva que el hombre aludía al hecho de que fuera magro, moreno, diferente al padre. Otro día –tal vez en su última visita– aquel vejestorio extraño, por quien ahora sentía un miedo que bordeaba el pánico, se acercó en el intervalo del partido, cuando su padre lo dejó solo para ir a comprar cerveza o cigarros. No estaba seguro de que fuera un Flamengo-Fluminense, pero casi siempre ésas eran las banderas que surgían en su memoria como paño de fondo para la imagen de un hombre de ojeras y tirantes que se inclinaba sobre su silla con una paleta en la mano. Con voz soplada de tísico, preguntó: «¿Te gusta el Chicabon, hijo?» Más por intimidación que por deseo, aceptó la paleta. Entonces Nelson rió quedamente y, dándole ya la espalda, bramó la orden que Neto y el mundo tratarían de cumplir de manera escrupulosa:
«¡Envejece!»
Nunca se sintió a gusto en la tribuna de prensa de Maracaná. Es posible que haya dejado de pedirle a Murilo que lo llevara y el padre segur...
Índice
- Portada
- If you had a friend like Ben
- Por qué Peralvo no jugó el Mundial (I)
- El pop no tiene historia, sólo revival
- Por qué Peralvo no jugó el Mundial (II)
- El regate de Pelé sobre Mazurkiewicz
- Créditos
- Notas