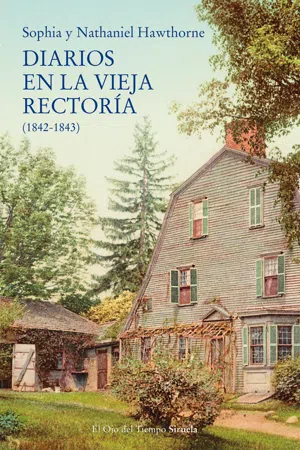![]()
DIARIO DE SOPHIA
Y NATHANIEL HAWTHORNE
![]()
Nota-Diario 1842-1843
Todas las páginas de este diario correspondientes a la parte de Mrs. Hawthorne que no están incluidas aquí fueron destruidas, así como arrancadas, por ella cuando transcribió el volumen para su publicación 35 años atrás.
Julian Hawthorne
Nueva York, 9 de abril de 1903
![]()
Diario escrito por Nathaniel Hawthorne y su esposa (1842-1843) Concord, 19 de noviembre
Este diario fue escrito conjuntamente por Hawthorne y su esposa y parece que Mrs. H. ha dejado intacta toda la parte que él escribió. Esa parte comenzaba tras poco menos de un mes de casados, cuando se marcharon a vivir a la vieja rectoría, y este volumen del diario continúa hasta la fecha en que abandonaron el lugar. Está repleto de muestras de cariño que Hawthorne emplea al dirigirse a su mujer y que Mrs. H. eliminó (como muchas otras cosas) cuando «editó» e imprimió los diarios. Este es el único volumen de los diarios escritos en un familiar tono de familia, cosa muy natural, pues prácticamente todo el tiempo que pasaron en la vieja rectoría fue una luna de miel.
(Nota de Mr. Wakeman)1
![]()
9 de julio-5 de agosto
esposa... No podía comprender por qué. Cuando me reuní con él, me dijo que había transgredido el derecho de tránsito al pisotear el césped todavía sin cortar, y trató de convencerme para que regresara y así él no tuviera que violar su conciencia por hacer como yo. Fui un poco mala y no le obedecí, de modo que me castigó quedándose atrás. Esto no me gustó mucho, y subí la colina yo sola. Penetramos la grata penumbra y tomamos asiento sobre el manto de unas hojas de pino secas. Lo estreché entonces entre mis brazos, bajo aquella adorable sombra, y nos tendimos unos momentos en el seno de la querida madre Tierra. ¡Oh, qué dulce fue! Y yo le dije que no volvería a ser mala, y caía una suave lluvia perlada sin que mediasen truenos ni relámpagos, y éramos los seres más felices del mundo. Nos adentramos en el bosque y llegamos a campo abierto, desde el que se podía ver un amplio y precioso paisaje, donde nuestra vieja rectoría ocupaba un considerable lugar en la planicie, y el río abría aquí y allá sus ojos azules y ondulaba en los montañosos riscos que cercaban el horizonte. Recogimos unos arándanos y después nos sentamos. No había viento, y la quietud era absoluta. No parecía haber más movimiento en el mundo que el de nuestros latidos. La Tierra se había detenido ante nosotros. Resultaba encantador, pero el éxtasis de mi espíritu lo causaba el saber que mi marido estaba a mi lado, más que toda la suntuosa variedad de la planicie, el río, el bosque y las montañas que me rodeaban y se alzaban a mis pies.
Viernes, 5 de agosto de 1842
Llueve, llueve, y creo firmemente que no hay sol en este mundo salvo el que brilla en los ojos de mi esposa. Ahora mismo me ha dado órdenes estrictas de que tome la pluma; y, para asegurarse mi obediencia, me ha desterrado al pequeño apartamento de tres metros cuadrados que recibe por mal nombre «mi estudio», pero que no se sorprenda si la taciturnidad del día, y el embotamiento de mi soledad, se convierten en las características principales de cuanto escribo. ¿Y sobre qué puedo escribir? La felicidad no es una cadena de sucesos; porque es parte de la eternidad, y nosotros hemos estado viviendo en la eternidad desde que llegamos a esta vieja rectoría. Al igual que Enoc, se diría que hemos sido trasladados al otro estado del ser sin vernos obligados a pasar por la muerte. Nuestras almas han debido de escapar inadvertidamente en el tranquilo y profundo éxtasis de algún largo abrazo; y nosotros solo podemos percibir esa parte mortal de la que nos hemos despojado a través de la vida de nuestros espíritus, más ferviente y auténtica. Por fuera, nuestro Paraíso se parece bastante a un viejo y agradable domicilio en la tierra. La antigua casa (pues parece antigua, si bien fue creada expresamente por la Providencia para que la usáramos nosotros, y en el preciso momento en que la quisimos) se alza tras una noble avenida de álamos balsámicos; y cuando por casualidad observamos a algún viajero de paso, entre el sol y las sombras de esta larga avenida, su figura resulta demasiado borrosa y distante como para turbar nuestra sensación de feliz apartamiento. Pocos, ciertamente, son los mortales que se aventuran en nuestros sacros dominios. George Prescott2 —que aún no ha llegado a ser lo bastante terrenal, me figuro, como para verse impedido a visitarnos de cuando en cuando en el Paraíso— viene a diario a traernos tres pintas de leche de alguna vaca ambrosiana; en ocasiones también hace una ofrenda de flores mortales en el altar de cierto angélico personaje. Mr. Emerson3 viene alguna vez, y se le tiene en tan alta estima que aquí se le honra (y con él a su gnomo, el llamado Ellery Channing4) con nuestro néctar y nuestra ambrosía. Mr. Thoreau5 ha escuchado en dos ocasiones la música de las esferas, que, para nuestra comodidad privada, hemos envasado en una caja de música6. Elizabeth Hoar7 (que entre espíritus se siente más en casa que entre cuerpos carnales) ha venido alguna vez por estos lares, sin otro fin que el de darnos la bienvenida al mundo etéreo; pero en las últimas fechas se ha volatilizado hacia alguna otra región del espacio infinito. El segundo domingo, a contar desde nuestra llegada, un incauto mortal nos impuso su presencia montado en una calesa. Desde entonces ha habido tres o cuatro visitantes, que absurdamente pensaban que las cortesías del bajo mundo han de ser respondidas por la gente cuyo hogar está en el Paraíso. No debo olvidarme de mencionar que el carnicero viene dos o tres veces por semana; y hemos avanzado tanto en las costumbres de Adán y Eva que desde entonces solemos proveer nuestros festines con algún delicado carnero o ternera, cuya inmaculada inocencia les otorga el feliz derecho de convertirse en nuestro sustento. ¡Ojalá mi esposa me permitiera dar cuenta aquí de las etéreas exquisiteces que el gentil Cielo nos proporcionó el día de nuestra llegada! Nunca, sin duda, se oyó de tales manjares en la tierra: hablo al menos por mí. Bien; las personas arriba mencionadas son prácticamente las únicas que han turbado la consagrada sombra de nuestra avenida; aparte, es verdad, de cierto pecador que vino a negociar la hierba de nuestro huerto, y otro más que acudió con una nueva cisterna, pues uno de los inconvenientes de nuestro Paraíso es que no alberga agua útil para beber o bañarse; de modo que las lluvias del Paraíso nos vienen, literalmente, como caídas del cielo. Me pregunto por qué la Providencia no hace surgir una fuente fría y cristalina que burbujee ante nuestra puerta; en mi opinión, no faltarían razones para rezar por tal favor. De momento nos vemos en la ridícula necesidad de encargar el agua en el mundo exterior. Solo imaginarme a Adán abandonando a trompicones el Paraíso, con un cubo en cada mano, en busca de agua que beber o para que Eva pueda darse un baño, me supera. Pensaré que estoy completamente equivocado, a menos que vea la mencionada fuente burbujeando a nuestra puerta la próxima vez que asome la cabeza. Por lo demás, la Providencia nos ha tratado tolerablemente bien; pero a este respecto confío en que todavía se haga algo. También, ya puestos a pedir futuros favores, agradeceríamos mucho un gatito. Los animales (salvo, tal vez, un cerdo) nunca están de más, ni siquiera en el más paradisiaco de los entornos. Dicho sea de paso, por nuestra avenida sube de vez en cuando un joven potrillo, para pastar en la hierba tan rara vez pisada; y también un rebaño de vacas, cuyo fresco aliento bien nos compensa por la comida que obtienen. Hay también algunas gallinas, cuyo tranquilo cloqueo es muy agradable escuchar por toda la casa. A veces, al otro lado de la avenida se planta un perro negro, pero cuando le silbo mete el rabo entre las patas y se aleja a la carrera. ¡Qué perro más tonto! Si tuviera más fe, tendría huesos de sobra.
Sábado, 6 de agosto
Otro día gris, que amenaza lluvia, aunque sin la presencia de ánimo necesaria para llover con ganas. Con todo, ayer llovió lo suficiente para llenar nuestras bañeras, que entusiásticamente sacamos al exterior para que recibiesen el benéfico aguacero. En cuanto a la nueva cisterna, parece embrujada; pues, aunque el chorro cae en ella como una catarata, sigue casi vacía. Me pregunto dónde la consiguió Mr. Hosmer8. Quizá en el palacio de Tántalo, bajo cuyos aleros tuvo que haber estado antes, pues, al igual que la copa de la que este bebía en el Hades, nuestra bañera tiene la propiedad de llenarse sin parar, y sin estar nunca llena del todo.
Tras el desayuno, cogí mi caña de pescar y atravesé el huerto hasta la orilla del río; pero como tres o cuatro chicos ya se habían hecho con los mejores lugares que hay en la ribera, no pesqué nada. Este río nuestro tiene la corriente más remolona con la que jamás me he topado. He pasado tres semanas en sus márgenes, y lo he cruzado a nado todos los días, para así poder determinar hacia dónde corren sus aguas; y al final he tenido que resolver el interrogante por medio del testimonio de terceras personas, y no por mi propia observación. A causa del sopor de la corriente, en ninguna parte de su curso hay orilla alguna en donde brillen los guijarros, ni la más estrecha franja de reluciente arena; se limita a retozar entre anchas praderas, o a besar la enredada hierba de los pastos y los campos segados, o a bañar las suspendidas ramas de añejos arbustos, y otras plantas amantes del agua. Lirios y juncos crecen a lo largo de sus márgenes, apenas profundos; el amarillo nenúfar despliega unas hojas anchas y tersas sobre su superficie; y la fragante ninfea blanca aparece en muchos lugares favorables, por lo general escogiendo una ubicación tan distante del borde del río que nadie puede alcanzarla, salvo a riesgo de caer al agua. Pero demos gracias a esta hermosa flor por nacer, al menos. Uno se maravilla al pensar en la procedencia de su soledad y su perfume, nacida como fue del negro lodo sobre el que dormita el río, y del cual, igualmente, el nenúfar extrae su vida impura y su fétido aroma. Así sucede con muchos individuos de este mundo: la misma tierra y las mismas circunstancias pueden producir lo bueno y lo hermoso, lo pérfido y lo feo; algunos tienen la facultad de asimilar únicamente lo que es malo, y así se vuelven tan fétidos como el amarillo nenúfar. Unos pocos asimilan tan solo las buenas influencias; y su emblema es la inmaculada y fragante ninfea, cuyo mero hálito es una bendición para cuanta tierra la rodea. Yo poseo una ninfea así, celestial y humana, y9 pido al cielo que no me represente a mí su compañera amarilla. Entre cuanto producen los márgenes del río, no debo olvidar la espiga de agua, que crece en el mismo borde y alza un largo tallo coronado por un chapitel azul, entre enormes hojas verdes. Tanto la flor como las hojas quedan bien en un florero junto a unas ninfeas, y rompen la invariable blancura de estas últimas; y, puesto que unas y otras son como niños de las aguas, se llevan perfectamente bien entre sí. Mi mujer es quien debe recibir el crédito de haber introducido esta mejora en el arreglo de las ninfeas. Tiene un amor y un gusto por las flores que raya en la perfección, y sin los cuales una mujer es un monstruo; y esto es algo que estaría bien que los hombres poseyéramos, dentro de lo posible.
Me baño una vez al día, a veces dos, en nuestro río; pero una sola zambullida en el salado mar significaría mucho más que toda una semana empapándome en esta corriente sin vida. En alguna parte he leído acerca de un río (ignoro si en las regiones clásicas o en nuestras Indias occidentales) que parecía disolver y arrebatar el vigor de quienes se bañaban en él. Quizá un día se descubra que nuestra corriente posee esta propiedad. Sus aguas, sin embargo, tienen de inmediato un agradable efecto, al ser suaves como la leche, y siempre más cálidas que el aire. Su tonalidad tiene un ligero matiz dorado; y mis miembros, cuando los contemplo a través de su medio, parecen leonados. No me consta que los habitantes de Concord se asemejen a su río natal en cualquiera de sus características morales; sus antepasados, ciertamente, parecen haber tenido la energía y el ímpetu de un torrente de montaña, más que la languidez de esta apática corriente, tal y como lo demuestra la sangre con la que mancharon su Río de la Paz. Se dice que en él abundan los peces; pero las capturas más importantes que he hecho se limitan a una tortuga de los pantanos y una enorme anguila. La primera logró escapar a su elemento natural; la segunda nos la comimos, y lo cierto es que tenía el sabor del río en su carne, con un notorio regusto a fango. En general, no es que sienta mucha predilección por el río Concord; pero me agrada tener un río tan al alcance de la mano, justo al pie de nuestro huerto. No le falta distinción ni un cierto pintoresquismo, ya se le mire de cerca o cuando, de lejos, un azul resplandor en su superficie, entre prados y bosques verdes, lo asemeja a un ojo en el semblante de la tierra. Agrada también contemplar algún pequeño esquife de fondo plano deslizándose por su calmado seno, que ociosamente cede a cada golpe de remo, y permite al bote avanzar a contracorriente casi con la misma libertad que a favor de ella. Igual que agrada observar al pescador que se aleja por el margen, a veces refugiándose tras una mata de arbustos, y siguiendo su hilera junto al agua con la esperanza de pescar algún lucio. Pero, si uno sopesa el río en lo que vale, no encuentro nada mejor con lo que compararlo que una de esas torpes lombrices que desentierro para utilizarlas como cebo. La lombriz es letárgica, al igual que el río; el río es fangoso, como lo es la lombriz, y cuesta saber si la lombriz y el río están vivos o muertos, pero, pese a todo, con el paso del tiempo consiguen arrastrarse. Nuestro río nos ofrece su mejor cara cuando la brisa de norte a oeste riza su superficie, en los días de radiante luz solar; adopta entonces una vivacidad que no le es propia. La luz de la luna también le brinda su belleza, como hace con todo paisaje de tierra o agua.
Domingo, 7 de agosto
Ayer al atardecer subí la cima que hay frente a nuestra casa; y, al mirar desde allí la vasta extensión del río, comprendí que había sido un poco injusto en mis observaciones. Quizá, como ocurre con otras personalidades mansas y tranquilas, lo apreciaré mejor cuanto mayor sea mi trato con él. Ciertamente, mientras lo miraba me pareció uno de los rasgos más hermosos en un paisaje de gran belleza campestre. Su curso era visible a lo largo de dos o tres millas: se curvaba en semicírculo alrededor de la colina sobre la que me hallaba, y a cada lado formaba la línea central de un ancho valle. De lejos se asemejaba a un jirón de cielo encastrado en la tierra, a la que daba una forma ideal y etérea que parecía más propia de las regiones superiores. Cerca de la base de la colina pude distinguir las sombras de cada árbol y cada roca, reproducidas con tal definición que se me antojaban incluso más adorables que la realidad; porque, por más que supiera que carecían de sustancia, representaban ese ideal al que el alma siempre aspira en la contemplación de las bellezas terrenas. Todo el cielo, además, y las engalanadas nubes del crepúsculo se reflejaban en el cauce pacífico del río; y, sin duda, si su cauce puede proporcionar un reflejo tan adecuado del Paraíso, no habrá de ser ni tan ordinario ni tan impuro como lo describí ayer. O, si lo fuera, para mí habrá de ser un símbolo de que incluso al corazón humano que menos espiritual pueda parecer en ciertos aspectos aún le cabe la capacidad de reflejar un infinito Paraíso en sus profundidades, y, por lo tanto, también de disfrutarlo. Reconforta pensar que hasta el más pequeño y turbio de los lodazales puede contener su propia imagen del Paraíso. Recordemos esto cuando nos sintamos persuadidos de negar toda vida espiritual a ciertas personas en quienes, no obstante, tal vez nuestro Padre pueda ver la imagen de su rostro. Este vacuo río alberga una profunda religión que le es propia; confiemos pues en que también lo haga la más vacua de las almas humanas, aunque sea de manera inconsciente.
El paisaje de Concord, tal y como lo vieron mis ojos desde la cima de la colina, no tiene unas características muy marcadas, pero sí rebosa de una belleza serena, a semejanza del río. Hay unos prados vastos y tranquilos, que, a mi entender, se cuentan entre los lugares que más placer producen en cualquier paisaje natural; el corazón reposa en ellos con una sensación que muy pocas cosas pueden procurar, pues casi todos los demás objetos se hallan perfilados de una manera tan clara como abrupta; pero un prado se ensancha como un pequeño infinito, si bien con la seguridad que ofrece un hogar, y que no encontramos ni en la expansión del agua ni en la del aire. Las colinas que...