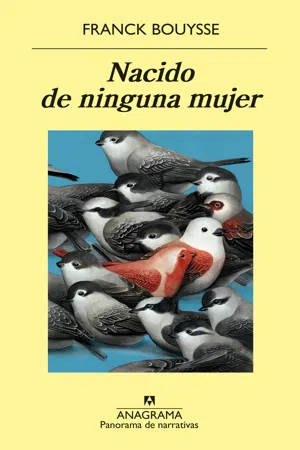![]()
GABRIEL
He ido sumando años, he recorrido el tiempo como viajero obediente y atento; y heme aquí todavía en manos del Señor, engalanado de confusión. A decir verdad, nunca las he abandonado, aunque se me antoja que en numerosas ocasiones no ha sabido qué hacer conmigo. Al menos por mis obras, jamás lo he traicionado.
Recuerdo el día en que se me concedió el insigne honor de servir a la Iglesia, bajo la égida del canónigo D., en la catedral de T., mecido por el veni creator como fondo sonoro de mi profesión de fe; de pensamiento y palabra, con una mano sobre los Evangelios a guisa de rúbrica: Que Dios y sus santos Evangelios me ayuden. Acto seguido besé la fría piedra del altar, ofreciendo mi corazón a la Pasión de Cristo. Un beso cuyo sabor conservo todavía cuando me acomete el deseo de recordar, como todo hombre que sufre el presente.
Mis padres habrían deseado que ascendiera más en la jerarquía eclesiástica, en todo caso más que un simple cargo pastoral. Ya no están aquí para reprochármelo, ni para impulsarme a mayor ambición de la que albergo; desaparecidos demasiado pronto, como suele decirse en tales circunstancias. Imagino que si me pusieron Gabriel fue porque se les ocurrió trazar por anticipado un camino que me llevara directamente al sacerdocio. Todavía pienso a menudo en ellos, de modo diferente a cuando vivían, huelga decirlo. Ahora nuestras conversaciones son apacibles y debo reconocer que no se equivocaron en todo, como también cabe decir que no siempre acertaron, claro.
No creo haber dudado jamás de la palabra sagrada. No se trata de Dios, sino de los hombres y las mujeres a quienes he tenido que frecuentar a lo largo de toda mi existencia. Tal vez debería haberme metido monje para no tener que soportar tanto su contacto, los tormentos de su alma. Me habría bañado en mi propio silencio, ocupado en rezar, meditar, leer los textos sagrados, hacer examen de conciencia en el seno del gran misterio. Una forma de libertad a mi modo de ver muy superior a la que hoy me parece dominada por mi fe; por lo demás, el divino impuesto que siempre he pagado, día tras día, nunca se me ha antojado tan penoso como ahora, en esta conjunción donde lo humano y lo sagrado se niegan a mezclarse.
¿Es preciso envejecer para ver incrementarse la duda de no haber estado a la altura de la propia misión?
¿Acaso envejecer es la única manera de experimentar la fe de forma duradera?
No soy un ángel; hasta el más virtuoso de los hombres no es más que un hombre y no puede pretender ser más que eso. No tengo nada en común con la mofletuda representación de los querubines que adornan la bóveda de la iglesia. No es esa la idea que me hago de un niño. Esos angelitos que pierden las alas al crecer, con su abundante cabellera, el cuerpo demasiado adulto, la indecente desnudez, no se parecen a los míos. Todos los días confío en que la pintura se desconche un poco más y caiga a pedazos. No haré nada por remediarlo. Nunca he querido escarbar en esa turbación.
Es un impulso que tomo, nada más. Necesito entender las palabras que salen de mi boca, como si a la vuelta de una frase deseara percibir una señal o algún símbolo oculto que me llevase de nuevo a Dios. A mí, que tan a menudo guardo silencio, que callo incluso lo abominable, porque juré, sí, juré, liberarme de este cuerpo terrenal, a fin de depurar mi alma de todo el mal que me ha sido confiado, sin jamás absolverme del sufrimiento del prójimo, como esa terrible historia que guardo en mis adentros y que me corroe desde hace tantos años, sin haber podido nunca compartirla con nadie, pues para ello habría necesitado a un gran amigo y... no ser cura. La devoción que profeso al Señor sofoca los sentimientos con que se adornan las gentes normales y corrientes. Obligado por la fe, uno no puede ofrecer a los demás aquello que no es capaz de recibir a cambio. He visto a muchos seres humanos no sobrevivir a ello.
Has reducido a un palmo mis días, y mi existencia ante ti es la nada; no dura más que un soplo todo hombre. Pasa el hombre como una sombra, por un soplo solo se afana. He aprendido que solo las preguntas importan, que las respuestas no son sino certezas echadas a perder por el tiempo que pasa, que las preguntas incumben al alma, y las respuestas, a la carne perecedera. He aprendido que toda historia es grande por su propio misterio, en especial cuando deriva hacia el dolor, y que tendremos menos que sufrir junto a Dios, que él responde de ello. Quise rechazar mi propio dolor para soportar mejor el de los demás. Habrá bastado con el sufrimiento de una mujer.
No me comprometí a regañadientes con la renuncia. Nunca supuso un esfuerzo ser santificado al abrazar esta vida hecha de oración, meditación, lecturas espirituales, visitas y retiros. Estaba preparado para ello. Deseaba transmitir la palabra sagrada, divulgarla, hacerla comprensible, ser en cierto modo su intérprete. El verdadero esfuerzo, la inmensa dificultad, siempre consistió en escuchar a mis feligreses, simplemente escucharlos. Antes de oírlos en confesión, no imaginaba que fuera tan difícil de llevar a buen término la misión. Siempre he afrontado las faltas, las mentiras confesadas, las traiciones, los dolores íntimos; los he asumido sin jamás traicionar mis votos, no he cometido ninguna acción que pudiera influir en el destino de nadie. O casi.
«Perdóneme, padre, porque he pecado...» Palabras tantas veces oídas, otras tantas sentencias leves que pronunciar. En ocasiones he soñado con juzgarlos más duramente, lo confieso, pero de inmediato recordaba que no figura entre mis atribuciones perdonar en mi nombre, que solo el Señor tiene poder para redimir todos los pecados. Yo me limito a escuchar pequeños secretos traducidos en faltas particulares que día tras día se van acumulando en la fosa común, junto con los demás pecados del mundo. Acto seguido, recito mi lección.
«Perdóneme, padre, porque he pecado...», una exhortación que ya en sí conlleva un perdón. Ninguna de sus voces me resulta ya desconocida, tanto es así que cuando, paseando por la calle, me cruzo con este o aquella, me dirigen una mirada avergonzada por leer, o creer leer, en mi rostro lo que sé de ellos y que me esfuerzo por ocultar; los veo agachar la cabeza, como si de nuevo me pidieran perdón, en modo alguno seguros de que una única confesión haya podido bastar para absolverlos de sus enormes pecados. ¿Ninguna voz, he dicho? No, no es cierto, hubo una excepción, una terrible excepción.
Recuerdo aquel «Padre...», pero por primera vez no estuvo precedido de ningún Perdóneme; durante un rato no hubo nada más que el soplo caótico de una respiración. «La escucho», dije. «Padre...», una vez más, y eso fue todo. Por mucho que busqué en mi memoria, aquella voz débil me era desconocida. Una mujer, sin la menor duda. Había repetido, pues, con mayor nitidez el «padre», como arrojando un aguafuerte que tuviera la facultad de corroer la materia para fijar una escena; aquel «padre» se grabó en un lugar inaccesible de mi cerebro. Tragó saliva y se le aceleró la respiración. Percibía la emoción en su voz, el cansancio físico, quizá algún peso espiritual del que todavía no sabía nada. Con la vista clavada en la celosía del confesonario, yo aguardaba a que liberase las tensiones, en un silencio desmesurado en cuyo seno trataba de dibujar un perfil entre los rombos taraceados, adivinando un párpado que batía a intervalos irregulares, el puente de una nariz plantada en una sombra, una barbilla irisada de desordenados retazos de luz, unos labios temblorosos que imaginaba presionados por demasiadas palabras entre las que elegir a fin de decir lo esencial, de ahogar las inútiles para salvar a todas las demás. «Padre...», una vez más, pronunciado con voz más sosegada, no como si la desconocida hincara de nuevo clavos en la celosía que nos separaba, sino más bien como si tratase de arrancar algunos. Aparté la vista para concentrarme en la voz, esa voz apenas velada por el deseo de ser oída tan solo por mí o, tal vez, más probablemente, por aquel que no tardaría en hablar por mi boca, pero me equivoqué. «Padre, pronto le pedirán que bendiga el cuerpo de una mujer en el manicomio.» Luego guardó silencio. La oí recuperar el aliento. Tuve miedo de que se marchase y me acerqué a la celosía.
–¿Y bien, qué hay de extraordinario en ello? –pregunté, sin comprender por qué semejante confesión parecía costarle tanto esfuerzo.
–No es...
Se interrumpió. Entrecerré los ojos para penetrar un poco más la penumbra. Su piel parecía apagada, como si la pálida luz procedente de la iglesia se deslizase a lo largo de las suaves pendientes de su rostro, a la manera de un río repentinamente seco.
–Debajo de su vestido es donde los he escondido –consiguió decir.
–¿A qué se refiere?
–A los diarios...
–¿Qué diarios?
–Los de Rose –añadió como si fuera evidente.
–¿Y quién es esa mujer?
No me escuchaba.
–No quiero ser la única que lo sepa.
–¿Por qué no me ha traído esos diarios, si tan importantes son a sus ojos?
–Nos registran cada vez que salimos. A usted no se atreverán...
Nos llegó el ruido de pasos por las baldosas. La desconocida se quedó paralizada. Transcurrieron varios segundos en una tensión palpable.
–¿Hará lo que le pido? –me preguntó con voz ahogada.
–¡Espere!
–¿Lo hará?
–No se vaya todavía.
–Dígame que lo hará.
–Lo haré.
La cortina se entreabrió, la mujer dirigió una mirada a la iglesia y luego salió a toda prisa. Con el rostro pegado a la celosía, apenas tuve tiempo de entrever, entre el balanceo de la tela, una silueta con capucha que se alejaba a paso vivo sin volverse. Salí del confesonario lo más rápido que pude. Ni rastro de la mujer. Angèle estaba arrodillada en un reclinatorio, con el rostro hundido entre las manos a modo de caparazón destinado a preservarla de toda distracción. Creí estar saliendo de un sueño. Di la vuelta para sentarme de nuevo en el confesonario, buscando en vano una prueba de la presencia de aquella mujer, sin dejar de preguntarme si realmente la conversación había tenido lugar. Los acontecimientos futuros no tardarían en aportarme una respuesta irrevocable.
Por aquel entonces tenía veintiocho años. Me disponía a bendecir animales, árboles frutales, los frutos recolectados, pero ni a un solo ser humano. Era el día siguiente a la visita de la desconocida, tres días antes de la Ascensión, el primero de las rogativas. Charles, mi sacristán, varios niños de la catequesis y yo partimos a pie al amanecer.
Recorrimos la campiña, de granja en granja, invocando la protección del cielo para las futuras cosechas, armados con un arsenal de letanías y recibiendo por toda respuesta un ora pro nobis de circunstancias. Buena gente de la tierra, siempre tenían algo que ofrecernos, de beber o de comer, y algunos hasta lo que no poseían. En aquel período de plegarias campestres, no se trataba de ser tan presuntuoso como para imaginar que estábamos librando al mundo de la desdicha, sino simplemente de estar en comunión, de suerte que si en el futuro se producía una catástrofe, a posteriori siempre era posible imaginar otras peores. Los sufrimientos que nos surgen en el camino están hechos para ser soportados, una manera de poner a prueba a las almas heridas. Siempre he sido consciente de ello. Las almas. Los santos padres me enseñaron que no hay que lustrarlas, sino tratarlas en profundidad, que es mucho más caritativo perdonar al hombre zarandeado por la desgracia que adular a aquel que por nacimiento y fortuna está a salvo de ella. La virtud sin mérito no es más que un disfraz de carnaval.
Transmitía, pues, la palabra de Dios, sin flaquear jamás. Una vez hubimos acabado, regresamos al pueblo. Los niños volvieron a la escuela chillando, como polluelos liberados de una pajarera. Era la hora de preparar la misa rezada en compañía del sacristán. Charles y yo nos conocíamos desde hacía un año, cuando había entrado a mi servicio. Era un muchacho inteligente, enigmático en muchos aspectos, de una fidelidad irreprochable, huérfano y, por añadidura, mudo. Había aprendido a leer los labios y se comunicaba gracias a una pizarra que guardaba en una bolsa que siempre lo acompañaba. Poco después de su llegada me había confiado que sus padres habían muerto de tuberculosis cuando era niño y que a renglón seguido lo habían metido en los jesuitas. Más tarde quise hacerle otras preguntas sobre sus orígenes, pero no tardé en renunciar a ello al ver que se encerraba en sí mismo. En ocasiones lo sorprendía perdido en sus pensamientos, ausente del mundo que lo rodeaba, quizá meditando, solo dejando entrever su tristeza.
Aún no habíamos terminado los preparativos, cuando un hombre se presentó en la iglesia, vestido con el uniforme gris de los empleados del manicomio situado en el límite de mi parroquia. Me preguntó si podía ir a bendecir un cuerpo. La noche y la mañana que acababa de pasar casi me habían hecho olvidar la visita de la desconocida de la víspera, pero aquel hombre me despertó bruscamente la memoria. Tras un momento de vacilación, le dije que acudiría al manicomio lo antes posible esa misma tarde.
Acabada la misa rezada, comí un puñado de nueces y una rebanada de pan tierno con queso. Poco después Charles vino a avisarme de que el carretón estaba enganchado y podíamos ponernos en camino en cuanto quisiera.
Cuando salimos del presbiterio, el sol caía a plomo. Por lo general aprovechaba el trayecto para admirar el paisaje, pero esta vez no me sentía inclinado a la contemplación, no cesaba de dar vueltas a las palabras de la desconocida. Pronto la aguja de pizarra de la gran capilla apareció en un recodo del camino, surgiendo de la abundante vegetación, recortada contra un cielo luminoso.
El manicomio era un antiguo monasterio secularizado, reconvertido hacía unos treinta años en una institución para enajenados mentales, perdido en medio de un amplio bosque y rodeado de altas murallas que le daban aspecto de fortaleza. Todo había empezado en el siglo xiii, durante el reinado de Felipe Augusto y el ...