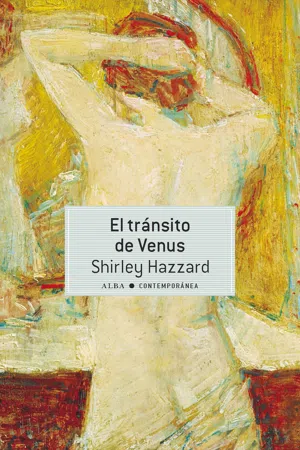
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
El tránsito de Venus
Descripción del libro
Considerada «una de las grandes novelas en inglés del siglo XX» por The Paris Review y relanzada recientemente como un clásico moderno, El tránsito de Venus (1980) narra la historia de dos hermanas huérfanas australianas, Caroline y Grace Bell, que, todavía jóvenes, se mudan a Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial en busca de una nueva vida.
La trama viaja de Sydney a Londres, Nueva York y Estocolmo, de la década de 1950 a la de 1980: a lo largo de los años las dos hermanas conocen la seducción y el abandono, el matrimonio y la viudedad, el amor y la traición.
Con una prosa exquisita, la novela narra los cambios y el absurdo de la vida moderna a través de una saga familiar arrolladora y una historia de amor desesperada.
«Esta obra intrincada y magníficamente escrita se ha convertido merecidamente en un clásico. Trata de los grandes temas: el amor (por supuesto) y sus traiciones, la fidelidad, los descubrimientos científicos (en este caso la astronomía) sobre lo que se podría llamar la vida orgánica. A pesar de la brillantez del estilo y de la vívida humanidad de los personajes, sobre la historia pende un poderoso sentido del mal, de tal modo que, cuando el lector se va acercando al final, empieza a temer que le aguarda la tragedia.» John Banville, The New York Times
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Primera parte
El viejo mundo
1
AL CAER LA NOCHE los titulares informarían de la devastación.
En un día sin sombra, simplemente el cielo había caído de repente como un toldo. Un silencio color violeta petrificó los miembros de los árboles y en los campos las cosechas se erizaron como cabellos tiesos. La pintura blanca fresca que pudiera haber saltó a las colinas o las dunas, o mancilló un arcén con un cercado. Esto ocurrió poco después del mediodía, un lunes estival en el sur de Inglaterra.
A la mañana siguiente todavía se publicarían párrafos cortos en los periódicos, con espacio libre debido a un paréntesis en el ciclo electoral, la sucesión de crímenes diabólicos o la guerra de Corea: las casas que se habían quedado sin techo y los huertos despojados arrojarían cifras y superficies; y, por último, se mencionaría brevemente que se había registrado un muerto cuando el agua se llevó un puente por delante.
A las doce de ese día un hombre entraba lentamente en un paisaje bajo un relámpago en forma de rama. Un marco de expectación casi humana encuadraba esta escena, en la que entró desde el extremo inferior izquierdo. Todos los nervios –porque incluso los graneros, las carretillas y las cosas carentes de tejido desarrollaban nervios en esos momentos– esperaban, presa de la fatalidad. Solo él, cinético, avanzaba en contra de los elementos hacia un destino único.
Los granjeros se movían metódicamente, conduciendo a los animales o activando las máquinas hacia los refugios. Más allá del horizonte, las calles provincianas se ponían frenéticas con las primeras gotas. Los limpiaparabrisas se agitaban sobre los cristales y la gente también se movía enérgica y esquivaba, moviéndose de un lado a otro, de un lado a otro. Los paquetes se metían por dentro de los abrigos, los periódicos cubrían permanentes recién hechas. Un perro cruzaba raudo una catedral. Los niños corrían estremeciéndose desde los parques; puertas y ventanas se cerraban de golpe. Las amas de casa se apresuraban, gritando: «¡Mi colada!». Y una súbita franja de luz separó la tierra y el cielo.
Fue entonces cuando el caminante llegó al sendero y se detuvo. Por encima de él, se alzaban cuatro casas viejas bien separadas en la curva de una elevada colina: presionaban el terreno abombado como si fueran pesos inmóviles. En el pueblo le habían dado los nombres; no de los dueños, sino de las casas. Los muros de ladrillo, rojizos, estaban desgastados; uno mostraba una cara de hiedra, verde como césped recién arreglado. La casa más apartada, la mayor, se encontraba delante de un bosque, proclamando su primacía.
El hombre observó desde una curva decisiva de su propia quietud, como si ante sí viera bajar en un gran reloj la manecilla hasta dar la siguiente campanada. Se apartó de la carretera con la primera ráfaga de lluvia y de viento, dejó la maleta en el suelo, se quitó la gorra empapada, la sacudió contra un costado y se la metió en el bolsillo. El cabello se le levantó como los cultivos con las rachas de viento y, al igual que ellos, empapado, no tardó en quedarse aplastado. Subió la cuesta bajo la lluvia, a buen paso y sin muestras de abatimiento. En una ocasión se detuvo para volver la vista hacia el valle, o la cañada, como se le podría llamar de forma más cariñosa, inofensiva. Uno tras otro, arriba y abajo, iban estallando los truenos, hasta que los acomodaticios cultivos retumbaron con ellos. En una colina de enfrente había un castillo: gris, ampuloso, con torretas y nada inapropiado para la tormenta.
Al acercarse a la casa más apartada se detuvo de nuevo, observando con un interés tan natural como si hubiera hecho buen tiempo. El agua le caía por el cuello de la camisa desde la cabeza inclinada. La casa se ensombreció, pero se mantuvo firme. Con pequeños añadidos, durante dos o tres siglos Peverel se había atenido a su magnitud y congruencia como a un principio; coherente, salvo por un alto ventanal ampliado, un defecto tan deliberado y frívolo como el de horadar una oreja para colgar un adorno.
El barro corría por la gravilla y la tierra batida. Las cornisas con alheña cortada no dejaban de vibrar. El hombre avanzó chapoteando hasta la entrada como si viniera del mar y tiró de una campanilla. Quizá los rápidos pasos fueran sus propios latidos. Pensó que la mujer que abrió la puerta era vieja. Si él hubiera sido algo más mayor, podría haberla situado en la mediana edad. La edad se enroscaba en un suave pelo cano, se apreciaba en una piel demasiado delicada para alguien joven y en una postura fruto de la altura, pero carente de marcialidad. Lo condujo por el enlosado de lo que había sido un magnífico vestíbulo. La mujer tenía los ojos dilatados y apagados de quien ha descubierto cosas que, según han acordado los seres humanos, es mejor no divulgar.
Con cuánta tranquilidad se dijeron sus nombres, sin prestar atención a la espuma que él llevaba en la espalda y en su ropa empapada. La maleta barata exudaba color naranja sobre el suelo blanquinegro mientras Ted Tice se quitaba la gabardina y la colgaba, tal como le indicaron, en un perchero. Un acre olor a lana húmeda, calcetines y sudor se extendía en ese vacío fríamente enjabonado y bien encerado.
Todas esas acciones parsimoniosas habían consumido unos segundos, durante los cuales también se pudo apreciar que el vestíbulo era circular, que en una mesa, junto al consabido periódico, había un cuenco con rosas, debajo de un oscuro cuadro de marco dorado. Bajo la curva de una escalera, una puerta abierta daba a un pasillo con una larga alfombra persa. Y por encima, en el arco que describía la escalera, estaba de pie una joven.
Tice alzó la vista hacia ella. Habría sido ilógico no hacerlo. Alzó la vista desde sus zapatos mojados, su olor a humedad y el manchón naranja de la maleta barata. Y ella miró hacia abajo, alta y seca. El hombre captó el cuerpo de la joven en toda su extensión, como si hubiera pasado por detrás de ella y le hubiera visto la sólida espina dorsal, el pelo negro separándose en la prominente cuerda de la nuca, el delicado pliegue por detrás de la rodilla. Su rostro estaba en sombras. En cualquier caso, la situación habría sido demasiado fácil, demasiado perfecta si se hubiera podido ver que era hermosa.
–Estaba buscando a Tom –dijo, y se marchó.
Ted Tice levantó su maleta en descomposición: era un recién llegado que debía guardarse su opinión entre los iniciados. Que no tardaría también en buscar a Tom, o en saber por qué lo buscaban otros.
–Mi marido –dijo Charmian Thrale– está mucho mejor y bajará a almorzar.
Ted Tice iba a trabajar con el profesor Sefton Thrale, que estaba mucho mejor, durante los meses de julio y agosto. Entretanto, la señora Thrale iba por delante de él en la alfombra persa, pasando ante fotos antiguas, una carta enmarcada con divisa de oro y una serie de grabados de puertos británicos. Ahora la señora Thrale diría: «Este es su cuarto». Y se quedaría solo.
La mujer permaneció en el umbral mientras él cruzaba este otro suelo para depositar la maleta donde menos daño causara.
–Tras esa puerta doble, al final del corredor, está nuestro salón. Si espera allí cuando esté listo, una de las chicas se pasará a buscarlo.
Como si le importara que lo dejaran solo, cuando siempre lo había agradecido.
La señora Thrale también mencionó el cuarto de baño. A continuación dijo que se iba a poner la mesa. Al final él también acabaría aprendiendo a hablar con seguridad y a abandonar la sala después.
Por el único ventanal bajo se veían arbustos borrosos y dispares, y se atisbaban estacas húmedas: todo ello torcido, incompleto, en el marco de la ventana, como una mala fotografía. En el cristal se apreciaban restos de la pintura utilizada para cegar los vanos durante los bombardeos. El dormitorio era insulso y puede que en su día alojara a un sirviente de rango superior. Tice pensó en esas palabras, sirviente de rango superior, sin saber lo que en su día habían significado. Lo habían enviado aquí para ayudar a un científico eminente, anciano y enfermo a redactar una valoración sobre el emplazamiento de un nuevo telescopio, y puede que él mismo fuera un sirviente de rango superior. Era joven, pobre y con excelentes informes, como la institutriz de una historia antigua que se casa con un noble.
Esparció prendas arrugadas por la habitación y buscó un peine. Hasta su pelo mojado despedía un olor rojizo. En la mesa en la que depositó sus libros había una escribanía de metal y porcelana, y dos plumas de madera. Mientras se sentó a cambiarse de zapatos tarareaba, sustituyendo a veces el tarareo por la letra de una antigua canción:
Que sople el viento sur, sur, sur,
que sople el viento hacia el sur sobre el precioso mar azul.
Después se apoyó el puño en la boca, pensó y fijó la mirada como si solo pudiera creer lentamente.
En el cuarto con puerta doble hacía tanto frío como en el corredor. Sillas de fea comodidad, un sofá rígido, delicado, libros más antiguos que viejos, más flores. El viento produciendo sacudidas en una chimenea helada; la tormenta como una cascada sobre el mirador. Ted Tice se sentó en una de las mastodónticas y raídas sillas, y reposó la cabeza en el añejo trozo de felpa suplementario; embelesado con la novedad, con la inminente novedad. En su día el cuarto debió de ser un estudio, o la salita de la mañana; esa expresión, «salita de la mañana», pertenecía a la misma categoría vagamente literaria que sirviente de rango superior. En algún lugar habría otra estancia mayor, absolutamente imposible de calentar, cerrada hasta nueva orden. La expresión de época bélica surgía automáticamente, aunque ya no hubiera guerra, aunque uno se preguntara a qué orden se refería.
En la chimenea, por debajo de la rejilla vacía, había una fila de trozos, cinco o seis, de pan tostado, impregnados con una pasta oscura y espolvoreados con cenizas.
Estaba acostumbrado al frío, así que se sentó tan a gusto como si el cuarto hubiera estado caldeado. En presencia de otras personas no podría haberse mostrado tan físicamente a sus anchas, porque no estaba del todo familiarizado con la versión adulta de su propio cuerpo; pero su espíritu estaba en calma, ligero, relajado. Todo parecía indicar que su cuerpo esperaba a algún otro habitante. Suponía que con el tiempo uno y otro acabarían reconciliándose; del mismo modo que con el tiempo comprendería que la tostada impregnada se había puesto para envenenar a ratones, y que Tom era el gato.
Junto a su silla había un libro cerrado con un lápiz dentro que servía de marcapáginas. Lo cogió y en el lomó leyó: «Zanoni. Una novela del Muy Honorable Lord Lytton». Era un libro que bien podía encontrarse en las estanterías de una sala como esa. Más improbable era que alguien lo hubiera sacado, abierto y leído.
Durante un momento pensó que la muchacha que ahora entraba era la misma de la escalera. La razón era que las dos eran hermanas, aunque la de ahora fuera rubia y de menor estatura.
–Soy Grace Bell –dijo.
El joven se levantó y volvió a tender su mano y dar su nombre. Ella llevaba un magnífico vestido de lana, del color de las rosas. Los dos sabían –era imposible no saberlo– que a él le había parecido hermosa. Pero los dos, por su juventud, hicieron como que no apreciaban ni esta ni ninguna otra belleza.
–Le han dejado aquí mucho tiempo.
–No me había dado cuenta.
Aunque él no tenía ninguna culpa.
–Ya ha oscurecido. Me han enviado a por usted.
Había estado allí sentado en la oscuridad, por la tormenta.
–Es por aquí.
Ella se expresaba con afirmaciones breves. La seguridad demostraba que había sido guapa desde pequeña. «Qué niña tan encantadora», y después: «Grace se está volviendo –se nos está volviendo– toda una belleza». La belleza se había vuelto interior, exterior. También había habido clases de buen comportamiento.
A él le admiraba la capacidad que tenía la joven de caminar con él pisándole los talones. No estaba en absoluto rellenita, pero daba la impresión de pisar algo mullido, algo que cedía. El vestido –el tejido, el corte– le resultaba insólito. Era la primera vez que Ted Tice se fijaba en cómo estaba hecho un vestido, aunque con frecuencia había dado respingos ante el atrevimiento en el vestir de los pobres.
El vestido color rojo rosa había venido de Canadá por vía marítima, enviado por el hijo varón de los señores de la casa, un funcionario con el que Grace Bell estaba prometida. Al volver al Reino Unido de su conferencia en Ottawa le traería otro, y después se casarían.
Una especie de ensortijado crisantemo canino entró en éxtasis al verla acercarse.
–Grasper, Grasper.
El perro, mudo, no paraba de saltar. Alguien hacía sonar una campanilla. Grace abría una puerta. Y las luces se encendieron solas, como en un escenario.
2
SE PODÍA APRECIAR QUE LAS DOS HERMANAS habían tenido alguna experiencia rotunda que, aunque quizá no fuera de interés para los demás, las había unido de forma indisoluble. Se veía en la gravedad que mostraban al sentarse, comer, hablar, y se podía decir que prácticamente al reírse. Estaba en todos sus intercambios, cuando ni siquiera se cruzaban la mirada, sin dejar por eso de ir a la par. Estaba en sus ojos cuando posaban la mirada en alguien, en la pared o en la mesa, sopesando la situación a cierta distancia de los acontecimientos y los sentimientos: en sus ojos, que tenían la misma oscuridad, aunque no la misma distinción.
Al ser de rasgos similares, el contraste de tonalidad resultaba sorprendente. No solo es que una fuera morena y la otra rubia, sino que la llamada Caro tenía un pelo absolutamente negro, tan liso, denso y oriental, de recia textura. Esto explicaba que Grace pareciera más rubia de lo que en realidad era: del mismo modo que, por la fortaleza de Caro, se la juzgaba más ligera, más tratable. La gente exageraba lo rubia que era para facilitarse la labor: una morena; otra, rubia.
Con una rebeca que quizá hubiera sido azul, Caro servía agua de una jarra. Se confiaba en su futura belleza, dándola por segura. En su hermosura, Caro estaba aún por terminar, carecía de cierta revelación, que quizá fuera simplemente su propia conciencia; al contrario que Grace, ya finalizada, aunque no completa. Grace sonreía y repartía fiambre de carne y patatas, ensayando inocentemente para el momento en que la carne y las hortalizas fueran realmente suyas. Ted Tice observó entonces que en la mano izquierda la muchacha llevaba un anillo engastado con diamantes. Pero ya antes de verlo era leal a Caro.
No estaba claro que este fuera el sitio de Caro: ya decidiría ella a qué mesa se sentaba. Era demasiado joven para captar esa necesidad. Su otro descubrimiento importante tampoco era original: la verdad tiene vida propi...
Índice
- Cubierta
- Portada
- Dedicatoria
- Epígrafe
- Primera parte. El viejo mundo
- Segunda parte. Los contactos
- Tercera parte. El nuevo mundo
- Cuarta parte. La culminación
- Créditos
- Sobre ALBA
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a El tránsito de Venus de Shirley Hazzard, Jesús Cuéllar en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.