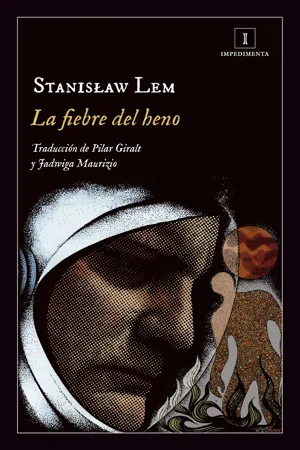PARÍS (ORLY-GARGES-ORLY)
Pernocté en Orly, en el hotel de Air France, porque mi hombre del Centre National de la Recherche Scientifique ya no se encontraba allí y no quise importunarle en su casa. Tuve que cerrar la ventana antes de dormirme porque la nariz me cosquilleaba de nuevo, y entonces me di cuenta de que no había estornudado ni una sola vez en todo el día.
Así pues, podría haber aceptado tranquilamente la proposición de Fenner, pero, ignoro por qué motivo, tenía prisa por llegar a París.
A la mañana siguiente llamé al cnrs en cuanto acabé de desayunar, y me enteré de que mi doctor estaba de vacaciones, pero no se había ido de viaje porque tenía que ocuparse de su casa recién construida. Llamé entonces a Garges, donde residía, pero resultó que aún no le habían instalado el teléfono, de modo que fui a visitarle sin anunciarme. En la Gare du Nord no circulaban trenes de cercanías debido a una huelga del servicio de vigilancia. Al ver la cola interminable que había ante la parada de taxis, pregunté por la agencia más cercana de alquiler de coches —era la Hertz— y alquilé un pequeño Peugeot. Moverse en coche por París es funesto, y más aún si uno se dirige a un lugar que no conoce. Cerca de la Ópera —no había elegido este camino, el tráfico sencillamente me arrastró hasta allí—, una camioneta de reparto me arañó el guardabarros, pero no con mucha fuerza, así que continué adelante pensando en agua con hielo y en los lagos canadienses, pues el sol enviaba desde el cielo unos rayos candentes poco habituales a esa hora del día. En vez de tomar la salida de Garges, tomé por descuido la de Sarcelles, una fea urbanización, y poco después me detuve ante una barrera de la vía férrea, sudando y soñando con la refrigeración. El doctor Philip Barth, a quien yo llamaba «mi hombre», era un conocido matemático francés y, al mismo tiempo, consejero científico de la Sûreté. Dirigía un grupo que trabajaba en un proyecto de un computador de investigación, con un sistema de programas con análisis de factores múltiples. Se trataba de una solución electrónica para los casos criminales en los que la abundancia de factores importantes en la indagación es excesiva para la capacidad de la memoria humana.
El exterior de la casa ya estaba revestido de un material de color vivo. Se alzaba en medio de un jardín bastante frondoso; sobre un ala caía la sombra de unos magníficos olmos, la avenida estaba cubierta de grava y en el centro había un parterre de flores, seguramente caléndulas —la botánica es la única asignatura que no se exige al astronauta—. Ante un cobertizo abierto, que servía provisionalmente de garaje, había un sucio 2CV y a su lado un Peugeot 604 de color crema con las portezuelas abiertas de par en par; las alfombras yacían sobre el césped, y el coche rezumaba espuma, porque varios niños lo estaban lavando al mismo tiempo y, por cierto, con tanta aplicación que en un primer momento no pude contarlos. Eran los hijos de Barth. Los dos mayores, un muchacho y una niña, me saludaron en inglés; cuando a uno no se le ocurría una palabra, el otro acudía en su ayuda. ¿Cómo sabían que debían hablar en inglés conmigo? Porque habían recibido un telegrama desde Roma anunciando la llegada de un astronauta. ¿Y cómo habían adivinado que yo era ese astronauta? Porque nadie más llevaba tirantes. De modo que el bueno de Randy les había notificado mi visita. Conversé con ambos, mientras el pequeño, ignoro si era un niño o una niña, daba vueltas a mi alrededor con las manos en la espalda, como si buscara el lugar adecuado para contemplar mi mejor perfil. Su padre estaba muy ocupado y yo me hallaba ante la alternativa de entrar en la casa o quedarme a lavar el coche con ellos, pero entonces Barth se asomó a una ventana de la planta baja. Era sorprendentemente joven, o mejor dicho, yo aún no me había acostumbrado a mi propia edad. El doctor me recibió con cortesía, pero advertí cierta distancia y me pregunté si habríamos hecho bien en abordarle a través de la Sûreté en vez de la cnrs. Pero Randy mantenía relaciones más estrechas con la policía que con los científicos.
Barth me condujo a la biblioteca, porque en su despacho reinaba todavía el caos, y me dejó solo un momento. Llevaba un mono manchado de pintura. La casa era totalmente nueva, los libros estaban recién alineados en las estanterías, como soldados para un desfile, olía a pulimento y cera, y en la pared observé una gran fotografía en la que aparecía Barth con los niños a lomos de un elefante. Contemplé su rostro: a juzgar por la fotografía, jamás habría dicho que se trataba de la gran esperanza de las matemáticas francesas, aunque ya había aprendido que los matemáticos tenían un aspecto bastante modesto en comparación con los humanistas o los filósofos.
Barth volvió, mirando con descontento sus manos, que aún conservaban manchas de pintura, y yo le mencioné un par de métodos para eliminarlas. Nos sentamos junto a la ventana. Le dije que no era detective ni tenía nada que ver con la criminología; simplemente ocurría que estaba implicado en un caso extraño y misterioso que me conducía hasta él como mi última esperanza.
Mi francés, fluido, aunque no europeo, le sorprendió. Le confesé que era de origen francocanadiense.
Randy confiaba más en mi simpatía que yo mismo. La benevolencia del doctor Barth me era tan necesaria que la situación me inspiraba cierta timidez. La Sûreté era una fuente de recomendación que él no apreciaba demasiado; por otra parte, en los círculos universitarios existe bastante hostilidad hacia los militares. Predomina el criterio de que los astronautas se reclutan entre miembros del ejército, lo cual no siempre corresponde a la realidad —como en mi caso, por ejemplo—. Pero no era cuestión de contarle mi vida. Así pues, vacilé, inseguro acerca de la actitud que debía adoptar para romper el hielo. Como me confió más adelante, mi rostro expresaba tanta indecisión, le recordé tanto a un estudiante mal preparado, que se sintió bien dispuesto hacia mí. Mi suposición había sido correcta: Barth consideraba un fanfarrón al coronel cuya recomendación Randy consiguiera para mí, y sus relaciones con la Sûreté no eran las mejores. De todos modos, cuando estuve en la biblioteca con él, yo no podía saber que la mejor táctica para ablandarle era la inseguridad. Se mostró dispuesto a escucharme. Hacía tanto tiempo que yo estaba inmerso en esta historia que era capaz de contarla de memoria con todos sus pormenores. También llevaba conmigo microfilmes con todo el material existente, a fin de poder ilustrar mi conferencia, y como Barth acababa de desembalar su proyector, lo preparamos, pero dejamos la ventana abierta y las cortinas sin correr, lo cual no estorbaba porque la biblioteca estaba bajo la verde penumbra de los árboles.
—Se trata de un rompecabezas —dije mientras colocaba el primer rollo de película—, de un ejercicio mental que consiste en piezas separadas, cada una de ellas comprensible, pero que unidas forman un conjunto enigmático. Incluso la Interpol se ha devanado los sesos con él. Hace poco hemos simulado una acción que más tarde le relataré. Ha sido infructuosa.
Yo sabía que su programa de investigación se hallaba en fase experimental, que aún no se había utilizado en la práctica, y que existían opiniones diversas al respecto; pero a mí me interesaba despertar su curiosidad, por lo que decidí exponerle la versión resumida del caso.
—El 27 de junio del año antepasado, la dirección del hotel Savoy de Nápoles comunicó a la policía que Roger T. Coburn, un americano de cincuenta años, se había ido a la playa por la mañana del día anterior y desde entonces no había regresado. Esto era sospechoso porque Coburn, que se hospedaba en el Savoy desde hacía doce días, había ido diariamente a la playa, y como está a solo trescientos pasos del hotel, salía en albornoz. El guarda de la playa encontró por la noche el albornoz en la caseta de Coburn.
»Coburn era conocido como un excelente nadador. Durante más de veinte años se contó entre los mejores nadadores de crawl americanos, y hasta la madurez se había mantenido en forma, pese a tener cierta tendencia a engordar. Ninguno de los numerosos bañistas se percató de su desaparición. Cinco días después, durante una ligera tormenta, las olas llevaron su cadáver hasta la playa. El caso habría sido considerado un accidente más de los muchos que ocurren anualmente en cualquier playa grande, de no ser por un par de detalles que determinaron una investigación. El muerto, un corredor de bolsa de Illinois, viajaba solo, y como no se trataba de una muerte natural, se le practicó la autopsia. Esta reveló que se había ahogado con el estómago vacío. Sin embargo, la dirección del hotel afirmó que había desayunado antes de irse a la playa. La contradicción era más bien banal, pero el prefecto de policía estaba en malos términos con un grupo de autoridades municipales que había invertido capital en la construcción de hoteles, el Savoy entre otros, y poco tiempo antes se había producido en el Savoy un incidente del que nos ocuparemos más tarde.
»La prefectura empezó a interesarse por el hotel cuyos huéspedes sufrían contratiempos parecidos. Se encargó a un joven ayudante que realizara discretas pesquisas y a partir de entonces el joven mantuvo bajo su lupa al hotel y sus inquilinos. Como criminalista incipiente, tenía gran interés en brillar ante su jefe. Gracias a su celo, muchas cosas notables emergieron a la luz. Por las mañanas Coburn permanecía en la playa, después de comer descansaba, y hacia el atardecer visitaba el balneario de los hermanos Vittorini, a fin de tomar los baños sulfurosos que le había recetado el médico local, el doctor Giono. Coburn padecía un ligero reumatismo. Resultó que el americano había sufrido, en la semana anterior a su muerte, cuando volvía del instituto de los hermanos Vittorini, tres accidentes de tráfico, todos ellos en circunstancias similares: tras saltarse un semáforo en rojo. Los accidentes no fueron graves, solo simples abolladuras, y como consecuencia de ello fue multado y advertido. Pero desde entonces cenó en su habitación y no en el comedor, como hacía antes. No abría al camarero hasta haberse asegurado por una rendija de la puerta de que era un empleado del hotel. También renunció a sus paseos vespertinos por la bahía, que eran una costumbre fija desde los primeros días de su estancia. Todo indicaba que se sentía perseguido o amenazado, ya que acelerar el coche cuando el semáforo cambia de ámbar a rojo es un conocido método para burlar a un perseguidor. En este sentido, también eran comprensibles las medidas de seguridad adoptadas por el difunto en el hotel. Esto fue lo que salió a relucir durante las investigaciones. Coburn, sin hijos y separado desde hacía catorce años, no había hecho amistades en el Savoy ni tenía, al parecer, ningún conocido en la ciudad. Únicamente se descubrió que la víspera de su muerte había intentado comprar un revólver en una armería; ignoraba que en Italia se necesita un permiso para adquirir un arma. Como no lo tenía, compró una imitación de pluma estilográfica con la que se podía rociar a un agresor con una mezcla de gas lacrimógeno y colorante difícil de limpiar. Esta pluma se encontró sin desenvolver entre sus cosas, y se procedió a investigar en la tienda donde las vendían. Coburn no sabía italiano y el armero hablaba apenas unas cuantas palabras en inglés. Solo pudo averiguarse que el americano había pedido un arma capaz de poner fuera de combate a un adversario peligroso y no a un ladronzuelo cualquiera.
»Como Coburn había tenido todos los accidentes al volver del balneario, el ayudante fue a ver a los Vittorini. Allí se acordaban del americano, pues había sido muy generoso con el personal. Sin embargo, no recordaban nada extraño en su conducta, a excepción de que últimamente siempre tenía prisa y se marchaba sin haberse secado del todo, pese a las advertencias del encargado de los baños de que esperase diez minutos. Estos escasos resultados no dejaron satisfecho al joven criminalista, quien, en un alarde de celo e inspiración, empezó a repasar los libros del instituto, en los cuales figuran los pagos de todas las personas que toman baños y reciben masajes ...