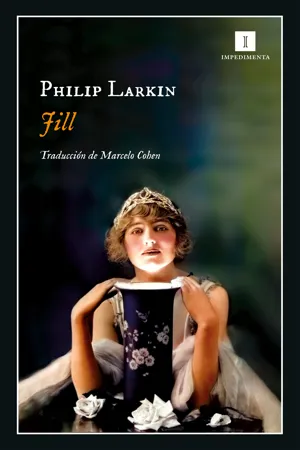Sentado en el rincón de un compartimento vacío, John Kemp viajaba en un tren que avanzaba por el último tramo de línea antes de Oxford. Eran casi las cuatro de un jueves de mediados de octubre y el aire empezaba a volverse denso, como sucede en otoño antes del atardecer. El cielo había cobrado un aspecto severo, cubierto de nubes opacas. Cuando no se lo impedían los gasómetros, otros vagones o los ennegrecidos puentes de Banbury, John miraba el paisaje, fijándose en las arboledas que desfilaban a toda velocidad. Cada hoja tenía un color particular, desde el ocre más pálido hasta casi el púrpura, de modo que los árboles se distinguían con tanta nitidez como en primavera. Los setos aún estaban verdes, pero las hojas de las enredaderas trenzadas en ellos habían cobrado un amarillo enfermizo y en la distancia parecían flores tardías. Pequeños brazos de río ondulaban por los prados, flanqueados por sauces que cubrían el suelo de hojas. Pasarelas vacías cruzaban las aguas.
Todo permanecía frío y desierto. Los cristales de las ventanas aún llevaban estampada la huella azul del paño de la limpieza, y John desvió su mirada hacia el compartimiento. Era un vagón de tercera, los asientos rojos olían a polvo y locomotora y tabaco, pero el ambiente estaba caldeado. Desde la pared de enfrente lo contemplaban las fotos del castillo de Dartmouth y de Portmadoc. John era un muchacho de dieciocho años, menudo, de rostro pálido, con el suave pelo claro peinado como los niños, de izquierda a derecha. Reclinado en el asiento, estiró las piernas y hundió con fuerza las manos en los bolsillos del barato abrigo marrón. Las solapas se retorcieron y de los botones arrancaron algunas arrugas. Tenía el rostro delgado, y quizá tenso; la expresión de su boca rozaba la rigidez, el ceño levemente fruncido. John carecía de exuberancia, solo el cabello sedoso, suave como un vilano, le daba un aire bello.
Llevaba todo el día viajando y estaba hambriento, pues apenas había comido. Por la mañana, al salir de su casa, en Lancashire, se metió en los bolsillos dos paquetes de bocadillos preparados por su madre la noche anterior, uno de papel blanco con los de huevo, y otro de papel marrón, que contenía los de jamón; ambos estaban firmemente atados con cordel, aunque no aplastados. A la una menos cuarto estaba sentado en un compartimiento lleno, sin esperanza de cambios en los siguientes cincuenta minutos, y, como le daba vergüenza comer delante de desconocidos, se dedicó a observar con ansiedad a los otros pasajeros para ver si alguno daba señales de empezar a comer. No parecía que nadie se dispusiera a hacerlo. Un hombre se abrió paso para ir al comedor, pero los demás —dos ancianas, una joven hermosa y un viejo sacerdote que leía y anotaba un libro— permanecían plácidamente sentados. John no había viajado mucho y, por lo que sabía, comer en un medio de transporte público era de mala educación. Intentó leer, pero a la una, desesperado, se precipitó hacia el servicio y, tras encerrarse en él, comenzó a zamparse los bocadillos, hasta que un furioso martilleo en la puerta lo obligó a arrojar el resto por la ventanilla, tirar innecesariamente de la ruidosa cadena y volver a su asiento. Su regreso bien habría podido ser la señal convenida, pues la más baja y gorda de las ancianas dijo con tono alegre: «¡Bien!», tomó una bolsa de cuero, de la que extrajo dos servilletas, bocadillos, pastelillos de fruta y un termo, y junto con su compañera se dispuso a despachar las provisiones. Mientras tanto, la joven hermosa había sacado unos toscos bollos de queso envueltos en papel de plata, e incluso el sacerdote, con un pañuelo remetido en el cuello, se llevaba a la boca galletas desmenuzadas. John apenas se atrevía a respirar. Había advertido que las ancianas intercambiaban miradas y, mientras pasaba con gesto abatido las páginas de Sueño de una noche de verano, esperó a que llegase lo que era inevitable: el caritativo ofrecimiento de comida. En efecto, cinco minutos después notó un codazo suave y vio que la más baja y gorda de las dos mujeres se inclinaba hacia él con un paquete y una servilleta. Tenía la cara sonrosada y una sonrisa que mostraba los dientes postizos.
—¿Quieres un bocadillo, hijo?
El traqueteo del tren ahogó algunas palabras, pero el ademán era elocuente.
—Mmm… No, gracias… Es muy amable… No, gracias… Yo…
No podía explicarle que había arrojado su almuerzo por la ventanilla del servicio. La mujer seguía tendiéndole el paquete agitándolo con decisión.
—Vamos, hijo… Hay de sobra… Debes de tener hambre.
Llevaba una blusa de color crema bajo la chaqueta beige de viaje y un broche de acero en el cuello. Como John seguía expresando con señas y palabras que declinaba su amable ofrecimiento, la anciana retiró los bocadillos y abrió el bolso.
—No estarás enfermo, ¿verdad? —Una mano rechoncha hurgó en el bolso, entre cartas, llaves, un pañuelo perfumado con lavanda y un frasco de comprimidos—. Si te duele la cabeza, aquí tengo sales aromáticas… Recuéstate…
A esas alturas John aceptó un bocadillo, porque prefería cualquier cosa a que le refrescaran la frente con agua de colonia y lo hicieran sentarse junto a una ventanilla abierta. La joven hermosa lo miraba divertida mientras se chupaba la punta de los dedos, e incluso el sacerdote, que estaba pelando una manzana roja con una navaja de plata, se detuvo para observarlo con expresión jovial. Al final se vio forzado a aceptar no solo tres bocadillos de las ancianas, sino también un trozo de pastel de la joven y un cuarto de la manzana del sacerdote. Masticó con la vista clavada en el suelo sucio, completamente humillado.
De modo que ahora, cuatro horas más tarde, tenía hambre, pero faltaba tan poco para llegar que la inquietud lo disuadió de ponerse a comer. El tren parecía ganar velocidad, como si supiera que se acercaba a su destino, y avanzaba deprisa con un traqueteo regular. John miró por la ventanilla y vio a un hombre que se adentraba en un campo con una escopeta, y a dos caballos junto a un portón; cuando la vía se aproximó al canal, comenzaron a aparecer hileras de casas. Se puso en pie y divisó la ciudad más allá de los solares, los jardines traseros y los rimeros de carbón cubiertos de hojas muertas. Los muros de ladrillo rojo resplandecían con una suave calidez que en otro momento el muchacho habría admirado. Ahora estaba demasiado nervioso. El tren pasó traqueteando junto a puentes de hierro, campos de coles y una fábrica pintada con enormes letras blancas que John no se molestó en leer; el cielo estaba manchado de humo; el vagón se bamboleó bruscamente al deslizarse sobre un par tras otro de agujas. Un disco de señales. La velocidad pareció aumentar mientras se precipitaban hacia la estación tomando una larga curva flanqueada de material rodante, entre el cual John divisó una vagoneta que había visto cerca de su casa. Luego los aleros del andén, un griterío amortiguado, el paso más lento de los rostros mientras él bajaba del portaequipaje la pesada maleta, el temblor de la frenada y el chorro de vapor.
—Oxford —vociferaba un mozo—. Oxford —repetía recorriendo todo el andén, pues a causa de la guerra habían quitado los carteles con el nombre de la estación.
John se bajó.
No se dio prisa en atravesar el control de billetes y, cuando salió de la estación, ya no quedaban taxis. Parado en la acera, no lamentó retrasarse un poco, pues era la primera vez que iba a vivir en la universidad y sentía tanto miedo que, si hubiera tenido la oportunidad, habría vuelto corriendo a su vida anterior. El hecho de haber trabajado durante años para que...