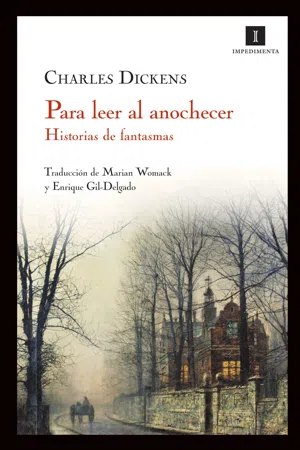![]()
La casa encantada
Los mortales en la casa
No ocurrió bajo el influjo de ninguna de las circunstancias que solemos calificar como escabrosas, ni tampoco se trataba del clásico escenario tenebroso. La primera vez que me encontré frente a la casa que es el objeto de este cuento navideño el sol brillaba. No hacía viento ni llovía a cántaros, ni retumbaban los rayos, ni ninguna circunstancia acrecentaba de ningún modo el efecto aterrador. Diré aún más, llegué hasta la casa directamente desde la estación del tren, a poco más de una milla de distancia. Si me giraba desde donde estaba, observando la fachada, alcanzaba a ver el camino por el que había llegado y los cotidianos trenes de mercancía atravesando en silencio el terraplén que cruzaba el valle. No afirmaré que todo a mi alrededor perteneciera al reino de lo ordinario, puesto que dudo que nadie, a excepción de las personas sin imaginación, pueda proclamar tal cosa sin género de dudas; y con esta afirmación delato mi vanidad. Pero me arriesgaré a afirmar que cualquiera podría ver la casa tal y como la vi yo durante cualquier mañana de otoño.
A continuación relataré la forma en la que acabé en aquel lugar.
Viajaba yo hacia Londres desde el norte, con la intención de realizar una parada a mitad del trayecto para inspeccionar el paraje en cuestión. Mi salud requería una residencia temporal en el campo y un amigo mío, que lo sabía y que por casualidad había pasado cerca de la casa, me escribió sugiriéndomela como un lugar apropiado para mi descanso. Hacia la medianoche me subí al tren y me senté a contemplar cómo brillaban las Luces del Norte a través de la ventana. Me dormí y, al despertarme, poco después, tuve esa convicción, que ya había experimentado otras veces, de que no había logrado dormir en absoluto. Tan convencido me encontraba de ello que, me avergüenza decirlo, incluso me habría peleado con el hombre que se sentaba frente a mí. Aquel individuo llevaba toda la noche —algo demasiado habitual en lo que respecta a las personas que se sientan frente a uno en los trenes— molestándome con sus piernas demasiado largas, y diría que demasiado abundantes. Para empeorar las cosas —al fin y al cabo era cuanto podía esperarse de él—, llevaba consigo un lápiz y un cuaderno de notas, con los que tomaba apuntes sin parar sobre quién sabe qué. En un momento dado me pareció que aquellas malditas notas solían coincidir con las diversas sacudidas y vaivenes con que avanzaba el tren, por lo que entendí que me hallaba ante una especie de ingeniero civil, o algo parecido; me resigné, pues, a que me siguiera molestando con sus continuas anotaciones. Y habría seguido creyendo lo mismo durante toda la noche si no hubiera sido porque pronto me di cuenta de que el caballero en realidad mantenía los ojos fijos sobre algún punto de mi cabeza, y hacía como si estuviera escuchando algo. No es de extrañar, pues, que el comportamiento de aquel personaje de ojos saltones y expresión perpleja acabara por parecerme insoportable.
Era aquél un amanecer lóbrego y helado, con el sol aún por elevarse. Hastiado de contemplar tanto los pálidos fogonazos propios de aquella región ferruginosa por la que discurríamos, como la densa pátina de humo que me separaba de las estrellas y del incipiente día, me giré hacia mi compañero de viaje y le pregunté:
—Discúlpeme caballero, pero, ¿acaso tengo algo raro en la cara?
Pues, he de decir, parecía como si en aquel momento aquel individuo tan extraño estuviera tomando apuntes sobre mi gorro de viaje, o sobre mi cabello, haciendo gala de una minuciosidad de lo más descarado. El tipo desvió sus ojos saltones de la pared del compartimento dando la impresión, por la parábola que describieron, de que se encontraba a cientos de millas de distancia. A continuación preguntó, con una mirada de despreciativa compasión por mi insignificancia:
—¿En su cara, caballero…? B.
—¿B, señor? —pregunté intentando fingir amabilidad.
—No estoy en absoluto interesado por usted, caballero —continuó—. Mire, permítame que le explique… O.
Enunció la vocal tras una pausa y de inmediato procedió a anotarla.
Al principio me alarmé; no es cosa de broma toparse con un lunático como aquel en el expreso, y no tener posibilidad alguna de llamar al encargado. Pensé con cierto alivio que el caballero en cuestión podría ser uno de esos miembros de la secta de los Espiritistas, unos individuos, he de decirlo, por quienes siento el más alto respeto, al menos por unos cuantos, aunque no tenga fe en absoluto en lo que hacen. Me disponía a preguntarle si su profesión era la de Espiritista cuando, como se dice popularmente, me arrancó la tajada de la boca:
—Confío en que sabrá disculparme —dijo con cierto desdén—, si me encuentro demasiado avanzado respecto al común de los mortales para molestarme en prestarle atención. Me he pasado la noche, como de hecho suelo hacer casi todos los días de mi vida, enfrascado en una conferencia espiritual.
—¡Oh! —dije con cierta irritación.
—Las comunicaciones de esta noche —continuó el caballero, volviendo varias páginas de su cuaderno— se iniciaron con el siguiente mensaje: «Comunicados malintencionados arruinan las buenas maneras».
—Muy razonable —apunté—. Pero, ¿se trata acaso de una idea novedosa?
—Lo novedoso es que lo afirmen los espíritus —contestó el caballero.
Sólo pude limitarme a reiterar mi irritado lamento, y a preguntarle si podía honrarme con la lectura del último de los comunicados.
—Oh, sí: «Más vale pájaro en mano» —comenzó el caballero, leyendo su última entrada con gran solemnidad— «que ciento nadando».
—Estoy completamente de acuerdo —dije—. Pero, ¿no debería ser volando?
—Vino hasta mí como nadando —contestó el caballero.
A continuación me informó de que el espíritu de Sócrates le había hecho partícipe de la siguiente revelación en el transcurso de la noche: «Querido amigo, espero que se encuentre con una salud excelente. Hay dos personas en este vagón de tren. ¿Cómo están? Hay diecisiete mil cuatrocientos setenta y nueve espíritus con nosotros, pero no puede verlos. Pitágoras se encuentra aquí conmigo. No tiene el privilegio de pronunciarse, pero espera que disfrute del viaje». Galileo también se había pasado por allí, dando muestras de su gran inteligencia científica: «Me encuentro tan feliz de volver a verlo, amico. Come sta? El agua se helará en cuanto refresque. Addio!». Asimismo, durante la noche se habían producido los siguientes fenómenos: el obispo Butler había insistido en deletrear su nombre como «Bubler», produciendo tales ofensas a la buena ortografía y a las buenas maneras que había sido expulsado de la reunión hecho una furia. John Milton (sospechoso de mistificación deliberada), había repudiado la autoría de El paraíso perdido, y había presentado como co-autores del poema a dos caballeros desconocidos, llamados Grungers y Scadgingtone. Por su parte, el príncipe Arturo, sobrino del rey Juan de Inglaterra, se había descrito como tolerablemente cómodo en el séptimo círculo, donde estaba aprendiendo a pintar terciopelo bajo la dirección de la señora Trimmer y de Mary, reina de los escoceses.
Si estos apuntes finalmente acabaran viéndose sometidos al escrutinio del caballero que me honró con tales revelaciones, confío en que sepa excusar mi confesión de que la visión del sol elevándose al fin sobre el cielo, hecho que me hizo constatar la inmutabilidad de las fuerzas que dotaban de orden al vasto universo, tuvo el efecto de sumirme en un estado de gran impaciencia. Es más, de tal manera me exasperaban sus mistificaciones, que me sentí agradecido de tener que bajarme en la siguiente estación y de poder cambiar aquellas nubes de vapores que emanaban del tren por el aire puro del campo.
Para entonces ya había despuntado la mañana en toda su hermosura. Mientras caminaba entre las hojas que se habían desprendido de las susurrantes copas de los árboles, doradas y ocres, y examinaba las maravillas de la creación a mi alrededor, considerando las leyes fieles, inmutables y armoniosas que las sustentan, comenzó a parecerme que la conferencia espiritista de aquel caballero había sido una de las peores anécdotas de viaje que pudieran ocurrírsele a uno. Estaba sumido en aquel estado de excitación mental cuando alcancé la casa y me dispuse a examinarla con atención.
Se trataba de una casa solitaria, edificada en mitad de un jardín cuadrado de unos dos acres de extensión, descuidado y melancólico. Debía de datar de tiempos del rey Jorge II, y era tan poco elegante, tan fría, tan formal y dotada de tan poco gusto como pudieran desear los más fervientes admiradores de la estética preferida por el cuarteto al completo de los Jorges. Aunque se encontraba deshabitada, había sido objeto durante los dos años anteriores de algunos parcos arreglos, a fin de hacerla algo más cómoda. Si defino de este modo los trabajos realizados en la casa, es porque éstos se habían limitado a la mera superficie; en lo que concernía al artesonado y a la pintura, por ejemplo, la obra ya había comenzado a desprenderse, a pesar de que los colores fueran recientes. Un tablón torcido se inclinaba sobre la tapia del jardín, anunciando que la vivienda se alquilaba «en condiciones muy favorables y completamente amueblada». La casa se encontraba rodeada de innumerables árboles plantados inquietantemente cerca los unos de los otros, confiriéndole al lugar un aire bastante sombrío. Entre ellos cabía destacar seis chopos que ocultaban casi totalmente las ventanas de la fachada principal, imprimiendo sobre la edificación un carácter excesivamente melancólico. No había duda de que habían cometido un tremendo error al elegir el lugar donde plantarlos.
No hacía falta ser muy avispado para constatar que se trataba de una casa que la gente evitaba, una casa que había sido rechazada por los habitantes del pueblo cercano, hacia donde se dirigía mi mirada de continuo siguiendo la aguja de una iglesia, situada a algo más de media milla de distancia. Se trataba, en resumen, de una casa que nadie en su sano juicio alquilaría. Y de todo esto podía inferirse que se trataba de una casa encantada.
No existe hora alguna de entre las veinticuatro de las que consta el día que me resulte tan solemne como las primeras horas de la mañana. Durante el estío es mi costumbre levantarme muy temprano para encerrarme en mi estudio a despachar, antes incluso de desayunar, el trabajo diario. En tales ocasiones nunca dejo de sentirme impresionado por el silencio y el sosiego que me rodean. Es más, hay algo espantoso en encontrarse con ciertos rasgos familiares sumidos en la quietud del sueño, puesto que tal visión nos hace conscientes de que aquellos que nos son más queridos, y que a su vez nos aman a nosotros, cuando se encuentran en un estado de profunda e imperturbable inconsciencia, anticipan esa otra condición misteriosa a la que todos nos vamos acercando irremisiblemente. La vida detenida, los hilos rotos con el ayer, el sillón desierto, el libro cerrado, las ocupaciones abandonadas aun antes de concluir, todas ellas son imágenes que prefiguran a la muerte. La quietud de esas horas es un reflejo del sosiego de los momentos postreros. La luz mortecina y el frío de la mañana tienen connotaciones similares. Incluso el aire familiar que emana de los objetos cotidianos, despertándose entre las sombras de la noche, nos infunde un aire dudoso de que acabamos de comprarlos, y nos traslada hasta el pasado. Y esta impresión incierta también coincide con la pérdida de la imagen ajada producida por el tránsito mismo, puesto que la muerte vuelve a regalarnos una extraña apariencia de juventud.
Recuerdo que fue a esta hora tan temprana cuando se me presentó mi primera aparición: se trataba de mi propio padre. Aunque mi progenitor se encontraba vivo y gozaba de buena salud, y la visión no constituyó en modo alguno un oscuro presagio, lo cierto es que ocurrió en plena mañana. Estaba sentado en una silla, dándome la espalda, al lado de mi cama. Apoyaba la cabeza en su mano, y no podría decir si dormía o si solamente se encontraba apesadumbrado. Asombrado al verlo allí me incorporé, y me levanté de la cama para observarlo con mayor detenimiento. Como no se movía, lo llamé repetidamente. Continuaba sin moverse, de manera que comencé a preocuparme y apoyé mi mano en su hombro, o en el lugar en el que creí que se encontraba su hombro… Porque allí no había nada.
Por todas estas razones, y por otras menos sencillas de exponer de forma tan escueta, encuentro que las primeras horas de la mañana son, para mí, el momento más fantasmagórico del día. A esa hora todas las casas me parecerían encantadas, de un modo u otro; y, por otro lado, una verdadera casa encantada tendría menos oportunidades de parecérmelo a otras horas del día.
Me dirigí hacia el pueblo medita...