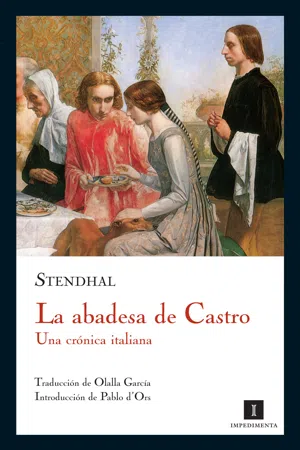
This is a test
- 176 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
"La abadesa de Castro", primera de las nouvelles que conforman las "Crónicas italianas" de Stendhal, está considerada un joya literaria. Stendhal arranca con una suerte de prólogo sobre el siglo XVI y la mentalidad de los florentinos. De repente el tono cambia al de un manuscrito que narra un amor imposible entre un bandido bueno, el bravo Julio Branciforte y una joven noble, la bella Elena Campireali. Como si estuviéramos leyendo una suerte de Decamerón, poco a poco la historia adquiere profundidad psicológica, pasa de lo pintoresco a lo dramático. Los personajes cometen errores, son egoístas y extremadamente crueles, acciones que se justifican en nombre de ese sentimiento desproporcionado que es el amor en la Italia renacentista.
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a La abadesa de Castro de Henry Beyle Stendhal, Olalla García García en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Letteratura y Classici. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
II
Tras haber escrito tantas historias trágicas —dice el autor del manuscrito florentino—, concluiré con aquella que, de entre todas, me resulta más difícil narrar. Hablaré ahora de la famosa abadesa del convento de la Visitación de Castro, Elena de Campireali, cuyo proceso y muerte tanto dieron que hablar a la alta sociedad de Roma y de Italia entera. Por aquel entonces, hacia 1555, los bandidos reinaban en las inmediaciones de Roma, y los magistrados estaban comprados por las familias poderosas. En el año 1572, que fue el del proceso, Gregorio XIII Buoncompagni ascendió al trono de San Pedro. Este Santo Pontífice reunía todas las virtudes apostólicas, pero podríamos reprochar cierta debilidad a su gobierno civil: no supo ni elegir jueces honestos ni refrenar a los bandoleros y se afligía por los crímenes sin saber castigarlos. Le parecía que al infligir la pena de muerte cargaba sobre sus hombros una responsabilidad terrible. El resultado de esta manera de pensar fue que los caminos que conducían a la villa eterna se poblaron de un número casi infinito de bandidos. Para viajar con cierta seguridad era necesario procurarse la amistad de los salteadores. El bosque de Faggiola, que domina la ruta de Nápoles a su paso por Albano, era desde hacía tiempo el cuartel general de un gobierno enemigo del de Su Santidad, y en más de una ocasión Roma se vio obligada a tratar, de igual a igual, con Marco Sciarra, uno de los reyes del bosque. La autoridad de que gozaban estos bandoleros provenía del hecho de que eran amados por sus vecinos los campesinos.
La hermosa ciudad de Albano, tan cercana al cuartel general de los bandidos, vio nacer, en el año 1542, a Elena Campireali. Su padre era considerado el patricio más rico de la región, y, en calidad de tal, había desposado a Victoria Carafa, que poseía grandes haciendas en el reino de Nápoles. Podría citar a algunos ancianos que aún viven y que conocieron bien a Victoria Carafa y a su hija. Victoria fue un modelo de prudencia e ingenio: mas, pese a todo su talento, no pudo evitar la ruina de su familia. ¡Hecho singular! Las desgracias espantosas que constituyen el argumento de mi relato no pueden, a mi juicio, atribuirse en particular a ninguno de los personajes que voy a presentar al lector: veo a los desdichados pero, en honor a la verdad, no soy capaz de hallar a los culpables.
La extrema belleza y el alma sensible de la joven Elena constituyeron dos grandes amenazas para ella, y eximen a Julio Branciforte, su joven amante; de igual modo que la absoluta falta de perspicacia de monsignor Cittadini, obispo de Castro, puede también exculparlo hasta cierto punto. Debía su rápido ascenso en la carrera de los honores eclesiásticos a la honestidad de su conducta, y sobre todo al aspecto más noble y al rostro de proporciones más hermosas que existir pueda. Acerca de él he encontrado escrito que era imposible verlo sin amarlo.
Como no quiero adular a nadie, no ocultaré que un santo monje del convento de Monte Cavi —a quien, como a san Pablo, habían sorprendido con frecuencia levitando en su celda a varios pies sobre el suelo, sin que nada aparte de la gracia divina pudiera sostenerlo en esta posición extraordinaria—[1] había predicho al señor de Campireali que su familia se extinguiría con él, que tendría solo dos hijos, y que ambos perecerían de muerte violenta. A causa de esta profecía no pudo encontrar esposa en la región, y tuvo que ir a probar suerte a Nápoles, donde tuvo la fortuna de hallar un gran patrimonio y una mujer capaz, por sus aptitudes, de cambiar su infausto destino, si al fin y al cabo tal cosa hubiera sido posible. El señor de Campireali tenía la reputación de ser un hombre tremendamente honesto y ofrecía limosnas cuantiosas; pero carecía por completo de sagacidad, lo que hizo que poco a poco abandonara Roma y terminara por pasar casi todo el año en su palacio de Albano. Se entregaba al cultivo de sus tierras, situadas en esa planicie tan fecunda que se extiende entre la ciudad y el mar. Por consejo de su mujer, hizo que su hijo Fabio, un joven muy orgulloso de su cuna, recibiera la más espléndida educación, y también su hija Elena, que fue un prodigio de belleza, como todavía puede verse en un retrato suyo que se conserva en la colección Farnesio. Cuando comencé a escribir su historia, acudí al palacio Farnesio a fin de documentarme sobre la envoltura mortal que el cielo había otorgado a esta mujer, cuyo fatal destino dio tanto que hablar en su tiempo, y que invade aún hoy la memoria de los hombres. Su rostro posee la forma de un óvalo alargado, de frente amplia, con cabellos de un color rubio oscuro. Su fisonomía resulta más bien alegre; sus grandes ojos tienen una expresión profunda y sus cejas castañas forman un arco perfectamente dibujado. Los labios son muy delgados y se diría que el contorno de la boca hubiera sido dibujado por el famoso pintor Correggio. Si la consideramos entre los retratos que la rodean en la galería Farnesio, tiene el aspecto de una reina. Es poco frecuente que el porte alegre se aúne con la majestuosidad.
Tras pasar ocho años completos como pensionista en el convento de la Visitación de la ciudad de Castro, ahora destruido, al que en aquellos tiempos se enviaba a las hijas de la mayor parte de los príncipes romanos, Elena volvió a su tierra natal, pero no abandonó el convento sin antes haber donado un magnífico cáliz al altar mayor de la iglesia. Nada más tenerla de regreso en Albano, su padre hizo venir de Roma, pagándole una pensión considerable, al célebre poeta Cechino, por entonces de muy avanzada edad: él adornó la memoria de Elena con los más bellos versos del divino Virgilio, de Petrarca, de Ariosto y de Dante, sus famosos discípulos.
Aquí el traductor debe prescindir de copiar una larga disertación sobre el influjo que ejercieron estos grandes poetas en el siglo dieciséis. Parece que Elena sabía latín. Los versos que le hicieron aprender hablaban de amor, de un amor que nos parecería harto ridículo si lo halláramos en 1839: me refiero al amor apasionado que se alimenta de grandes sacrificios, el que no puede sobrevivir si no está rodeado de misterio, y que se halla siempre próximo a las más horribles desgracias.
Este fue el tipo de amor que supo inspirar a Elena, con apenas diecisiete años, Julio Branciforte. Era uno de sus vecinos, pobre en extremo. Vivía en una miserable vivienda construida en la montaña, a un cuarto de milla de la ciudad, en medio de las ruinas de Alba y sobre el borde de un precipicio de ciento cincuenta pies de altura, tapizado de vegetación, que circunda el lago. Esta casa, que lindaba con la umbría y magnífica espesura del bosque de Faggiola, fue demolida más tarde, cuando se construyó el convento de Palazzuola. El pobre joven no poseía más que su aspecto vivaz y ágil, y la despreocupación no fingida con la que sobrellevaba su mala fortuna. Lo mejor que se podía decir en su favor era que su rostro resultaba expresivo sin llegar a ser hermoso. Pero se decía que había combatido con valentía a las órdenes del príncipe Colonna y junto a sus bravi, en dos o tres acciones muy peligrosas. A pesar de su pobreza y de su carencia de belleza, era, sin embargo, el corazón que todas las jóvenes de Albano habrían considerado más halagador poder conquistar. Bien acogido en todas partes, Julio Branciforte había tenido tan solo amores fáciles, hasta el momento en que Elena volvió del convento de Castro.
Cuando, poco tiempo después, el gran poeta Cechino se mudó de Roma al palacio Campireali para instruir en las bellas letras a la joven, Julio, que lo conocía, le remitió una composición en versos latinos sobre la felicidad que se experimenta en la vejez cuando unos ojos tan bellos se reúnen con los propios, y cuando una alma tan pura alcanza la dicha completa al oír al maestro aprobar sus reflexiones. Los celos y el despecho de las muchachas a las que Julio agasajaba antes del regreso de Elena hicieron que todas las precauciones que él tomaba para ocultar su pasión naciente fueran inútiles, y confieso que este amor entre un joven de veintidós años y una muchacha de diecisiete se condujo al principio de un modo que la prudencia no podría aprobar. No habían transcurrido aún tres meses cuando el señor de Campireali advirtió que Julio Branciforte pasaba con demasiada frecuencia bajo las ventanas de su palacio (que puede verse todavía en el centro de la gran calle que asciende hacia el lago).
La franqueza y la rudeza, consecuencias naturales de la libertad permitida en las repúblicas, y la práctica de las pasiones espontáneas, todavía no reprimidas por las costumbres de la monarquía, se muestran al descubierto en la primera reacción del señor de Campireali. El mismo día en que se sorprendió ante las frecuentes apariciones del joven Branciforte, lo increpó en estos términos:
—¿Cómo te atreves a pasar una y otra vez por delante de mi casa y a lanzar miradas impertinentes a las ventanas de mi hija, tú, que ni siquiera tienes ropa con que cubrirte? Si no temiera que mi acción fuese malinterpretada por los vecinos, te daría tres cequíes de oro para que fueras a Roma a comprarte unas vestiduras más decentes. Al menos así mi vista y la de mi hija no se sentirían ofendidas tan a menudo por el aspecto de tus harapos.
Sin duda, el padre de Elena exageraba: las ropas del joven Branciforte no eran en absoluto harapos, si bien estaban confeccionadas con materiales muy sencillos; pero, aunque muy limpias y cepilladas con frecuencia, hay que reconocer que su aspecto revelaba un prolongado uso. Julio sintió su espíritu tan profundamente afligido por los reproches del señor de Campireali que no volvió a dejarse ver a la luz del día por delante de su casa.
Como ya hemos dicho, los dos arcos, restos de un antiguo acueducto, que servían de muro principal a la casa construida por el padre de Branciforte, y que este había legado a su hijo, distaban quinientos o seiscientos pasos de Albano. Para bajar desde aquí a la ciudad moderna, a Julio no le quedaba más remedio que pasar por delante del palacio Campireali; Elena no tardó en notar la ausencia de ese joven tan singular, que, según aseguraban sus amigas, había abandonado todos sus galanteos para consagrarse por entero a la dicha que parecía experimentar al mirarla.
Una noche de verano, hacia las doce, la ventana de Elena estaba abierta y la joven respiraba la brisa del mar, que se deja percibir perfectamente sobre la colina de Albano, a pesar de que la ciudad está separada de la costa por una llanura de tres o cuatro millas. La noche era oscura, el silencio profundo: se habría podido oír el sonido de una hoja al caer. Elena, apoyada contra la ventana, pensaba quizás en Julio, cuando distinguió algo, como el ala silenciosa de una ave nocturna, que daba quedamente contra su ventana. Se retiró sobresaltada. Ni siquiera se le ocurrió pensar que este objeto podía estar manejado por un viandante: el segundo piso del palacio, en el que se encontraba su ventana, estaba a más de cincuenta pies del suelo. De repente, creyó reconocer un ramo de flores en aquella cosa extraña que, en medio de un profundo silencio, pasaba una y otra vez ante la ventana sobre la que ella estaba apoyada. Su corazón empezó a latir con violencia. El ramo parecía atado al extremo de dos o tres cañas, una especie de grandes juncos muy similares al bambú que crecen en los campos de Roma, cuyos tallos alcanzan los veinte o treinta pies. La fragilidad de las cañas y la fuerza de la brisa provocaban que Julio tuviera dificultades para mantener el ramo exactamente frente a la ventana en la que suponía que se hallaba Elena, y además la noche era tan oscura que desde la calle no podía verse lo que sucedía a aquella altura. Inmóvil ante la ventana, Elena era presa de una profunda agitación. Coger el ramo, ¿no sería ya una confesión? Por lo demás, ella no experimentaba los sentimientos que una aventura de este tipo provocaría, en nuestros días, a una joven de la alta sociedad, preparada para afrontar la vida gracias a su refinada educación. Como su padre y su hermano Fabio estaban en casa, su primer pensamiento fue que el menor ruido provocaría un disparo de arcabuz dirigido contra Julio, y se apiadó del peligro que el joven corría. Su segunda reflexión fue que, aunque apenas lo conocía, él era sin embargo la persona a la que más amaba en el mundo después de a su propia familia. Finalmente, tras unos momentos de duda, cogió el ramo y, al tocar las flores en la completa oscuridad, advirtió que había un billete atado a uno de los tallos; corrió por la escalinata para leer el billete a la luz de la lámpara que velaba ante la imagen de la Madona. «¡Imprudente!», se dijo cuando las primeras líneas la hicieron enrojecer de felicidad. «Si me ven estoy perdida, y mi familia perseguirá a este pobre joven hasta el fin de sus días.» Volvió a su habitación y encendió la lámpara. Aquel fue un momento maravilloso para Julio que, avergonzado de su acción y como si quisiera ocultarse aún más en la profunda noche, se había apretado contra el enorme tronco de una de esas encinas de extraño aspecto que todavía existen frente al palacio Campireali.
En su carta, Julio narraba con absoluta sencillez la humillante reprimenda que el padre de Elena le había dirigido:
Soy pobre, es cierto —continuaba—, y difícilmente podéis imaginar el verdadero alcance de mi pobreza. Mi única posesión es la casa que quizás alguna vez habéis visto bajo las ruinas del acueducto de Alba. Alrededor de la casa hay un jardín que yo mismo cultivo, y de cuyas hierbas me alimento. También poseo una viña que arriendo por treinta escudos al año. No sé, en verdad, cuál es la razón de mi amor por vos; evidentemente no puedo proponeros que vengáis a compartir mi miseria. Y, sin embargo, si no me amáis en absoluto, la vida ya no tiene ningún valor para mí; es inútil que os diga que la entregaría mil veces por vos. Y, pese a todo, antes de vuestro regreso del convento, mi vida no era en absoluto desgraciada: al contrario, estaba colmada por las más radiantes ilusiones. Así, puedo decir que es la visión de la felicidad lo que me h...
Índice
- La abadesa de Castro
- Nota al texto
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- Créditos
- Henri Beyle (Stendhal)
- Índice