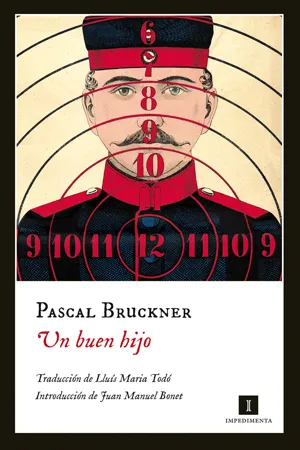![]()
Primera parte
Lo detestable y lo maravilloso
![]()
Capítulo 1
Su Majestad el bacilo de Koch
Salíamos de noche, como un desfile de duendecillos con pompón, cogidos de la mano, guiados por niñeras. El aire era un cristal helado que nos quemaba la garganta y los pulmones. Los copos descendían a miles, tan duros que nos flagelaban el rostro, hiriéndonos como cristales. La nieve crujía bajo las suelas, amortiguaba nuestros pasos. El viento la arrancaba del techo de los chalés, la pulverizaba por el aire en ráfagas, transformando las tinieblas en un blanco Maelstrom. Podíamos ver a nuestros compañeros transformados en estatuas andantes de las que brotaban chorros de vapor a cada espiración. Para infundirnos coraje, entonábamos cánticos, O Tannenbaum, Stille Nacht.
La carretera estaba cerrada a la circulación, con la excepción de los trineos de caballos que tintineaban transportando a las familias arropadas bajo las mantas. Al levantar la cabeza, apenas distinguíamos la cordillera encrespada de las cumbres del Vorarlberg. Todo nos empujaba a apretar el paso. Teníamos miedo a abandonar el desfile, a quedar olvidados, sepultados bajo el blanco manto. Invariablemente, alguno de nosotros, aturdido por el frío y el miedo, se ensuciaba en los pantalones. Había que cambiarlo a toda prisa y el infeliz se ganaba el apodo de «Buchsenschiss» (el que se caga encima). Finalmente aparecían las cristaleras del templo: subíamos la pequeña escalera del cementerio, accedíamos a la entrada de la iglesia donde una multitud de parroquianos ya se agrupaba para la misa de medianoche. Después de la hostilidad de la intemperie, ahora llegaba el ambiente cálido de una Navidad alpina con sus cánticos y su órgano. El edificio no se parecía en nada a esas construcciones tirolesas en forma de bulbo, con sus decorados extravagantes: era una iglesia modesta, con paredes ocres, un campanario de pizarra negra en forma de lápiz y una nave desnuda. Junto al altar se alzaba un abeto adornado con bolas de colores, un san Nicolás de estuco, espumillón de plata, velas inestables cuya cera goteaba de rama en rama con peligro de prender fuego al árbol. Había dos cubos de agua previstos para un caso de accidente. Un ángel rubio colgaba de la cima del árbol, con las alas abiertas en signo de misericordia. Un pesebre gigante albergaba a Jesús, María, José y todos los demás personajes, modelados en terracota, tan altos como nosotros. Todos esperábamos con ansia el momento en que el buey o la mula volvieran la cabeza, se pusieran a bramar o a mugir. La feligresía estaba compuesta por montañeros, rudos granjeros o ganaderos con pantalón de cuero, señoras con vestidos estampados y la cofia tradicional. La guerra había terminado hacía apenas seis años, la ocupación francesa del Tirol y el Vorarlberg había concluido entre 1947 y 1948. La asamblea contaba con una mayoría de mujeres: muchos hombres seguían prisioneros o tal vez estaban muertos.
Nuestra atención la acaparaba el tonto del pueblo, el «Dorftrottel», un muchacho de unos quince años aquejado de bocio, con el pelo cortado al rape y cara de simplón, encargado de divertir a la asamblea que esperaba el inicio de la ceremonia. Hacía una imitación de la misa en versión caricaturesca, provocando las carcajadas del público. Poco después, a la salida, en el momento de la dispersión, lo bombardearíamos con bolas de nieve, a veces con piedras, ante la mirada bonachona del párroco. Quien se burla del oficio religioso bien merece un pequeño correctivo. El cura solo intervenía en el momento en que el bufón, ya caído en el suelo, se echaba a llorar. El coro del pueblo, acompañado por una pequeña orquesta local, cantaba con una torpeza magnífica la Misa de la Coronación de Mozart. La soprano, una sencilla posadera del pueblo, subía tan alto que su voz parecía a punto de romperse, volvía locos a los músicos, recuperaba el aliento, pero terminaba el aria, agotada. En aquella pequeña iglesia de la Europa Central, la música de Mozart elevaba el alma de aquellos patanes que poco antes habían luchado en defensa del Reich. Todavía ahora, no puedo escuchar el Laudate Dominum sin que se me haga un nudo en la garganta. Extenuado por la hora tardía, entumecido por el calor, me quedaba dormido generalmente en el Agnus Dei para despertarme al final de la ceremonia, cuando me sacaban del sueño el repicar de las campanas al vuelo y la perspectiva de los regalos. Los feligreses bebían vino caliente con canela deseándose felices Pascuas y encendían velas en las tumbas de sus familiares difuntos, en el cementerio. Muchos regresaban a casa esquiando, montados en largos patines de punta curvada atados a los zapatos con simples correas.
Eran los años cincuenta, en el Kleinwalsertal, al oeste de Austria, un cantón extremo del Vorarlberg, enclavado en Baviera. Yo había caído víctima de una primoinfección por haber estado jugando con las sábanas sucias de un tío mío aquejado de tuberculosis renal, la enfermedad familiar por excelencia, y me habían mandado a un Kinderheim (hogar infantil) en Mittelberg, una aldea a mil doscientos metros de altitud, a partir del año y medio de edad. Balbuceaba un dialecto germánico antes de hablar francés, y mi madre, a quien yo llamaba «Mutti», con gran disgusto por su parte, tuvo que emplear durante varios años como traductora a una institutriz bilingüe, Frau Rhuff. Al hermano de esta mujer, un enfermo mental, le habían practicado la eutanasia en 1940, por degenerado, dentro del Programa Gnadentot, «muerte piadosa» (expresión de Adolf Hitler), sin que ella supiera exactamente si había sido gaseado en un camión o ejecutado con una inyección letal. El dialecto del Vorarlberg, parecido al bávaro, era una lengua de campesinos, de una dureza de granito, hablado por tribus montañesas celosamente encerradas en sí mismas. Parecía ponerte grava en la garganta y obligaba a forzar las vocales por la intensidad con que las consonantes te golpeaban el paladar. Mis padres venían a visitarme desde París y mi madre se quedaba sola conmigo unas semanas más. En aquella época, el viaje en 4CV duraba casi veinticuatro horas, especialmente en invierno, cuando había que enfrentarse con tormentas de nieve y carreteras heladas.
La tarde del día de Navidad me iba con ellos al establecimiento en que se alojaban, una pequeña pensión llamada Kaffee Anna. Los abetos nos daban escolta, y con sus paquetes de nieve en los brazos parecían una hilera de criados con librea cargados de regalos. Llegábamos a la habitación del albergue: al pie de otro árbol, este en miniatura, sobrecargado de esplendores, adornado con bombones y golosinas, resplandecían los regalos en sus envoltorios rutilantes, algunos de ellos ocultos entre lo más profundo de las ramas. Desde entonces, el abeto siempre ha sido para mí el árbol a cuya sombra nacen los regalos. Cada año me regalaban un vagón o una locomotora. Mi padre me fue completando, desde la infancia, un maravilloso tren eléctrico Märklin que después montaba en nuestra casa, en Francia. Se pasaba horas con él en el desván, y al cabo de unos años había creado una provincia entera con su ciudad, su tranvía, sus colinas, su teleférico, sus peatones, sus coches, dos o tres estaciones, túneles, viaductos. Debajo de la mesa se ocultaba una madeja de cables eléctricos. El tren en miniatura y, en un sentido más amplio, el amor por el ferrocarril y el oficio de ferroviario son pasiones que heredé de mi padre. La reconstrucción al milímetro de todos los detalles, la diversidad de modelos propuestos —gracias a una pastilla química disuelta en la chimenea, las locomotoras a carbón echaban humo— nunca han dejado de hechizarme. Reconstruir el mundo a pequeña escala a falta de poder dominarlo, tal es el goce insensato del modelista. Aquel teatro de lo minúsculo nos convierte en dioses intermitentes dotados de un poder sin límites. Yo, colmado de atenciones, miraba por la ventana a través de los cristales veteados de hielo. La ventisca redoblaba y el gran bosque, del que yo guardaba en casa un rehén engalanado, se estremecía llenándome de espanto.
Desde entonces, ir a los Alpes es regresar a la infancia, volver a la patria de los juguetes, los funiculares, los cencerros atados al cuello de las vacas, los pueblos con aspecto de juguete, los balcones de madera labrada, los frescos pintados en los caseríos. Me gusta la cortesía añeja, los ritos sencillos de las culturas alpinas e incluso la omnipresencia de los lácteos en la alimentación. Cada vez que subo más arriba de los mil metros, estoy en casa, en mi paisaje mental. Me emociona incluso el yodle, ese alegre sollozo gutural que ha pasado de Suiza a la música country, con sus trinos, sus cuartos de tono y el acompañamiento ingenuo de un acordeón. Lo que me seduce de la montaña es su falta de hospitalidad: te acoge rechazándote, te obliga a enfrentarte con precipicios vertiginosos, con la dureza mineral de las crestas, con la paz engañosa de los glaciares. Y cuando parto hacia las cumbres, atormentado por un miedo tan nauseabundo como placentero, lo hago con la esperanza de encontrar, al regreso, a mi compañero el abeto. Para mí, él hablará para siempre la lengua balbuceante de la infancia. Donde crece ese plebeyo, a la sombra y contra el viento, reinan los gorjeos, las risas repentinas. Siempre será el árbol de esa frontera impalpable que separa lo llano de lo elevado, el centinela que nos acoge en el reino de lo encumbrado. Tendido hacia el cielo, espera la nieve, dispuesto a soportar la carga a la que con toda evidencia parece destinado. Cuando por fin esta llega, se deja cubrir, adorna sus ramajes con un espeso manguito blanco y se despierta resplandeciente de hielo, captando la luz con sus agujas. A lo largo del día, sus extremidades consteladas de minúsculas joyas se irán resquebrajando y desintegrándose.
A las emociones que suscita en mí el abeto, se añade esta: es el árbol del hogar. Rimbaud maldecía el invierno porque lo consideraba «la estación del confort». Es exactamente lo que a mí me hace quererlo. Me gustan esos pueblecitos apiñados en torno a una iglesia, junto a un torrente de murmullo refrescante, esos chalés de madera de techo bajo, con muebles limpios y fragantes, con camas empotradas, cubiertas por un edredón blanco bien grueso, que esperan al viajero. Cada habitación respira la opulencia y la sencillez, cada rincón parece un nido de bienestar. Y las nevadas tienen para mí el valor de la intimidad, reúnen a las personas, se dirigen al enamorado aterido, al sedentario que habita en nosotros. Contrariamente a la lluvia, que sigue tontamente las leyes de la gravedad, la nieve desciende con nobleza, roza las cornisas, acepta posarse sobre un cojín que ya han preparado otros copos. Amortigua los sonidos, oculta nuestra fealdad, produce una sensación de inmovilidad como si, después de haber consentido en caer, se remontara lentamente desde la tierra hacia el cielo. No es fría, calienta los corazones, se convierte en agente sutil del deseo. Cada vez que estoy en la montaña y abro los ojos a una noche azulada por copos amplios y suaves, me parece estar viendo entre las ramas de los abetos encapuchados, corriendo a mi encuentro, el rostro de la mujer amada que se destaca, enigmática y acogedora.
Nací en París, a finales del año 1948, en una de esas semanas en las que los últimos prisioneros de guerra alemanes iban abandonando los campos de internamiento franceses. Fue también el año de la muerte del doctor Theodor Morell, médico personal del Führer, el notorio charlatán que le recetaba medicamentos contra la impotencia, el estreñimiento, el cólico, el insomnio, los espasmos; en total cerca de noventa productos diferentes que fueron tan culpables de la muerte del canciller como los reveses de la Wehrmacht. Viví de milagro: al nacer me dieron por muerto, salí azul, con el cordón umbilical enrollado al cuello. Fue necesaria una hora de inmersión, alternando agua fría y caliente, para reanimarme. Al salir, destrocé a mi madre, que jamás pudo volver a tener hijos. Aquejado de raquitismo, con débil mineralización ósea, luego tísico, como se decía entonces, me convertí, como una forma de compensación, en un niño mimado. Mis padres, aun sin ser ricos, me colmaban de regalos. En contrapartida, la muerte y la enfermedad me acompañaron desde el inicio como dos amigas: en nuestro entorno, cada uno era identificado por la afección que le aquejaba, angina de pecho, poliomielitis, cáncer, artritis; era el tributo que había que pagar para pertenecer a la humanidad. Un niño no comprende el mundo de los adultos; pero percibe sus líneas de fuerza y de debilidad. Mi tío Louis Marc, el que me había contagiado el bacilo de Koch, era la oveja negra de mi familia materna. Como si le hubiesen pintado una cruz de apestado en la espalda desde su nacimiento; nos dejó joven, a los treinta y siete años, para que sus hermanos y hermanas pudieran seguirlo. El héroe de mi madre no era solamente el sacerdote, todavía omnipresente en aquella época en la sociedad francesa, sino también el médico, ese dueño de nuestros destinos que tenía en sus manos nuestros frágiles organismos y decidía con una palabra quién iba a vivir y quién a fallecer. Según mi madre, yo era enclenque y enfermizo, predestinado a desaparecer joven o a sobrevivir a medio gas. Todavía la oigo decirle a la hermana mayor de una amiga con la que yo «salía» a los diecinueve años de edad:
—Si mi hijo hace el amor todos los días, se morirá.
En casa, la muerte reinaba como dueña y señora, todos éramos cadáveres diferidos, obligados a vivir protegidos como por un burlete. La existencia nos había sido concedida a ese precio. Yo no podría volar jamás con mis propias alas; tal como indicaba mi nombre, yo era el cordero «pascual» de la tradición cristiana, que se inmola en Pascua y que hay que alimentar antes del sacrificio.
A la espera de la defunción, pasé en la montaña algunos momentos estupendos, primero en Austria y después en Suiza, donde permanecí ocho años alojado en casa de la señorita Rivier. La magia de la infancia consigue convertir la adversidad en dicha. Las penas de aquellos años, de las cuales la mayor era la separación de mi madre, se atenuaban ante la belleza alpina y la novedosa experiencia de una vida en grupo. La enfermedad, si no te aniquila, te convierte en vástago de una aristocracia. La patología se convierte en el equiva...