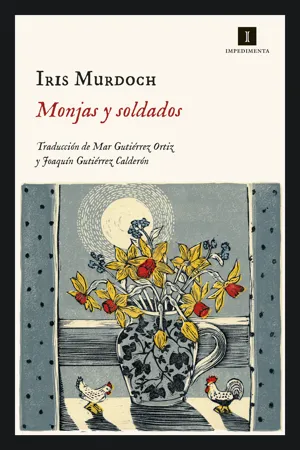I
—Wittgenstein…
—¿Sí? —dijo el Conde.
El moribundo se movió en la cama, girando la cabeza rítmicamente de un lado a otro de una manera que se había vuelto habitual en los últimos días. ¿Dolor quizá?
El Conde se encontraba de pie junto a la ventana. Ya nunca se sentaba cuando estaba con Guy. En otra época, había tenido más confianza con él, aunque Guy siempre había sido una especie de rey en su vida: su modelo, su profesor, su mejor amigo, su norma, su juez; pero, ante todo, un ser de naturaleza regia. Ahora había un rey distinto y más grandioso presente en la habitación.
—Era una especie de aficionado, de verdad.
—Sí —dijo el Conde. Estaba perplejo por el repentino afán de Guy por menospreciar a un pensador al que tanto admirara antaño: quizá necesitaba creer que tampoco Wittgenstein sobreviviría.
—Una fe ingenua y conmovedora en el poder del pensamiento puro. Y ese hombre creía que nunca llegaríamos a la Luna.
—Así es. —El Conde y Guy habían hablado en numerosas ocasiones sobre asuntos abstractos, pero en el pasado también habían charlado de muchas otras cosas, incluso habían llegado a chismorrear. En aquellos días, no obstante, ya se les habían empezado a agotar los temas. Sus conversaciones se habían vuelto refinadas y frías hasta el punto de que nada personal quedaba entre ambos. ¿Cariño? A esas alturas ya no cabían expresiones de cariño: cualquier gesto de afecto constituiría un craso error, algo de mal gusto. Era cuestión de comportarse correctamente hasta el final. El terrible egoísmo del moribundo. El Conde era consciente de lo poco que ahora necesitaba o deseaba Guy su afecto, o incluso el de Gertrude; y también reconocía, con dolor, que él mismo se estaba alejando, que reprimía su compasión, que llegaba a sentirla como una especie de sufrimiento infructuoso: no queremos aferrarnos demasiado a lo que estamos perdiendo. Subrepticiamente le retiramos nuestra empatía y preparamos al moribundo para la muerte, lo reducimos, lo despojamos de sus últimos encantos. Lo abandonamos como a un animal enfermo al que dejamos tirado bajo el seto del jardín. Se supone que la muerte nos muestra la verdad, pero eso es su propio espacio de ilusión. La muerte derrota al amor. Quizá nos muestra que, después de todo, no hay amor alguno. «Ahora estoy pensando los pensamientos de Guy —se dijo el Conde—. Yo no creo esas cosas. Aunque yo no me estoy muriendo.»
Descorrió un poco la cortina y clavó su mirada en la noche de noviembre. Volvía a caer la nieve en Ebury Street: grandes copos que se movían en masa, lentos y uniformes, en un silencio visible, a la luz de las farolas de la calle, y que se acumulaban casi imperceptiblemente en una oscuridad sin viento. Algunos coches pasaban silbando. Su sonido se apagaba, se atenuaba. El Conde estuvo a punto de decir: «Está nevando»; pero se contuvo. Cuando alguien se está muriendo, no tiene ningún sentido hablarle de la nieve. El tiempo que hiciera ya nada tenía que ver con Guy.
—Era la voz del oráculo. Sentíamos que tenía que ser verdad.
—Sí.
—El pensamiento de un filósofo puede irte bien o no. Solo es profundo en ese sentido. Igual que una novela.
—Sí —dijo el Conde; y añadió—: Sin duda.
—Idealismo lingüístico. Un baile de categorías exangües, después de todo.
—Sí. Sí.
—Pero, de verdad, ¿acaso podría yo ser feliz ahora?
—¿Qué quieres decir? —preguntó el Conde. Últimamente siempre tenía miedo de que incluso en esas estériles conversaciones se pudiera decir algo terrible. No estaba seguro de qué debía esperar de ellas, pero podía ser algo espantoso: una verdad, una equivocación.
—La muerte no es un acontecimiento de la vida. Aquel que vive en el presente es quien vive eternamente. Ver el mundo sin deseo es ver su hermosura. Lo hermoso lleva a la felicidad.
—Nunca he entendido eso —dijo el Conde—, pero tampoco parece tener sentido. Supongo que es de Schopenhauer.
—Schopenhauer, Mauthner, Karl Kraus… ¡Menudo charlatán!
El Conde consultó disimuladamente su reloj. La enfermera les ponía un límite estricto a sus conversaciones con Guy. Si se quedaba demasiado tiempo, Guy empezaba a divagar: lo abstracto daba pie a lo visionario; la computadora mental comenzaba a embarullar sus datos. Un poco menos de sangre en el cerebro y todos nos volvemos locos de remate, nos ponemos a desbarrar sin freno. Las divagaciones de Guy le resultaban terriblemente dolorosas al Conde: la desvalida irracionalidad, todavía consciente de sí misma, de las mentes más racionales. ¿Cómo sería por dentro? Era cosa de los analgésicos, por supuesto: la causa era química. Pero ¿acaso eso mejoraba la situación? No era natural. Aunque ¿era natural la muerte?
—Juegos del lenguaje, juegos funerarios. Pero… la cuestión… es…
—¿Sí?
—La muerte ahuyenta a la estética, que es la que gobierna sobre todo lo demás.
—¿Y sin ella?
—No podemos experimentar el presente. Quiero decir que morir…
—Ahuyenta…
—Sí. La muerte y morirse son enemigos. La muerte es un poder voluptuoso ajeno. Es una idea en la que se puede indagar; en la que pueden indagar los que sobreviven.
«Ay, indagaremos en ella —pensó el Conde—, indagaremos en ella. Luego tendremos tiempo.»
—El sexo desaparece (ya te lo imaginarás). ¡Un moribundo con deseo sexual! Eso sería obsceno.
El Conde no dijo nada. Se volvió otra vez a la ventana y frotó la superficie empañada que su aliento había dejado en el cristal.
—¡Sufrir es una porquería! La muerte es limpia. Y no habrá ninguna… lux perpetua… ¡Cómo detestaría que la hubiera! Solo nox perpetua…, gracias a Dios. Es solo el… Ereignis…
—El…
—Aquello a lo que uno le tiene miedo. Porque se da… probablemente… una especie de acontecimiento, medio acontecimiento… En cualquier caso… Y uno se pregunta… cómo será… cuando llegue…
El Conde no quería hablar de eso. Carraspeó, pero no a tiempo para interrumpirlo.
—Supongo que uno se muere como un animal. Puede que muy pocos tengan una muerte humana: morir de agotamiento, o bien sumidos en algún tipo de trance. Que corra la fiebre como un barco arrastrado por la tempestad. Y al final… ¡queda tan poco de uno mismo, tan poco que pueda desvanecerse! Todo es vanidad. Nuestras respiraciones están contadas. Puedo ver que el total previsible de las mías… ya está aquí… ante mis ojos.
El Conde continuaba de pie junto a la ventana contemplando los enormes y lentos copos de nieve que caían desde la oscuridad, iluminados. Habría querido detener a Guy, hacerlo hablar de cosas cotidianas, pero también pensó: «Quizá este discurso sea muy valioso para él, su elocuencia, la última posesión personal de una mente que se está quebrando. Quizá me necesite para poder hacer un soliloquio que le alivie la angustia. Pero es demasiado rápido, demasiado extraño. No puedo barajar sus ideas como antes. Estoy torpe y no puedo conversar. ¿O acaso le basta con mi silencio? ¿Querrá verme mañana? Ha desterrado a los demás. Habrá un último encuentro». Últimamente el Conde se pasaba por Ebury Street todas las noches. Había renunciado a su escasa vida social. De todas formas, pronto no habría más mañanas: el cáncer estaba muy avanzado. El médico dudaba de que Guy llegara a las Navidades. El Conde no pensaba a tan largo plazo. Se le aproximaba una crisis vital propia, de la que, cautelosamente, honorablemente, había decidido apartar los ojos.
Guy seguía moviendo la cabeza de un lado a otro. Era un poco mayor que el Conde, tenía cuarenta y tres años, pero ahora, sin ningún rastro ya de su antigua apariencia leonina, parecía un viejo. Le habían cortado la melena, pero se le había caído más pelo aún. Su frente arrugada era una cúpula de la que se había desprendido todo. Su gran cabeza había encogido y se había afilado, y se le acentuaban los rasgos judíos. Un ancestro rabínico de ojos brillantes lanzaba miradas iracundas a través de su cara. Guy era medio judío; sus antepasados habían sido judíos cristianizados, hombres ricos, caballeros ingleses. El Conde contemplaba la máscara judía de Guy. Su padre había sido ferozmente antisemita. Por eso, y por otras muchas cosas, el Conde (que era polaco) hacía constante penitencia.
Al fin, tratando de imponer la cotidianidad, el Conde dijo:
—¿Estás en condiciones de leer? ¿Puedo traerte algo?
—No. La Odisea me despedirá de este mundo. Siempre me he identificado con Odiseo; solo que ahora… no volveré atrás… Espero tener tiempo para terminarla. Aunque es tan tremendamente cruel al final… ¿Van a venir esta noche?
—¿Te refieres a…?
—Les cousins et les tantes.
—Sí, imagino que sí.
—«Huyen de mí los que alguna vez me buscaron.»
—Al contrario —dijo el Conde—, si hay alguien a quien tú quisieras ver, te puedo asegurar que esa persona querría verte a ti. —Había aprendido de Guy una cierta precisión en el discurso que resultaba casi engorrosa.
—Nadie entiende a Píndaro. Nadie sabe dónde está la tumba de Mozart. ¿Qué prueba el hecho de que Wittgenstein nunca pensara que llegaríamos a la luna? Si Aníbal hubiera avanzado hasta Roma después de la batalla de Cannas, la habría tomado. Ah, bien. Poscimur. Esta noche parece diferente.
—¿El qué?
—El mundo.
—Está nevando.
—Me gustaría ver…
—¿La nieve?
—No.
—Es casi la hora de la enfermera.
—Estás aburrido, Peter.
Ese era el único comentario de verdad que Guy le había dirigido esa noche, una de las últimas ...