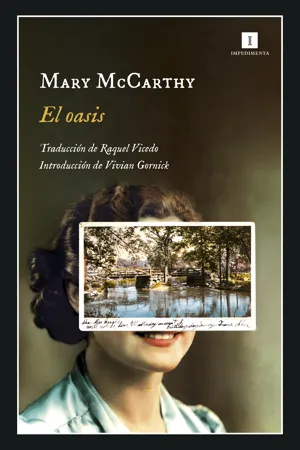Haciendo honor a la norma social que estipula que el último mono siempre es el primero en presentarse en cualquier celebración, el señor Joseph Lockman y su señora llegaron antes que nadie a Utopía. El pasado no se borra de un plumazo y Joe, que en la vida real era un hombre de negocios diabético de Belmont, Massachusetts, llevaba los últimos treinta años bregando por adelantarse a sus competidores. Las pretensiones de Joe respecto a Utopía eran monumentales: aunque respetaba sus principios de igualdad y fraternidad, estaba decidido a sacarle más provecho que nadie. Aunque esta determinación era puramente espiritual. Si había abandonado su fábrica y su jardín para trasladarse a esta cumbre celestial, era para pintar más, pensar más y sentir más que los otros miembros de la colonia. No tenía mala intención; él lo llamaba liderazgo. Esperaba ser un estímulo y un incentivo para los demás, igual que lo había sido para los hermanos y cuñados de Lockman Leathergoods allá abajo. Nunca habría podido tomarse en serio aquella vida más elevada de no haberla considerado en términos de aceleración.
A todos nos cuesta cambiar de hábitos, especialmente a los triunfadores, y, mientras que el resto de miembros de la colonia —que en su mayoría habían fracasado en sus empeños mundanos por culpa de la bebida, el orgullo, la codicia, la prudencia o la pereza— veían Utopía como un propósito colectivo de Año Nuevo, como la insurrección de los esclavos contra sus amos internos y también como una separación formal respecto de la sociedad, para Joe no era más que una extensión de sus oportunidades. Siempre había sido un buen hombre, y consideraba que el único pecado que había cometido —dar a un hermano por muerto el día en que descubrió un déficit en las cuentas de la empresa— estaba justificado. Lo único que le pesaba en la vida, aparte de las preocupaciones familiares, era el no haberse consagrado lo suficiente a la pintura, una afición que había empezado a cultivar en la mediana edad con el propósito de relajarse (había ido derecho a los artistas modernos), y en la que había acabado encontrando algo más grande y valioso que los negocios, un gigantesco transformador y conductor de energía personal, algo que, a sus ojos de vendedor, evocaba la promesa de un «desarrollo» formidable. Sentía un enorme interés por conversar con escritores y pintores, y no se le había ocurrido que estaba participando en un experimento anarquista. Se sabía sociable, y también un buen vecino, así que el programa comunal de la colonia no lo asustaba. «Lo mío es tuyo», le gustaba decir a sus conocidos y, aunque votaba a los republicanos, hacía mucho tiempo que opinaba que en el mundo había demasiado egoísmo. Su éxodo desde Belmont, por lo tanto, tenía un carácter transitorio, organizado y tranquilo. Como de costumbre, seguiría la ruta marcada en el mapa de la Asociación Americana del Automóvil, donde las mejores carreteras venían trazadas con una línea ancha y serena de color turquesa que, sin embargo, terminaba abruptamente en la bifurcación de abajo, en el valle, donde el camino de tierra que llevaba a Utopía se desviaba, anónimo y sin señalizar, de la carretera principal.
Fue en la oficina de la Asociación Americana del Automóvil donde Joe experimentó sus primeros recelos. De pie frente a aquella secretaria rubia, se sintió realmente humillado cuando descubrió que Utopía no figuraba en su Guía automovilística Socony. Como la etimología era una de sus aficiones, ya se había informado de que Utopía derivaba de ou, no, y topos, lugar («No-lugar, ¿lo pillas?», le había dicho a su mujer, Eva); aun así, la mirada de la secretaria consiguió desanimarlo y no pudo reprimir el impulso de situar Utopía en el mapa. Agarró un lápiz del escritorio de la joven y rápidamente dibujó una montaña donde ningún topógrafo había encontrado jamás ninguna.
—Mire —dijo—. El año que viene, la guía la incluirá aquí, justo entre Shaker Village y el lugar de nacimiento de Stephen A. Douglas.
Después se arrepintió de lo que había hecho. «Joe —se dijo, en el dialecto montañés que solía adoptar para sus disputas internas—, no te soliviantes. ¿Ahora te quita el sueño lo que piensan esos cafres? A los de las montañas de lo alto los del valle de allá abajo tienen que importarnos un pito.» La autoparodia constituía su mayor desgracia; Joe era el bufón de su propia alma. Aquel triste cómico judío de pelo cano, ojos grises y piel cenicienta, cansado, inteligente, inseguro, carecía, hasta un punto casi fatal, de eso que llaman «conexión con el público». Recurría a decenas de máscaras, acentos, movimientos, pasos de baile para defenderse de una risa invisible cuyo origen no era capaz de localizar; en la confusión de esos disfraces, se había perdido a sí mismo. El resuelto hombre de negocios, el oficial del comité de bienvenida, el tenor de música de barbería, el líder scout, el cómico inglés, Isaac el Judío, todos aquellos estereotipos no solo formaban parte del repertorio de Joe, sino también de su personalidad. Se había vuelto grotesco por miedo a ser ridículo y, aunque en algún rincón de su fuero interno había una voz que clamaba en el desierto, lo hacía en un balbuceo de lenguas, en el dialecto original de los filisteos. Era un profeta que ni siquiera se escuchaba a sí mismo.
—Es la antítesis de todo lo que defendemos —exclamó Macdougal Macdermott, el editor de una revista libertaria, la noche en que el nombre de Joe fue propuesto al consejo de Utopía—. Por Dios, ¿es que no vamos a mantener unos estándares mínimos? No lo juzgo por sus negocios; es posible que como jefe sea honesto; pero, por Dios, ese hombre es un bárbaro. ¿Es que no creéis en nada? Es un paleto.
Aunque por lo general era un hombre de mentalidad liberal, muy predispuesto a oponerse al sectarismo cuando lo detectaba en los demás, Macdougal Macdermott se tomó la propuesta de admisión de Joe Lockman como una afrenta personal. De todos los miembros de Utopía, él era el que más se parecía a Joe en temperamento. Alto, de barba pelirroja, gregario, propenso a las dolencias hepáticas, puritano, discutidor, trabajador, monógamo, buen padre y buen amigo, toda la vida había tenido la vaga sensación de que en cierto modo era vulgar, de que no pertenecía por dotación natural a ese mundo del espíritu que, según le dictaba su intelecto, constituía la morada más elevada del hombre. No ser capaz de ver ese mundo suponía para él una fuente de resentimiento perpetuo; sabía que existía porque percibía su efecto en los demás, igual que un hombre en una casa cómoda y acogedora infiere que el viento sopla por el modo en que se agitan las hojas de los árboles. Si nunca hubiera visto un poema, se habría burlado de la idea de la poesía, y, si no le hubieran presentado la idea de la poesía, se habría burlado del poema. Sin embargo, diez años antes, había dado un salto de fe y había sacrificado 20 000 dólares al año y una carrera asegurada como periodista a sueldo a cambio de unos valores intangibles que escapaban a su entendimiento empírico. Se había mudado a Bohemia, en el centro de la ciudad, había pintado las paredes de su casa de azul índigo, había dejado de usar mayúsculas y chaleco, y ahora, después de haber convencido a su Sancho Panza para emprender aquellas causas quijotescas, le parecía una enorme ingratitud que le pidieran que admitiera en la hermandad a un hombre que no había hecho nada. Su arraigada costumbre de economizar clamaba contra aquella propuesta de generosidad. ¿Qué justicia había en el mundo si una inflación repentina de la moneda se llevaba los ahorros de toda una vida? Igual que el hermano del hijo pródigo, se rebelaba contra aquel caprichoso trato de favor; su naturaleza lógica clamaba contra lo ilógico de la gracia.
En el fragor de la discusión que siguió, cristalizaron dos tendencias, la estricta y la latitudinaria, y la estricta se habría alzado con el triunfo si el propio Mac, en uno de esos cambios de parecer tan característicos de los parlamentos amateur, no hubiera adoptado súbitamente la otra postura. La facilidad con que se impusieron sus argumentos hizo que él mismo se cuestionara la validez de los mismos; la novedad de anotarse un tanto puso su conciencia dormida en guardia. Había pasado a controlar el debate con más rapidez de la que había previsto, y la placidez del viaje provocó que acabara desconfiando de la corriente de pasión que lo había arrastrado hasta allí. La euforia de sus partidarios lo indignó y despertó en él una simpatía hacia Joe que la persuasión no habría podido generar.
—Ese hombre es humano —gritó de repente, olvidando su dictamen previo, justo como si otra persona lo hubiera pronunciado—. Por Dios —exclamó, volviéndose rápidamente hacia su principal aliado—, ¿qué palabra es esa, filisteo? Hablas como si fuera un mono.
—Mac —protestó el otro—, no estás siendo coherente.
—¿Y qué si no lo soy? —gritó, mientras agitaba los brazos en el aire—. Ya sabes lo que dijo Emerson. Lo admito —concedió—, estaba equivocado. Ese hombre tiene derecho a existir.
—¿Y qué es Utopía sino el derecho a una existencia humana? —dijo en voz baja la señora Macdermott, metiéndose en la discusión inesperadamente, ahora que por fin estaba de acuerdo con su marido.
Los demás se callaron, mortificados, recordando sus principios o, en todo caso, los principios de la colonia, a los que, independientemente de sus dudas, reservas o secretas hostilidades, reconocían cierto crédito. Unos cuantos hombres refunfuñaron, no porque no estuvieran de acuerdo con la señora Macdermott, sino porque envidiaban a Mac Macdermott el lujo de tener y no tener la razón al mismo tiempo: en una democracia, una opinión por persona era más que suficiente. Y el tono plácido de la señora Macdermott, haciéndose oír entre toda aquella discordia, como de costumbre, los irritó; la señora Macdermott, a diferencia del resto de los colonos, había nacido en la alta sociedad neoyorquina y, a pesar de que su afable disposición y su tendencia a identificarse con los menos afortunados habían dado a su figura menuda y a sus rasgos bonitos y delicados ese aspecto oprimido e incluso menesteroso tan común entre las mujeres caritativas, seguía expresándose con la seguridad de quien ha disfrutado de determinadas ventajas; la cuchara de plata tintineaba en su boca cada vez que hablaba en contra de los privilegios. Aunque era retraída y reservada, parecía considerarse un modesto eje alrededor del cual giraba cualquier litigio, y se diría que el bebé grande y pálido que descansaba en su regazo aquella noche, como todas las noches, señalaba con un dedo acusador a los miembros menos «responsables» del grupo (los hijos de los Macdermott, por supuesto, no eran esclavos de ningún horario y disfrutaban de todas las libertades democráticas, incluido el derecho de reunión).
—¡Eleanor tiene razón! —gritó Macdermott, golpeándose la rodilla con la mano, sumamente admirado. Aplaudía a su mujer de forma atronadora, como si estuviera ante una cuadrilla de acróbatas, cada vez que esta lograba lo que a sus ojos constituía la extraordinaria proeza de tener una opinión ponderada. Sus compañeros utópicos sonrieron. En el fondo, le estaban agradecidos a Eleanor Macdermott por haberlos salvado de llevar a cabo un acto de ostracismo, algo que sin duda habría supuesto un comienzo terrible para una comunidad consagrada a la fraternidad. El incidente, de hecho, los había asustado un poco. Habían alcanzado a vislumbrarse en un espe-jo, un espejo situado en un punto de inflexión en el que habían esperado ver reflejadas la luz del sol y la libertad, y, aunque cada uno de ellos, individualmente, estaba lejos de creerse perfecto, todos habían contado con que las virtudes de los demás los rescatarían de sí mismos. En aquel momento, al comprobar que (casi) se habían comportado peor juntos de lo que cualquiera de ellos se habría comportado individualmente, se sintieron abatidos y, apartando de sus mentes de mala gana la visión de una Utopía que les aportaba una especie de garantía colectiva, resolvieron que de ahora en adelante (una frase que, por desgracia, no era nueva para ninguno de ellos) mantendrían la guardia bien alta y desconfiarían de sus impulsos. No se debatió más sobre Joe Lockman, que fue elegido por aclamación: un buen presagio, pensaron todos, para el éxito de la empresa, dado que, de algún modo, durante la última media hora, Joe se había convertido en un símbolo; la colonia había encontrado en este pájaro extraviado de la especie cormorán capitalista, que se aferra de un modo tan incongruente a su fortuna, su indispensable albatros.
¿Debía colegirse, pues, que cualquiera podía ser admitido en Utopía: un ladrón, un chantajista, un asesino? ¿Por qué no?, declararon los puristas, abogando por una vida de riesgos y citando el precedente de los candelabros del obispo. Imposible, dijeron los realistas: la supervivencia física de la colonia era más importante que la mera demostración de un principio (una Utopía fuerte y segura de sí misma tal vez pudiera permitirse un asesino, pero una Utopía que todavía no estaba consolidada debía aplazar el goce de ese lujo). Por suerte, quizá, la cuestión se mantenía en el plano teórico. Ningún asesino ni ladrón había pedido ser admitido, solo lo habían solicitado personas corrientes con una moralidad corriente, de notable alto, es decir, personas cuyos crímenes se limitaban a su círculo íntimo y que nunca habían herido a nadie que no fuera un amigo cercano, un familiar, una esposa, un marido, a sí mismos. En Utopía no había santos, ni nadie que creyera serlo. El único santo qu...