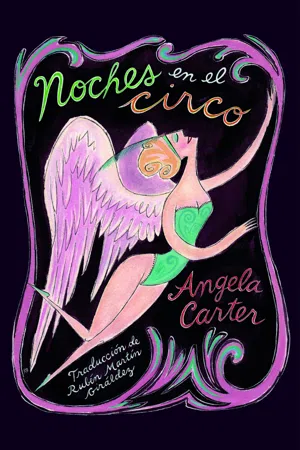UNO
–Érase una vez un cerdo –empezó a contarle la babushka al pequeño Iván, encaramado, con los ojos como platos, en un taburete de tres patas junto a ella en la cocina mientras la anciana avivaba las brasas bajo el samovar con un enorme fuelle de madera con motivos folclóricos espléndidamente pintados, volutas y flores.
La espalda de la babushka, deformada por el trajín, se encorvaba con humildad ante la cacerola de cerámica burbujeante con la obediencia impotente y sumisa de quien implora un respiro o una clemencia que sabe de antemano que no se le va a conceder, y sus manos, aquellas manos deterioradas y venosas que los mangos del fuelle habían quemado sin querer a lo largo de décadas de uso, aquellas manos inmemoriales suyas, se separaban despacio y se volvían a juntar igual de lentamente, en un gesto hipnóticamente reiterado como si estuviese a punto de ponerse a rezar.
A punto de juntar las manos y ponerse a rezar. Pero siempre, en el ultimísimo momento, como si le viniera a la cabeza que había alguna labor doméstica que tenía prioridad, empezaba a separar de nuevo las manos. Entonces Marta se convertía en María y amonestaba a la Marta que llevaba dentro: ¿qué puede ser más importante que rezar? Sin embargo, cuando sus manos estaban de nuevo casi juntas, aquella Marta interior recordaba a María aquella otra cosa realmente más importante, fuese la que fuese… Y vuelta a empezar. Si el fuelle hubiera sido invisible, así habría sido el drama de la interrupción repetida una y otra vez de la secuencia, de tal manera que, cuando la anciana aventaba el carbón con el fuelle, podría haber sido, si un viento hubiese entrado y le hubiese arrebatado el fuelle, un pequeño paradigma de la tensión entre la carne y el espíritu, aunque «tensión» habría sido una palabra demasiado enérgica para eso, dado que el cansancio de la mujer modificaba el ritmo de su imaginaria indecisión hasta el punto de que, en caso de no conocerla, la habríamos considerado perezosa.
Es más, su trabajo sugería una especie de incompletitud infinita: que el trabajo de una mujer jamás se acaba; que el trabajo de todas las Martas, y también de todas las Marías, todo el trabajo, tanto el temporal como el espiritual, en este mundo, y en preparación del siguiente, jamás se acabará: siempre habrá alguna exigencia que posponga indefinidamente todas y cada una de las tareas. Así que… ¡no había razón para darse prisa!
Cosa que le iba que ni pintada, porque estaba… casi… derrengada.
Rusia entera estaba contenida en la circunscripción de sus desbaratados movimientos; junto con gran parte de la esencia de su maltratada y marchita feminidad. Símbolo y mujer, o mujer simbólica, se acuclilló frente al samovar.
El carbón se fue poniendo rojo, negro, renegrido y enrojecido al ritmo de los suspiros resollantes que tan bien podrían haber venido de los pulmones exhaustos de la babushka como del fuelle. Sus lentos y apagados movimientos, su lento y apagado discurso, estaban llenos de la dignidad de la desesperanza.
–Érase una vez…, ¡buf!, un cerdo…, ¡buf!, que fue a Petersburgo…
¡Petersburgo! Dicho esto, el carbón refulgió y siseó; Petersburgo: el nombre simplemente basta para despabilarte, hasta cuando vives allí; hasta el alma exhausta de la Madre Rusia se despabila, un poco.
San Petersburgo, una hermosa ciudad que ya no existe. Hoy, otra hermosa ciudad de nombre distinto monta a horcajadas al portentoso Neva; en ese sitio estuvo San Petersburgo en su día.
Rusia es una esfinge. Tú, gran inmovilidad, antigua, hierática, una pata en Asia, la otra en Europa, ¿qué destino ejemplar estás tejiendo con la sangre y los nervios de la historia en tu vientre dormido?
No responde. Rebotan acertijos en sus flancos pintados de colores alegres como los de una troika campesina.
Rusia es una esfinge; San Petersburgo, la bella sonrisa de su rostro. Petersburgo, la más hermosa de las alucinaciones, el espejismo reluciente en la jungla del norte atisbada por un segundo de aliento contenido entre el bosque negro y el mar congelado.
Dentro de la ciudad, la dulce geometría de cada avenida; fuera, la Rusia sin límites y la tormenta que se avecina.
Walser se detuvo para flexionar los dedos helados y poner otra hoja en su máquina de escribir.
A una orden del príncipe, las rocas de la jungla se transformaron, ¡se convirtieron en palacios! El príncipe estiró su aristocrática mano, bajó la aurora polar y la usó a modo de candelabro… ¡Sí!, construida al igual que San Petersburgo por capricho de un tirano que quería que su recuerdo de Venecia cobrase forma de nuevo en piedra en una costa pantanosa en los confines del mundo bajo el más inhóspito de los cielos, esta ciudad, levantada ladrillo a ladrillo por poetas, charlatanes, aventureros y sacerdotes trastornados, por exiliados, esta ciudad lleva el nombre del príncipe, que es el nombre del santo que guarda las llaves del cielo… San Petersburgo, una ciudad construida a base de hibris, imaginación y deseo…
Igual que nosotros; o como deberíamos ser nosotros.
La anciana y el niño ignoraron el triquitraque de la máquina de escribir a sus espaldas. No saben lo que sabemos de su ciudad. Siguen con sus vidas, sin conocimiento ni conjeturas, en esta ciudad que está a punto de convertirse en leyenda, pero no aún, todavía no; la ciudad, esta Bella Durmiente, se revuelve y murmura, anhelante aunque temerosa del áspero y sangriento beso que la despertará, tironeando de sus anclajes en el pasado, esmerándose, deseosa de abrir brecha a través del presente en la violencia de esa auténtica historia a la que esta narrativa –¡como a estas alturas debe resultar obvio!– no pertenece.
… sus bulevares de estuco color melocotón y vainilla se disuelven en las brumas del otoño…
… en el jarabe de la nostalgia, adquiriendo la elaboración del artificio; estoy inventando una ciudad imaginaria sobre la marcha. Hacia esa ciudad trota ahora el cerdo de la babushka.
–Érase una vez un cerdo que fue a Petersburgo a rezar –dijo la extenuada babushka, dejando a un lado el fuelle en el que se abrían las únicas flores del jardín yermo de su vida. Volcó la espita del samovar en un vaso. ¡Cómo le dolían los huesos! ¡Cuán amargamente se arrepentía de haberle prometido al niño un cuento!
–¿Qué le pasó al cerdo? –la urgió el pequeño Iván, todo ojos, patilargo, chupando una tarta caliente rellena de mermelada.
Pero resulta que la babushka no estaba como para andar preocupándose por el cerdo de su cuento. Que ella no era Sherezade.
–Se lo comió un lobo. Llévale este té al caballero y despégate de mis faldas. Sal un poco a la calle. Anda, vete a jugar, muchacho.
Cayó en genuflexión ante el icono. Podría haber rezado por el alma de su hija, la asesina, de no estar tan agotada como para limitarse a los rituales físicos de la fe.
En los oscuros recovecos de la hosca sala manchada de hollín, Walser, una silueta indistinta aunque vívida, estaba sentado ante una mesa de madera sin barnizar aporreando aquellas primeras impresiones de la ciudad en una vieja Underwood portátil desvencijada, su fiel compañera en la guerra y la insurrección. El niño con botas de fieltro sube a regañadientes despacito y deja el vaso de té lo más lejos que puede del mecanógrafo.
–Spasiba! –Los ágiles dedos de Walser se detuvieron y le ofreció al chico una de las pocas palabras que sabía en ruso como si de un regalo se tratase. El pequeño Iván echó una ojeada aterrada de soslayo a la cara del hombre cubierta de maquillaje rojo y blanco, soltó un débil gemido y se esfumó. En toda su vida anterior, Walser no había asustado jamás a los niños; a este lo aterrorizaban los payasos, un miedo nervioso con su punto de fascinación.
Walser releyó su texto. Aquella ciudad lo inducía a la hipérbole; nunca había sido tan profuso en adjetivos. Por lo visto, el payaso Walser era capaz de hacer malabares con el diccionario haciendo gala de un entusiasmo que habría avergonzado al Walser corresponsal en el extranjero. Soltó una risita pensando en el ceño de su jefe frunciéndose al leer el envío, y dejó caer un par de arenosos rectángulos de azúcar gris en su vasazo de fluido ambarino (respetaba demasiado sus dientes como para hacer lo que la babushka, chupar los azucarillos, preciosos como caramelos, mientras sorbía). Otra vez sin limones. Los payasos se alojaban con los más pobres.
Notó en la frente una corriente de aire. Su disfraz era estilo «niño bobo», camisa blanca, pantalones cortos holgados, tirantes cómicos, una gorra escolar en lo alto de una peluca con los pelos de punta que se movía de sitio. Recolocándosela apresuradamente, volvió al teclado. Lugar y fecha, San Petersburgo, una ciudad incrustada de piojos y perlas, impenetrable tras un alfabeto extraño, una ciudad hermosa, rancia, ilegible. Fuera, en un patio asqueroso, el pequeño Iván y su amigo atraparon un gato callejero y lo hicieron caminar sobre sus flacuchas patas traseras de aquí para allá por el adoquinado. Querían ver a la pobre criatura muerta de hambre que maullaba patéticamente bailar como bailaban sus primos, los sofisticados y misteriosos tigres, en el circo del Coronel Kearney.
Si un cerdo llegó al trote a San Petersburgo para rezar, una cerdita algo menos piadosa vino a San Petersburgo a divertirse y disfrutar entre sábanas de seda en un vagón de primera clase, coche-cama. Esta afortunada, buena amiga del gran empresario en persona, contaba con un don particular: era capaz de adivinar el destino y el futuro con la ayuda del abecedario escrito en unas tarjetas; ¡sí, exacto!, podía rastrear el futuro como una trufa a partir de veinticuatro mayúsculas si se las ponían delante del hocico en orden, y sus talentos no acababan ahí. Su dueño la llamaba Sybil y siempre la llevaba consigo a todas partes. Cuando Walser se presentó en el Ritz en Londres suplicando un empleo en el circo –dar de comer a los elefantes, almohazar a los caballos, lo que fuese que salvaguardase su anonimato–, el Coronel Kearney invitó a su cerda a decirle si debía contratar o no al joven.
–Me tiene loco esta puerca, muchacho –dijo el Coronel Kearney con el deje inimitable de Kentucky–. Deje que le presente a la puerca en cuestión.
Meció en un brazo a una cerdita flaca, ágil, de mirada inquisitiva y la cabeza, con una pinta de decapitada que ni Juan Bautista en una bandeja, apoyada en un ancho tapete blanco de tafetán rígido y revenido. Sus minúsculas pezuñitas de bailarina estaban pulcramente replegadas bajo el pecho y sus ojillos rápidos, brillantes y nada amistosos destellaban ante Walser como bombillitas de color rosa. Era de un delicioso amarillo cremoso y relucía como un cerdo de oro porque el Coronel la masajeaba con el mejor aceite de oliva de Lucca cada mañana para evitar que su delicada piel se agrietase. El Coronel le hizo una carantoña bajo la barbilla y las orejas colgonas del animal se agitaron.
–Señor Walser, aquí tiene a Sybil, mi socia en el Juego Lúdico.
El Coronel se arrellanó a sus anchas en la silla giratoria, con las botas desgastadas encima del escritorio entre los aderezos de un julepe de media mañana: la botella de whisky Old Grandad, el cubo de hielo, un puñado de menta que volvía la atmósfera de un refrescante verde. Un hombre bajito, gordo, con una pelusa rala canosa encrespada en lo alto de una cabeza redonda que hacía juego con un intento de perilla (la barba le crecía a trancas y barrancas). Una nariz chata y unas mejillas moradas.
Una hebilla de bronce con la forma de un símbolo de dólar ceñía el cinturón de cuero por debajo del barrigón, seguramente el símbolo de dólar al que se había referido Fevvers. Hasta en la relativa intimidad de la suite de su hotel, el Coronel llevaba su indumentaria «distintiva»: unos pantalones hechos a medida bien ajustados a rayas rojas y blancas, y una faja azul adornada con estrellas.
La gloriosa bandera en persona, coronada por un águila dorada que desplegaba las alas con majestuosa indiferencia desde un asta colocada en un rincón…, ¡por muy nacido en Kentucky que fuese, no era un patriota confederado! A la cruzada bandera azul, ni agua; él era de barras y estrellas. Sus mangas, enrolladas hasta el codo, tenían cierres metálicos. Su abrigo largo de corte anticuado colgaba del respaldo de la silla, en la que estaba también el bombín. Masticó, como si rumiase, un puro habano del tamaño del brazo de un bebé. Un humo lila, aromático, flotó y festoneó los alrededores de su cabeza.
Las paredes de damasco tenían una segunda capa de empapelado por un friso de carteles puestos a la buena de Dios en los que Walser vio por primera vez a los que serían sus compañeros de viaje: la mujer del gran felino que se hacía llamar Princesa Abisinia; Buffo el Magnífico y su troupe de payasos; los monos sabios de monsieur Lamarck («más listos que los micos»). Funambulistas, elefantes colosales…, un sinfín de prodigios con los que el Coronel pretendía recorrer el globo, todos juntos de la mano y con el dólar como denominador común.
Y allí estaba, de nuevo, Fevvers, la maravilla, meneando el coxis para Walser mientras alzaba el vuelo hacia a saber qué firmamentos fuera de encuadre. Carteles a punta pala, era como si el Coronel se hubies...