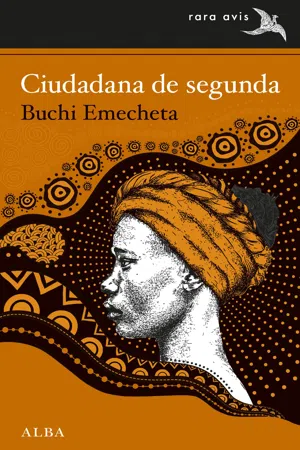
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Ciudadana de segunda
Descripción del libro
Adah, del pueblo igbo, «era una niña que había nacido cuando todos esperaban y predecían un niño. Por eso, como fue una gran decepción para sus padres, para la familia más cercana y para la tribu, nadie se acordó de registrar su nacimiento». Ya a los ocho años –o eso calcula– sueña con irse al Reino Unido, de donde regresan, rodeados de un aura mítica, los licenciados que integrarán la elite de Nigeria. Sin ayuda de su familia, consigue terminar la enseñanza secundaria y encontrar un trabajo de bibliotecaria en el consulado de Estados Unidos. Antes de los dieciocho años es una mujer educada, con un buen sueldo… pero sabe que solo el matrimonio le permitirá viajar y seguir estudiando. Así que se casa con Francis, un apuesto estudiante de contabilidad, a quien convence de matricularse en un curso en Londres. Una vez allí, el sueño muestra su otra cara: tiene que mantener a su marido, que la considera de su propiedad, empieza a tener hijos uno tras otro, y Londres –a pesar de las canciones de los Beatles– resulta ser una ciudad fría, triste e inhóspita. Prácticamente todos los detalles de Ciudadana de segunda (1974) coinciden con los de la vida de su autora, Buchi Emecheta, que llegaría a ser considerada la primera gran novelista negra de la Gran Bretaña de posguerra. Adah es «ciudadana de segunda» por partida doble –mujer y negra– y su camino a la liberación tanto del machismo igbo como de los mitos coloniales es narrado con una mezcla de ingenuidad, desgarro y tesón realmente excepcional.
Información
II. Escapada al elitismo
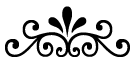
La mayoría de los sueños, como bien saben los soñadores, sufren reveses, y el de Adah no fue una excepción, porque sufrió muchos.
El primer obstáculo surgió de repente. Pocos meses después de empezar la escuela pa ingresó en el hospital por un motivo que ella no recordaba. Alguien, no estaba segura de quién, le dijo que tendría que estar allí unos cuantos días. Pa volvió a casa un par de semanas después, muerto. A partir de ese día, las cosas sucedieron tan deprisa que a veces las confundía. Como muchas niñas huérfanas, Adah se iría a vivir con el hermano mayor de su madre en calidad de criada. El hermano de pa heredaría a ma, y Boy se quedaría con un primo de pa. Se decidió que el dinero de la familia, unas doscientas libras, se destinaría a la educación de Boy. De esta forma le reservaron un futuro brillante: estudiaría secundaria y todo lo que viniera. A Adah la habrían sacado de la escuela, pero alguien señaló que, cuanto más tiempo estudiara, mayor sería la dote que pagaría su futuro marido. Al fin y al cabo, con solo nueve años o así, todavía era joven para casarse, y además, el dinero extra que se pudiera sacar por ella ayudaría a Boy. Y así, de momento, Adah siguió estudiando.
Echaba de menos su antigua escuela, la limpieza, el orden y el brillo, pero no podía seguir en ella. Costaba casi seis veces más que cualquier otra y tuvo que acostumbrarse a una más vieja y ruidosa para no quedarse sin estudiar. Pero la breve estancia en Ladi-Lak le había dado algo bueno: un comienzo sano, excelente, que la situó entre las primeras de la nueva clase. A sus primos les hacía gracia lo mucho que se esforzaba: la consideraban una niñita rara. Pero ella se alegraba de que, por suerte, la dejaran soñar tranquilamente después de hacer las tareas diarias.
¡Las tareas diarias! ¡Dios! Empezaba la jornada a las cuatro y media de la mañana. En el porche de la nueva casa, en la calle Pike, había un barril enorme que servía de contenedor de agua, y ella tenía que llenarlo antes de ir a la escuela. Esto significaba diez o doce viajes a la «bomba» pública, como llamaban a esa monstruosidad en aquella época.
La nueva familia de Adah estaba formada por el hermano de ma, que trabajaba en el muelle del puerto deportivo, su vieja mujer, que era retraída, una sombra del autócrata de su marido, y sus cuatro enormes hijos, todos mayores. Uno estaba casado con una chica joven, otro era funcionario de Hacienda, otro era pintor y se pasaba el día en casa, cantando; el menor estaba terminando la escuela. Es decir, la muerte de pa fue una bendición para ellos, porque disponían gratuitamente de los servicios de Adah, para que los ayudara en la atestada casa. Todas estas personas ocupaban una sola habitación y un porche, aunque ¡había diez habitaciones en total! La bomba de la calle Pike abastecía a otras ocho calles, así que es fácil imaginar la cantidad de hogares que dependían de ella. El que primero llegaba primero se servía. A las siete o las ocho de la mañana menudeaban las peleas, los calderos metálicos volando por el aire, los puños listos para pegar y las vestiduras rasgadas. Para evitar esta hora punta, Adah se despertaba a las cuatro y media, cosa que, de paso, le venía muy bien a su nuevo pa y señor. Él entraba a trabajar a las seis y media de la mañana y Adah tenía que prepararle las cosas.
A juzgar por todo lo dicho, se podría pensar que los africanos trataban mal a los niños. Pero Adah y su gente no lo veían así: era la costumbre. Desde el primer momento se enseñaba a los pequeños, sobre todo a las niñas, a ser muy útiles, cosa que tenía sus ventajas. Por ejemplo, Adah aprendió desde chiquitina a ser responsable de sí misma. A nadie le interesaba lo más mínimo ella por sí misma, solo el dinero que pudiera proporcionarles y el trabajo doméstico que pudiera hacer, y ella, satisfecha con la oportunidad de sobrevivir que le brindaban, no perdía el tiempo pensando en lo que estaba bien y lo que estaba mal. Tenía que sobrevivir.
El tiempo pasó rápidamente y, cuando cumplió once años, empezaron a preguntarle cuándo dejaría la escuela. Era una pregunta que requería una respuesta con urgencia, porque el fondo para la educación de Boy se estaba acabando; ma no estaba contenta con su nuevo marido y consideraron que había llegado el momento de que Adah contribuyera a la economía familiar. Esto la aterrorizó. Al principio le pareció que tenía que rendirse para salvar a ma de la humillante posición en la que se encontraba. La aborrecía por haberse casado otra vez, le parecía una traición a pa. A veces soñaba con casarse enseguida con un hombre rico, para que ma y Boy pudieran ir a vivir con ella. Habría sido la solución de muchas dificultades, pero sus inteligentes primos y las sutiles insinuaciones de ma apuntaban a hombres calvos y mayores, casi tanto como su difunto pa. Ma le decía que los hombres mayores cuidaban a sus mujeres mejor que los jóvenes y muy educados, pero a Adah no le gustaban. Nunca jamás en toda su vida se casaría con un hombre, ni rico ni pobre, al que tuviera que servir la comida de rodillas: no consentiría vivir con un marido al que tuviera que tratar como a un amo y llamarlo «señor» incluso cuando no estuviera delante. Sabía que esto era lo que hacían todas las mujeres igbos, pero ¡ella no!
Desafortunadamente, tanta obstinación le granjeó mala fama; lo que no le contó nadie era que invitaban a los hombres mayores a «hablar» con ella porque solo estos podían pagar el alto «precio de la novia» que ma pedía por su hija. Y, como no lo sabía, en cuanto veía acercarse a uno de esos calvorotas con sus pantalones blancos almidonados, se ponía a cantar canciones nativas sobre lo malos que eran los viejos calvorotas. Cuando ni así los disuadía, se iba al patio de atrás y les rajaba las ruedas de la bicicleta. Más tarde supo que esto estaba muy mal, porque resulta que el gobierno nigeriano pagaba un adelanto a los funcionarios de menor rango para que se compraran esas bicicletas. Es decir, que todos los pretendientes pedían el adelanto para comprarse una bicicleta Raleigh con luces llamativas para impresionarla. Pero la tonta de ella no se dejaba impresionar.
Y, así, los pretendientes empezaron a escasear. Quizá se corrió la voz de que era una chica rara, porque en esa época tenía una pinta extraña: cabeza toda ella, con el pelo de colores inusuales y un estómago que habría podido adornar un cartel de Oxfam. Y poco después le dijeron que habían dejado de ir a verla porque estaba chiflada y era fea. No lo negó; en resumen: era fea, solo piel y huesos.
Le preocupaba tanto tener que dejar la escuela a final del curso que adelgazó. Se le puso una cara tristona de ansiedad, como la de algunos locos, con los ojos tan inexpresivos como lentes de contacto.
En esa época sucedió una cosa que demostraba que su sueño había topado con un obstáculo, pero pequeñito, incapaz de destruir la estructura básica. A estas alturas, tenía ya una clara imagen mental de lo que soñaba: parecía que cobraba vida, que respiraba y que le sonreía amablemente. La sonrisa de la presencia se ensanchó cuando el director de la escuela anunció las listas de escuelas de secundaria en las que podían solicitar plaza los alumnos.
–Tú vas a ir, tienes que ir a una de las mejores escuelas; y no solo vas a ir, sino que lo vas a aprovechar muy bien –le dijo la presencia.
Y lo oyó con tanta claridad que empezó a sonreír. La voz del director la devolvió a la realidad.
–¿Qué tengo de gracioso, Adah Ofili, que te hace reír tanto?
–¿Yo, señor? ¡No, no, señor! No me he reído, solo he sonreído, señor.
–¿Qué dices? ¿Me llamas mentiroso? Bien. ¡Sujetadla!
Inmediatamente tres o cuatro chicos fuertes de la última fila se acercaron y el mayor de ellos se la puso a la espalda mientras los demás le sujetaban los pies; el director le propinó unos cuantos golpes en las posaderas. El dolor de la vara era tan agudo que Adah no pudo ni gritar. Para aliviarlo, clavó los dientes con fuerza en la espalda del pobre chico que la cargaba, y el chico empezó a chillar, pero Adah no lo soltó, ni siquiera cuando terminaron los palos. El chico se retorcía de dolor y Adah también. Todos los maestros acudieron al rescate. Adah le había clavado los dientes tan a fondo que tenía trocitos de carne entre ellos. Los escupió enseguida y se limpió la boca mirando a la gente con los ojos como platos.
–Irás a la cárcel por esto –dijo el maestro con voz atronadora, y se llevó al herido a su despacho para administrarle los primeros auxilios.
Ningún chico volvió a ofrecerse voluntario para sujetar a Adah, pero el incidente fue el motivo de un sobrenombre que jamás olvidaría: «la tigresa igbo». Algunos de sus compañeros yoruba le preguntaron a qué sabía la carne humana, porque «los igbos antes comíais carne humana, ¿no?». Adah no sabía nada de las tendencias caníbales de su tribu; solo sabía que la vara del director hacía tanto daño que sintió una necesidad irreprimible de pasarle el dolor a otra cosa. Quiso la casualidad que Latifu, el chico que la había cargado a la espalda, fuera lo primero que encontró, y por eso lo mordió. Además, creía que la habían castigado injustamente. Ella sonreía a la presencia, no al director, y sospechaba que el director sabía que le había dicho la verdad; sencillamente tenía ganas de darle con la vara, ni más ni menos.
Esperó unas semanas a que llegara la justicia para llevarla a la cárcel, tal como había dicho el director. Nadie fue a buscarla, así que concluyó que o se habían olvidado de ella, o el mordisco no había sido tan profundo como para merecer la cárcel. Sin embargo estaba inquieta, hasta el punto de sucumbir a la tentación de cometer otra atrocidad, algo realmente horrible esta vez, que a punto estuvo de mandarla no a la cárcel, sino directamente a su Hacedor.
Le dieron dos chelines para comprar medio kilo de carne en un mercado que se llamaba Sand Ground. Miró los dos chelines un buen rato. Lo único que necesitaba para pagar el examen de ingreso en el colegio de sus sueños eran dos chelines. ¿No decía Jesús que no había que robar? Pero estaba segura de que en la Biblia, en alguna parte, decía que uno podía ser astuto como la serpiente e inofensivo como la paloma.4 ¿Haría daño a alguien si pagaba el examen de ingreso con esos dos chelines? ¿Jesús la condenaría por robar? Al fin y al cabo, su primo podía permitírselos, pero no se los daría aunque se los pidiera de la mejor manera. ¿Qué podía hacer? Siempre el mismo dilema con Jesús: nunca te contestaba; la verdad es que nunca te mandaba una señal para saber qué hacer en situaciones tan tentadoras. Cualquiera podía retorcer Su palabra e interpretarla a su conveniencia. Y entonces vio la imagen otra vez. Todo estaba bien, la imagen sonreía, así que Adah enterró el dinero y volvió a casa deshecha en lágrimas y sin la carne.
Lo cierto es que mentía muy mal. La chispa de la mirada la traicionaba. Si al menos hubiera podido mirar al suelo todo habría salido bien: la habrían creído. Pero los miraba a los ojos y su rostro era un espejo.
–Mientes, Adah –dijo la mujer de su primo mordazmente.
Adah abrió la boca, pero tuvo que cerrarla enseguida porque no le salió ningún sonido. Sabía lo que iba a pasar: la vara. Bueno, era lo que tenía que ser, sabía que a los mentirosos se los castiga. Lo que no se esperaba era el alcance del castigo. Su primo la mandó con tres peniques a comprar una vara llamada koboko, como la que usaban los hausas con los caballos. No tuvo más remedio que comprarla. Su primo le advirtió de que no dejaría de pegarla hasta que le dijera la verdad. La cosa se ponía fea, pensó Adah. O iba al Instituto Femenino Metodista o moría en el intento. Se concentró en otras cosas. Después del dolor de los primeros golpes, la piel se le endureció, y el corazón también. Empezó a contar. Cuando su primo Vincent llegó a cincuenta pidió a Adah que llorara un poco. Si lloraba un poco y suplicaba clemencia dejaría de darle varazos. Pero Adah no mordió el anzuelo. Empezó a verse como una mártir; la castigaban por sus creencias. Entretanto, el primo Vincent se enfadaba cada vez más; la golpeó con furia por todo el cuerpo. Ciento tres varazos después, le dijo a la niña que no volvería a dirigirle la palabra, ni en este mundo ni en el siguiente. A ella le daba igual. Lo cierto es que le pareció muy bien. Había ganado los dos chelines. Y él era un hombre malo, muy malo.
El director de la escuela no daba crédito cuando Adah le dijo que iba a presentarse al examen de ingreso. Miró de arriba abajo el cuerpecillo con síntomas de kwashiorkor y después se encogió de hombros.
–Con vosotros, los igbos, nunca se sabe. Sois el mayor misterio de la creación del buen Dios –dijo, y la inscribió.
A veces la asaltaba la idea de no poder pagar las mensualidades. Pero no permitió que esto la preocupara. Había leído en alguna parte que concedían una beca o algo así a los cinco aspirantes que mejor nota sacaran en el examen. Se propuso competir para estar entre esos cinco. Estaba tan decidida que ni siquiera se amilanó al ver que era la aspirante número novecientos cuarenta y siete. ¡Iría a ese colegio y punto!
Pero ¿cómo iba a decirlo en casa? Ya no quería a su primo Vincent. Cada vez que se arrodillaba para rezar pedía a Dios que lo mandara al infierno. No creía en ese cuento de amar a tus enemigos. Al fin y al cabo, Dios no quería al demonio: entonces, ¿por qué iba a rezar por un hombre capaz de zurrarla con un koboko dos horas seguidas? Cuando suspendieron a Vincent en el examen del Cambridge School Certificate ella se echó a reír. Dios había escuchado sus plegarias.
El examen de ingreso sería un sábado. Esto complicaba las cosas. ¿Cómo iba a escaparse? ¿Otra mentira? No, más mentiras no. La descubrirían y no la dejarían ir; así que le contó a su tío, el hermano de ma, que iba a presentarse al examen. Lo más curioso fue que no le preguntaron de dónde había sacado el dinero. Nadie quería saberlo. Si no pedía dinero y si hacía sus tareas del sábado, ¡podía irse al mismísimo infierno si quería!
La madre de la casa, la cuñada de ma, le preguntó algunas veces de dónde pensaba sacar el dinero para las mensualidades y le recordó que su padre había muerto. A Adah le temblaban hasta las ideas, pero nunca le contó a nadie que soñaba con ganar una beca. Era una ambición demasiado grande para una niña como ella.
Sabía que, desde la muerte de pa, nadie tenía el menor interés en ella. Si hubiera fracasado, lo habría aceptado como un obstáculo más de la vida. Pero no fracasó. No solo aprobó el examen, sino que ganó la beca completa. No llegó a saber si había sido la primera, la segunda o la tercera, pero estaba entre los cinco mejores del año.
A partir de ese momento la presencia parecía más real. Siempre estaba a su lado, como una compañera. La consolaba en las largas vacaciones escolares, cuando no podía ir a casa, porque no tenía casa a la que ir.
Fue muy feliz en el Instituto Femenino Metodista, sobre todo los cuatro primeros cursos. Sin embargo, cuando se acercaba el final de su estancia en el colegio apareció en el horizonte una nube de indecisión. ¡Era increíble lo rápido que habían pasado cinco años! Le habría gustado quedarse un poco más en el internado, que cada día fuera un año y cada año un siglo. Pero eso era imposible. Llegó el último día y no estaba preparada para la vida de fuera. Tenía algunos planes imprecisos sobre lo que iba a hacer; quería completar su educación, pensaba ir a la Universidad de Ibadan a estudiar lenguas clásicas y, cuando terminara, dedicarse a la enseñanza.
Pero había una cosa que no había previsto. Para estudiar una licenciatura, para estudiar para el examen de acceso o incluso para cualquier título superior hacía falta tener casa. Pero no una cualquiera con complicaciones y peleas un día sí y otro también, sino un buen hogar, un ambiente tranquilo en el que poder estudiar en paz.
No iba a encontrar una casa así. En Lagos, en esa época, los adolescentes no podían vivir por su cuenta y, si encima eras chica, vivir sola era buscarse líos. En resumen: tenía que casarse.
Francis era un joven tranquilo que estudiaba contabilidad. Adah se alegró de casarse con él. Al menos no era un calvorota viejo; tampoco era un hombre hecho y derecho en ese momento, aunque sin duda llegaría a serlo con el tiempo. Para ella, el mayor aliciente fue que podría seguir estudiando a su ritmo. También se alegró mucho de que Francis fuera pobre y no pudiera pagar las quinientas libras del precio de la novia que pedían ma y los demás miembros de la familia. Era una novia muy cara porque había estudiado, aunque ellos no habían contribuido a su educación. La familia se enfadó tanto que nadie asistió a la boda.
La boda en sí fue una cosa irrisoria. Francis y Adah eran menores de edad, y la única testigo, la madre de Francis, tuvo que firmar con la huella del pulgar. La cosa empezó con el pie izquierdo. Se les olvidó comprar los anillos y el hombre flaco con la pajarita negra se negó a...
Índice
- Cubierta
- Portada
- Nota al texto
- Dedicatoria
- I. Infancia
- II. Escapada al elitismo
- III. Un recibimiento frío
- IV. Alguien que cuide a los niños
- V. Una lección costosa
- VI. «No se admiten personas de color. Disculpen las molestias»
- VII. El gueto
- VIII. Aceptación del papel
- IX. El aprendizaje de las reglas
- X. La aplicación de las reglas
- XI. Planificación familiar
- XII. El derrumbamiento
- XIII. Empujada a la cuneta
- Notas
- Créditos
- Sobre ALBA
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Ciudadana de segunda de Buchi Emecheta, Concha Cardeñoso Sáenz de Miera en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Clásicos. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.