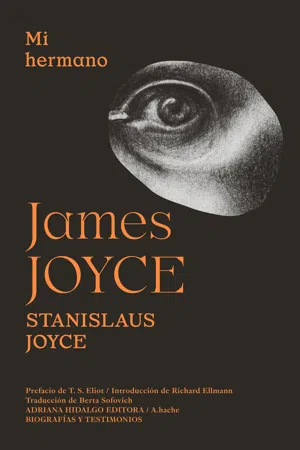Los críticos de mi hermano (entre ellos su amigo Italo Svevo) opinaban que se lamentaba por la Iglesia que había abandonado, cuyo apoyo moral había perdido. Nada más lejos de la verdad; yo estaba convencido de que no había pasado una crisis religiosa. La fuerza de la vida, esa fuerza vital que colma las páginas de Ulises, lo arrancó de la Iglesia. De joven se parecía en cierto modo al Loevberg de Hedda Gabler, de Ibsen, pero él tenía una inflexible fuerza de voluntad de la que Loevberg carecía. A mi hermano, indudablemente, le interesaba más la Iglesia Católica que cualquier otra organización europea. Encontraba una despiadada lógica en sus doctrinas teológicas, ricas en sugerencias, aunque no coincidiera con ellas. Y en cierta medida también la pompa y la ceremonia con que se rodea la leyenda de Jesús lo impresionaban profundamente; pero en los puntos de importancia primordial coincidía más con las gárgolas que adornan las iglesias que con los santos que albergan.
En un artículo de una revista jesuita de Dublín se decía que “su intelecto había sido formado por los jesuitas, pero luego se entregó a los poderes de Satán”; en otras palabras, lo reclamaban para sí. El propósito de la educación jesuítica es inculcar la creencia de que nuestra capacidad y nuestro tiempo pertenecen a Dios, y deformar así nuestra conciencia hasta acobardarnos. El objetivo es esclavizar el pensamiento y ponerlo a su servicio. Con mi hermano fracasaron rotundamente. Desarrolló su personalidad; y, si su conciencia tenía características anormales, no lo eran en el sentido que ellos deseaban. Sentía la necesidad de preservar con resuelta dedicación sus dones naturales, dejando a un lado sus ambiciones. Era leal con la verdad de la vida como la veía y comprendía y con la sinceridad de su arte. Sin duda jugueteó con la teosofía como una especie de intermedio religioso. Las lecturas de Yeats y Russell despertaron su interés, y aunque nunca perteneció a la Sociedad Hermética ni a la Sociedad Teosófica, que entonces existían en Dublín, y a juzgar por las informaciones que me llegan todavía existen, leyó con seriedad los trabajos sobre teosofía de Madame Blavatsky, el coronel Olcott, Annie Besant y Leadbeater, y yo seguí sus pasos. Recuerdo vagamente un poema titulado “Nirvana” que describe un estado no de éxtasis, sino más bien de aquello que los escritores místicos llaman “vastedad del espíritu”. Pero su interés por la teosofía duró muy poco y se divirtió con mi irrespetuosa transformación de los nombres de los más ilustres teósofos: coronel Old Cod (bacalao viejo), Madame Bluefatsky (un nombre que le quedaba bien porque tenía la cara y los ojos como si espiara a través del humo del cigarrillo), Any Bee’s Aunt (Ana, tía de la abeja), y señor Wifebeaten (golpeado por la esposa). La teosofía fue la única aventura intelectual de su juventud que luego consideró un derroche de energía. Sin embargo, lo puso en contacto con importantes escritores místicos, de personalidad menos discutible, como el anti jesuita Miguel de Molinos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, santa Catalina de Siena, Thomas de Kempis. Una rápida incursión en estos escritores fue suficiente para mí y me di cuenta de que no me interesaban. Los examiné superficialmente, deteniéndome para leer aquí y allá cuando encontraba un oasis.
–¿Por qué andas con esos brumosos místicos? –le pregunté.
–Me interesan –respondió–. En mi opinión han pasado por una verdadera experiencia espiritual que tú no puedes apreciar.
–En eso tienes razón.
–Y escriben –continuó– con una sutileza que no encuentro en las novelas llamadas psicológicas.
Es evidente que en esta época se sentía fuertemente atraído tanto por el misticismo como por la realidad; durante un tiempo le interesó Paracelso, científico y místico que había actuado con audacia en ambas esferas. Pero el obstinado empeño de los expositores de la teosofía y la sospecha de un autoengaño en ellos alejó sus simpatías. Lo introducían en un mundo árido. No solo sentía contrarios a su naturaleza el renunciamiento y el ascetismo, que eran disciplinas corporales más que intelectuales, sino que le desagradaba el misticismo porque lo había seducido con la promesa de una realidad fuera de la realidad. En esa realidad pudo haber creído. “La vida es un símbolo”, decía, citando una respuesta de Ibsen a uno de sus críticos, que ponía reparos al simbolismo de sus dramas. Pero el misticismo, en lugar de exaltar la vida, exigía de sus adeptos un renunciamiento total a ella; en lugar de acudir a las intuiciones de la imaginación, ofrecía ficciones que no le satisfacían. Sabía que, a la larga, ese sendero no lo conduciría a la meta que se había propuesto, pero no puedo precisar el tiempo que se entretuvo en él.
Temperamentalmente no pertenecía a los que encuentran la paz del corazón en el murmullo de los místicos. A pesar de lo cual dio conferencias en Trieste sobre dos escritores, un místico y un realista, Blake y Defoe.
Aunque fueron breves las estancias en las numerosas casas que ocupamos, alcanzaron, sin embargo, para quedar señaladas por una muerte. En Millbourne Lane, un varón, Frederick, murió a la semana de nacer. En Windsor Lane nació muerto otro niño varón, mientras mi padre, en la planta baja, aseguraba al amigo sobrio que lo había traído a casa: “¡Por Dios, todavía no está muerto!”. Quedaba el consuelo de suponer que estos niños no habían sufrido. En Glengariff Parade, el hijo menor, Georgie, así llamado porque había nacido el 4 de julio, murió de peritonitis, tras una fiebre tifoidea, a los catorce años, una edad en que la vida siempre es agradable.
Después de Jim, era el miembro de la familia que más prometía, un muchacho hermoso que, a pesar de haber crecido demasiado, no era débil. Llamaba la atención: a los dos o tres años, por su buen semblante y sus bucles dorados (cuando murió se habían oscurecido), y de muchacho por su risa contagiosa, demasiado maliciosa para su edad. Fue un buen alumno. En el año en que estuvo en Belvedere aprobó un curso libre al tiempo que estudiaba latín, sin esfuerzo aparente, en una casa donde era muy difícil estudiar. Tenía tanta memoria como Jim, su poder de síntesis aún no se había desarrollado, pero escribía, de todas maneras, mejor que yo. Tenía poca voz; pero, en cambio, un gran oído musical y comenzaba a arañar el piano. Aceptaba, tanto como yo, la idea de que algún día Jim llegaría a ser un escritor famoso y, cuando oía nuestras discusiones, prestaba suma atención. De niño era un ser cuya presencia disipa el tedio. Cuando cayó enfermo, mi madre dudó entre enviarlo al Hospital Mater Misericordiae, que se hallaba muy cerca, o atenderlo en casa. Era su hijo menor y, tras el alejamiento de Jim, su hijo favorito, y resolvió cuidarlo ella misma. Era un enfermo que nunca se quejaba; pero, cuando el dolor era demasiado agudo, rodeaba el cuello de mi madre con sus brazos y se quedaba así, hasta que disminuía. Lo cuidó durante las largas semanas de fiebre tifoidea hasta que el médico anunció que había pasado el peligro. Mi madre preguntó qué dieta debía dar al muchacho. “Sopa, carne, lo que usted quiera”, contestó con negligencia. Contra su propio juicio, le dio un poco de sopa y un bocado de carne, suficiente para matarlo. Después del ayuno de tantas semanas, comer le sentaba bien. En su rostro delgado, sus oscuros ojos parecían agrandados y no había cansancio en la mirada. Estábamos atentos a cuanto le sucedía. Yo le leía El diablo de la botella por las tardes. Un día que Jim regresó del colegio, le pidió que cantara para él lo que había compuesto sobre el poema de Yeats:
Who will go drive with Fergus now,
And pierce the deep wood’s woren shade?
[¿Quién cabalgará con Fergus, ahora,
y atravesará la tejida sombra del bosque profundo?]
Jim bajó a la sala y, dejando las puertas abiertas, se sentó al piano y entonó la melancólica canción. Muy poco después aparecieron los primeros síntomas de perforación del intestino. Me mandaron con urgencia a buscar al médico y luego al sacerdote. Georgie estaba completamente consciente, diciéndole con tranquilidad a su aterrorizada madre:
–Soy demasiado joven para morir.
Murió esa noche. Cuando mi madre lo vio muerto en sus brazos, en el primer estallido de dolor sus pensamientos se remontaron a los tiempos en que era un niño.
–Cuando lo llevaba a pasear a la Explanada de Bray –dijo, llorando desgarradoramente–, todos se volvían para mirarlo.
Yo nunca entendí por qué no se intentó una operación en el último momento. El que era entonces rector del colegio, padre Tomkin, quería hacer un funeral público en la capilla del colegio, proposición de dos maestros jesuitas enviados para dar el pésame. A la vista del muchacho muerto, uno de ellos no pudo contener las lágrimas. Esto, contrario a la disciplina jesuítica, lo señalo agradecido.
Mi padre se mantuvo bastante sobrio durante la enfermedad de su hijo, y algunas veces hasta le leía por las noches. Era un buen lector, especialmente de cuentos humorísticos, como Mickey Free Father and the Ghost, pero no sintió profundamente su muerte. Mi madre, en cambio, nunca se recobró. No se perdonaba a sí misma haber seguido las instrucciones del médico, sobre todo porque algunas veces había creído percibir que ese rústico idiota estaba ebrio.
Cuando volví al colegio después del funeral, me sentía desasosegado e intranquilo. Desde hacía dos años, Georgie, un par de años menor que yo, había sido un compañero para mí en un sentido que no interesaba a Jim; de brazos y piernas largas, era buen nadador y nos gustaba competir en el agua; llevábamos la cuenta para saber quién era ganador al final de la temporada. Burlándose de la seriedad de mi carácter me llamaba Hermano John. Mi madre pensó, equivocadamente, que Jim había permanecido insensible. No expresó sus sentimientos, pero no sintió menos que los demás la muerte de Georgie. Cuando creyó que todos se habían retirado a sus habitaciones, subió silenciosamente las escaleras a contemplar al “pobre pequeño” que se hallaba solo, con los ojos azules aún visibles, debajo de los párpados que le habían cerrado demasiado tarde. Y poco después, a una mención de la rebelión irlandesa, exclamó amargamente:
–Irlanda es una vieja marrana que devora a su cría.
Fue una reflexión motivada por la historia irlandesa, pero vi en esa expresión su latente cólera por la prematura muerte de Georgie y dije para mí: “Es lo que yo pienso”.
El siguiente sueño-epifanía está dedicado a Georgie.
Eso no es danza. Baila para la gente, muchacho... Corre, vestido de negro, delgado y serio y baila frente a la multitud. No hay música para él. Comienza a bailar a lo lejos, en el anfiteatro, con un lento y suave movimiento de piernas, pasando de uno a otro movimiento con toda la gracia de la juventud, hasta que se convierte en un cuerpo giratorio, en una araña que da vueltas en el espacio, en una estrella. Yo deseaba gritarle palabras de elogio, gritarle con arrogancia por encima de la multitud: “¡Bien...! ¡Bien...!”. Su danza no es la danza de las prostitutas, la danza de la hija de Herodías. Su danza se eleva de pronto, joven y viril, y cae sobre la tierra en trémulo sollozo para morir sobre su triunfo.
Llamó a su hijo, nacido en Trieste, Giorgio.
En una carta de pésame que me envió uno de los jesuitas, me preguntaba por el “curso de mis pensamientos”. Desde el funeral, pensaba sobre ellos de un modo más favorable, pero la carta me produjo un repentino rechazo. Me encolerizó; vi en ella un zarpazo oculto, con el que esperaba sacar ventaja de mi juventud, de mi dolor y de una herida todavía fresca. No contesté la carta. ¡Qué podía decirle! La verdad, ¿y dejar el colegio?; ¿una mentirita convencional y sentirme cobarde? Podía haber contestado sin responder la pregunta, pero mi diplomacia era entonces demasiado pobre como para que se me ocurriera.
Otro hermano menor, Charlie, un año mayor que Georgie, tenía vocación para el sacerdocio y entró en un seminario. Era el compañero del hermano muerto –esas parejas que se forman en las familias numerosas–, y, menos inteligente, lo imitaba y seguía en todo. En su mudo dolor, en su soledad, la idea de ser sacerdote lo confortaba, además de halagar poderosamente su vanidad. Cuando expliqué al profesor de inglés, Dempsey, por qué Charlie dejaba el colegio, sonrió y dijo:
–Bien, ha tomado sus precauciones, para este mundo y para el otro.
Al escucharlo, me asombré de la profunda inquina anticlerical que acechaba, bajo el servilismo, a los religiosos de Irlanda.
A mí ya no me perturbaban las dudas religiosas. Mi posición era bien clara. Los jesuitas, como todos los clérigos, traficaban con la idea de infinitud y las palabras “infinito” y “eterno” acudían fácilmente a sus labios. Cuando yo trataba de imaginar un universo infinito, ilimitado, insondable, sin cielo, sin centro, mis pensamientos retornaban a la tierra contrariados y perplejos ante el vano interrogante de lo que “está más allá de los alcances del alma humana”. Pero tampoco podía concebir un universo finito. El tiempo con un principio y el tiempo sin él, traspasaban igualmente el límite de mi imaginación. Hablar de espacio y tiempo infinitos, o de sus opuestos, espacio y tiempo finitos, me parecía una mistificación, como hacer un juego de palabras sin sentido, malabarismos que no correspondían a ninguna idea comprensible, palabras que eran el reverso de Hic sunt leones de la oscuridad, regiones inexploradas del pensamiento. El esfuerzo por concebir lo infinitamente pequeño también aprisionaba mi corazón como una mano de hielo. ¿Y podía pretenderse que creyera que el universo era infinito en su pequeñez o infinito en su grandeza?
En esta categoría de ideas esencialmente incomprensibles coloqué la idea de Dios. Los jesuitas utilizaban esta palabra indiscriminadamente, así como todo lo que se relacionaba con ella. Para mí constituía un misterio que trascendía el límite del pensamiento, equivalente al del universo. No necesitaba convencerme de que era capaz de pensar, ya que lo probaban los rudimentarios pensamientos que entonces me ocupaban, ni que tenía objetivos, aunque fuera someter mis ideas a las de Jim. Si pensamiento y objetivo existían en mí y por extensión en la humanidad, el universo que me contenía existía. Me preocupaba saber si el pensamiento y el fin existían solamente en mí o fuera de mí. Sentía el absurdo de afirmar que un microbio dentro del sistema planetario y menos que un microbio en el universo, yo, el hombre, era el único ser pensante que tendía a un fin. Detrás de esta tentativa, cogito, ergo Deus est, nada veía; el argumento me resultaba asfixiante. Todo el resto era demasiado vasto como para servir a otra cosa que a una fría especulación. En aquella época yo no conocía ningún sistema filosófico, pero nada de lo que he leído o escuchado desde entonces varió esa temprana actitud de benevolente agnosticismo.
Jim atendió, con paciencia, a la exposición de estas ideas, pero cuando terminé, dijo:
–¿Son estos tus pensamientos cuando vagas por las calles de la hermosa ciudad de Dublín?
–¿Qué tienen de graciosas mis ideas?
–No digo que sean graciosas –respondió, más serio–, pero tienes una manera curiosa de considerar la cuestión; como si no te importara.
Él omitía señalar que el sentido de la responsabilidad está dado por el sentido del pecado. Nunca estuve intoxicado por la idea de Dios.
–En realidad no me importa mucho.
–¿No se te ha ocurrido pensar que no estás adecuadamente preparado para esta discusión?
–Aunque te parezca raro, se me ha ocurrido. Pero también he pensado que si esta discusión es para la gente que tiene una adecuada preparación, no me interesa. Por otra parte, no estoy dispuesto a aceptar lo que tales personas puedan decirme.
–Sin embargo, aceptas las ideas de los astrólogos y predicadores populares.
–Oh, per...