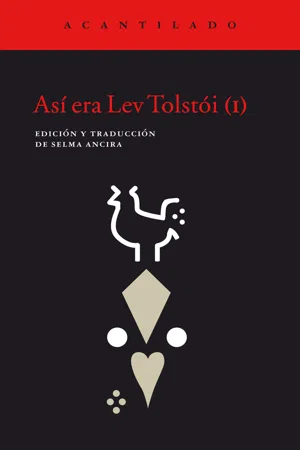![]()
DE VISITA EN CASA
DEL CONDE TOLSTÓI*
GEORGE KENNAN
La visita al novelista ruso, conde Lev Tolstói, que es de lo que tratan estas páginas, tuvo lugar en la segunda mitad del mes de junio de 1886, aunque había sido planeada cerca de un año antes, en una de las minas de reclusos en la Siberia Oriental, como resultado de una promesa que hice a algunos amigos y conocidos del conde Tolstói que estaban, y aún están, presos en las desiertas vastedades salvajes del Transbaikal. Me enteré de que entre los prisioneros políticos en las minas de Nerchinsk había amigos y conocidos del novelista ruso, cuando se me pidió que le llevara un ejemplar de Confesión a uno de ellos, una mujer que cumplía una condena de doce años en las minas de Kara.17 El libro había sido prohibido por la censura eclesiástica; su publicación y circulación en Rusia habían sido definitivamente vetadas, y el ejemplar que me habían pedido que entregara era un manuscrito. Ignoro de qué manera, pese a los censores, los inquisidores, los abridores oficiales de paquetes, los requisadores, los registradores de cuerpos, los examinadores del equipaje, los policías y los gendarmes, encontró su camino hasta ese remoto pueblo de la Siberia Oriental en el que me pidieron que me hiciera cargo de él. Sin embargo ahí estaba, una prueba silenciosa pero convincente de la inutilidad de las medidas represoras dirigidas contra el pensamiento humano. Eso mostraba que el Gobierno no había sido capaz de mantener un libro prohibido ni siquiera lejos de las manos de sus propios prisioneros políticos, esos que vivían bajo una estricta vigilancia en un asentamiento penal en el Transbaikal, a cinco mil millas de distancia del fértil cerebro en el que aquellas ideas prohibidas se habían originado.
Accedí, por supuesto, a hacerme cargo del manuscrito, y en menos de tres meses conocí no sólo a la mujer a quien debía ser entregado, sino a muchos otros exilados políticos en la Siberia Oriental que, o bien habían conocido al autor personalmente, o bien en algún momento habían mantenido correspondencia con él.18 Todos estos exiliados estaban deseosos de que a mi regreso a la Rusia Europea fuera a visitar al conde Tolstói y le describiera el sistema de trabajo y la vida de los presos políticos en las minas y en el penal de Transbaikal. Parecían tener la impresión de que él más o menos simpatizaba con sus objetivos y sus esperanzas, aunque no con sus métodos, y que la información que yo le diera fortalecería ese sentimiento, y tal vez haría que cambiara su actitud hacia el Gobierno, llevándola de la resistencia pasiva a una hostilidad activa e inflexible. Esta creencia en la posibilidad de enrolar al conde Tolstói entre los enemigos del Gobierno se fundaba sobre todo, hasta donde yo podía juzgar, en el hecho conocido aun en los lejanos parajes siberianos de que la mayoría de sus últimos escritos había sido prohibida por el censor. La conclusión que se sacaba era que el autor había atacado al Gobierno, o por lo menos había expresado abiertamente su desaprobación de los métodos políticos que éste utilizaba. Esta conclusión, pese a todo, era errónea. Si los revolucionarios exiliados hubieran podido obtener los últimos libros y artículos de Tolstói y adentrarse en ellos, de inmediato se habrían dado cuenta de que la literatura prohibida resultaba ofensiva más para el poder eclesiástico que para el civil, y que la verdadera piedra angular de la filosofía religiosa y social de Tolstói era la no resistencia al mal. Sin embargo, buena parte de estos revolucionarios había pasado muchos años en la prisión o en el exilio y no había tenido la posibilidad de seguir de cerca la evolución de las ideas de Tolstói. Se dejaban engañar por un parecido superficial entre sus puntos de vista y los de él en lo tocante a la propiedad privada y la organización de la sociedad, y por la actitud de hostilidad que el Gobierno había desplegado contra sus últimos escritos. Creyendo, pese a todo, como creían, que Tolstói estaba a punto de rebelarse abiertamente y que con un poco más que lo provocaran utilizaría su poderosa influencia y su convincente personalidad contra el despotismo que ellos odiaban, me instaban para que lo viera y le dijera todo lo que yo sabía sobre la administración rusa en Siberia y sobre el trato que se dispensaba a los exiliados políticos. Me dieron, además, el manuscrito de un terrible relato sobre la «huelga de hambre» que en la prisión de Irkutsk habían escrito cuatro mujeres instruidas, una de las cuales era hermana de V. V. Vorontsov,19 un conocido publicista ruso, que también era economista político, y yo prometí entregar dicho documento a Tolstói.
Tomé el manuscrito y les di mi palabra de honor de que llegaría a su destinatario. Fue en esas circunstancias como se fraguó mi visita al escritor ruso.
Pasaron muchos meses antes de que yo volviera a la Rusia Europea, y cuando por fin me encontré en Moscú, me enteré de que el conde Tolstói se había ido de la ciudad y estaba pasando el verano en su hacienda, cerca de la aldea de Yásnaia Poliana, en la provincia de Tula.
El 16 de junio de 1886, ya tarde por la noche tomé el tren en la estación de Kursk y llegué a Tula muy temprano a la mañana siguiente. Hay una estación de trenes más cerca, pero los trenes-express no paran en ella, de modo que me vi obligado a encontrar algún otro medio de transporte que me llevara a mi destino. De entre la multitud de cocheros que había en la estación, elegí a uno que tenía una expresión atractiva de astucia y buen humor, le pedí que se acercara y le pregunté si conocía al conde Tolstói.
—¡Conoce a nuestro barin!20—exclamó con una amplia sonrisa y a la manera entre cariñosa y deferente del campesino ruso habituado a relacionarse con sus superiores en términos de una igualdad permitida—. ¡Por supuesto que conozco al conde! ¡Como si pudiera no conocerlo! ¡Es nuestro conde!, vive en Yásnaia Poliana, a sólo quince verstas de aquí.
—¿Hay alguna posada o alguna estación de postas en Yásnaia Poliana donde me pueda quedar?—pregunté.
—No—respondió el cochero—, pero ¿por qué quiere ir a una posada? Se puede quedar con el conde. Es una persona accesible, un hombre absolutamente sencillo. A mí, cada vez que voy, me saluda con un apretón de manos, y trabaja en los campos como un campesino cualquiera. Es un buen hombre nuestro barin. Estará encantado de que sea usted su huésped.
A mí me parecía más bien incómodo, por no decir una injustificable impertinencia que un extraño fuera directamente a la casa del conde Tolstói, zurrón en mano como para quedarse una semana, pero no parecía haber otra alternativa; y confiando en que las necesidades del caso serían una disculpa suficiente para cualquier aparente osadía, llegué a un acuerdo con el cochero para que me llevara a Yásnaia Poliana, y a las diez de la mañana salimos de Tula y tomamos la amplia carretera blanca que lleva a Oriol y a Kursk.
Hacía un día esplendoroso, una soleada mañana de junio; la atmósfera, despejada y fresca por la lluvia reciente, estaba repleta de aromas y de aire puro. Cuando llegamos a la cima de una alta colina detrás del pueblo, vi con deleite un vasto terreno cultivado que de tanto en tanto se alzaba en espléndidas laderas de un verde muy vivo hasta las oscuras crestas del bosque, para luego hundirse de nuevo en profundos y remotos valles donde varios conjuntos marrones de casas de paja se ocultaban entre el frondoso follaje verde oliva, y finalmente se alargaban a la izquierda en dirección al lejano horizonte formando un tapiz de trigo que en la vastedad del espacio se mecía al viento. No había valla ni cerca ni lejos, ni tampoco una pared, ni siquiera un seto que viniera a dividir en rígidos rectángulos los trazos amplios y fluidos del paisaje; no se veía tampoco, por ningún lado, una casa aislada, o un granero o una troje. Sólo lo bien cultivada que estaba la tierra, y de cuando en cuando, aquí y allá, la cúpula verde o dorada de alguna iglesia de aldea que atraía la mirada hasta un modesto conjunto de chozas de paja en medio de una arbolada, mostraba que ese hermoso y pintoresco campo estaba habitado. Los bordes del camino resplandecían de margaritas, geranios, amapolas y mostaza silvestre. En el aire caliente se sentía el perfume de los tréboles, y las mariposas amarillas zigzagueaban en curioso vuelo de flor en flor, como embriagadas por la fascinante fragancia e incapaces de descubrir de dónde venía. A lado del camino, sentados en el suelo uno aquí y otro allá, formando un círculo cerca de una pirámide de piedras rotas, harapientos campesinos, con cortos mazos de hierro en las manos, sostenían entre sus pies enormes, amorfos y envueltos en trapos, grandes guijarros erosionados por el agua y los rompían. Y ora aquí, ora allá rebasábamos a alguna campesina que, con la cabeza descubierta, los pies desnudos, las enaguas remangadas, se arrastraba a casa con sus compras en una basta bolsa gris o colgando de una larga vara que se había puesto encima de un hombro después de haber estado en el mercado en Tula.
A unas diez verstas de Tula, en un valle poco profundo y al lado de un riachuelo, nos topamos de pronto con una de esas escenas tan características de la vida en el campo ruso al principio de la primavera y el verano: un grupo de bogomoltsi, o peregrinos, que a un lado del camino, a la sombra de un conjunto de árboles, habían estado descansando y comiendo su merienda: pan negro y té. Todas eran mujeres, y conforme íbamos pasando se iban levantando, recogían sus largas varas para caminar, se amarraban las cazuelas para el té y las tazas de hojalata a la faja, se echaban al hombro sus bolsos de lino gris, y se alejaban de los rescoldos de sus hogueras caminando fatigosamente, como avergonzadas de haber sido sorprendidas en el acto de ceder a una flaqueza de la carne tal como el deseo de reposo y alimento. Casi todas habían vivido ya buena parte de su vida; sus atuendos andrajosos y emblanquecidos por el polvo, su calzado de corteza trenzada y sus piernas envueltas en trapos, daban fe de su extrema pobreza. Y sus duras facciones, curtidas por el sol, eran tan imperturbables e inexpresivas como si nunca hubiesen tenido un pensamiento más allá de la satisfacción de los meros impulsos animales. Y, sin embargo, esas «adoradoras de Dios», abandonando sus casas, a sus familias y a sus amigos, habían recorrido a pie la mitad del imperio, en pos del gran monasterio de la Trinidad—el Canterbury de Rusia—a cuarenta y cinco millas de distancia de Moscú. Llevaban semanas sin cambiarse de ropa, sin haber tenido una comida abundante ni haber dormido en una cama, y aún les quedaban semanas de ardua caminata, ya con las fuerzas menguadas, a lo largo de las carreteras de Rusia bajo un calor abrasador y unas lluvias torrenciales. Estaban dispuestas a todo, a soportarlo todo, a sufrirlo todo con tal de pegar, finalmente, su rostro contra la fría piedra del suelo de la catedral de la Trinidad, de beber el agua del pozo sagrado de San Sergio, y de rezar frente al inmenso santuario de plata donde reposan las reliquias de ese santo varón. Durante los meses de mayo y junio—aunque en realidad a lo largo de todo el verano—por los más diversos rincones del imperio se puede ver a miles de grupos de peregrinos en movimiento. Unos se dirigen a las catacumbas de San Antonio, en Kiev; otros al antiguo monasterio de San Valamo, en el lago Ládoga; otros al santuario sagrado de Nóvgorod el Grande; otros al monasterio de Solovetsk, en la desoladora costa ártica del mar Blanco; y sólo unos cuantos a los lugares sagrados del lejano Jerusalén. En las calles de Moscú, un observador no versado podría tener la impresión de que un cuarto de la población de la ciudad está compuesto por los errabundos bogomoltsi y stranniki.
Conforme íbamos dejando atrás uno a uno los palos a rayas blancas y negras que indican las verstas entre las estaciones en los caminos de postas rusos, el calor aumentaba haciéndose cada vez más opresivo. El brillo enceguecedor de los rayos verticales del sol, que se reflejaban en la blanca carretera a la que nada daba sombra, se hacía también cada vez más insoportable. Finalmente, a causa del calor y del resplandor, acabaron doliéndome los ojos y la cabeza. Estaba a punto de preguntarle a mi cochero cuánto nos faltaba para llegar, cuando él tiró de las riendas, giró para adentrarse en lo que parecía ser un antiguo camino forestal que llevaba de la carretera a la derecha en dirección a un bosque acotado, y dijo:
—Por fin llegamos.
Yo miré impaciente alrededor buscando la formidable mansión señorial que me había imaginado como la casa de campo de un gran autor que, además, era un rico noble ruso. Pero con excepción de un pequeño grupo de chozas de paja en la cima de una colina a eso de una milla de distancia, no logré divisar nada que indicara una morada humana.
—¿Dónde está la casa del conde?—pregunté.
—Allá, en los bosques—respondió el cochero, señalando con su látigo—; pero no podrá verla hasta que esté cerca. Ésta es la puerta del parque—añadió esquivando el borde de un bache lleno de lodo.
Volvimos a girar a la derecha y pasamos entre dos torres de ladrillo altas y visiblemente antiguas, que estaban vacías en su interior, como para tener dónde cobijar a los porteros o a los centinelas.
Salvo estas torres y un lago artificial muy descuidado que a nuestra izquierda lanzaba destellos por entre los árboles, nada revelaba que estuviéramos en un parque o en los dominios de un rico terrateniente ruso. Podría haber supuesto que tomábamos un atajo por los bosques hacia alguna aldea de campesinos. Al camino no le habían echado gravilla y estaba muy lodoso por la lluvia reciente; el pasto debajo de los árboles lo habían dejado crecer en exceso y estaba asfixiado por las malas hierbas y entremezclado con flores silvestres; y por ninguna parte había visos de cuidado, cultivo o ufanía en el aspecto de la hacienda.
Unas doscientas yardas después de la puerta, el camino giraba de pronto a la derecha y ahí terminaba de forma abrupta al borde de una casa sencilla, blanca, rectangular, una casa de dos pisos hecha de ladrillo estucado, situada entre los árboles de tal manera que no podía ser vista desde el camino a una distancia mayor de treinta o cuarenta yardas. Sería difícil imaginar una construcción más sobria, más sencilla, más falta de p...