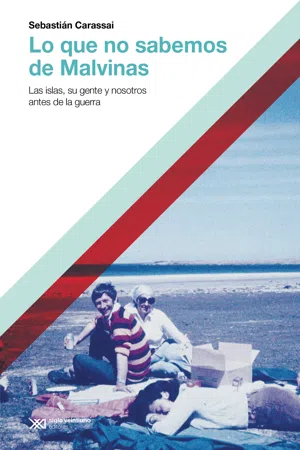![]()
1. Viajeros
(1936-1971)
El 12 de septiembre de 1886, el primer gobernador del recientemente creado territorio nacional de Santa Cruz, el capitán de navío Carlos María Moyano (1884-1887), se casó con la joven Ethel Turner, sobrina del comerciante británico James Felton, nacida y criada en las islas Malvinas. Moyano había conocido a su futura esposa en Puerto Stanley a finales de 1884, adonde había llegado en busca de ovejas y colonos. A propuesta suya, Bernardo de Irigoyen, ministro del Interior del presidente Julio A. Roca (1880-1886), lo había facultado a convenir arrendamientos del suelo santacruceño con habitantes de las Malvinas y la zona de Magallanes. Así, el gobierno nacional intentaba subsanar los fracasados esfuerzos por establecer colonias modernas y fructíferas, en tierras cuya soberanía apenas tres años atrás había asegurado mediante el tratado de límites con la República de Chile. En breve tiempo, apellidos isleños como Halliday, Rudd, Scott, Blake, Patterson, Welden, MacGeorge, Hamilton, Woodman, Redman, Waldron y Wood pasaron a ser también patagónicos. Muchos de estos isleños fundaron prósperas estancias como la Cóndor, sede de The Patagonian Sheep Farming Company, durante mucho tiempo la empresa ganadera más importante del sur argentino.
En los mismos meses en que Moyano lograba cooptar para la Patagonia a algunos de los “hijos más ambiciosos de las Falklands”, funcionarios de los gobiernos de Gran Bretaña y la Argentina iniciaban un filoso cruce diplomático que se extendería por varios meses, a raíz de un mapa elaborado por el Instituto Geográfico Argentino en el que figuraban las islas Malvinas como parte de la República Argentina. El intercambio no fue menor. Edmund Monson, embajador británico en Buenos Aires, quería que el gobierno argentino manifestara que el mapa no revestía carácter oficial. Francisco J. Ortiz, ministro de Relaciones Exteriores de Roca, aprovechó el episodio para proponer discutir “el fondo del asunto”, es decir, la cuestión de la soberanía de las islas, que el Reino Unido consideraba clausurada con el intercambio diplomático entre Manuel Moreno y Lord Palmerston cuarenta años atrás. Que el gobierno argentino haya dado impulso al mismo tiempo a una asociación con isleños y a una discusión con Gran Bretaña da cuenta de dos criterios que en el futuro dejarían de coexistir. Por un lado, el relativo a la zona geográfica, en virtud del cual los habitantes de las islas y los de la Patagonia son vecinos (en el censo argentino de 1914 figuran veinte personas nacidas en las islas). Por el otro, el correspondiente a la relación entre naciones que, aunque desde el punto de vista comercial era amistosa, al menos para la Argentina involucraba un diferendo territorial pendiente de resolución.
Agotada aquella especie de colonización contratada promovida por Moyano, en la que la Argentina adquiría el know how isleño (los colonos británicos estaban habituados al clima del Atlántico sur, conocían el oficio de la cría y esquila de ovejas y podían trasladar a la Patagonia animales desde una corta distancia) a cambio de generosas ventas de tierra y otros beneficios (la estancia Cóndor, la más grande, tenía 200.000 hectáreas), la política británica de desvinculación del continente, al iniciarse la Primera Guerra Mundial, y el despertar de grupos nacionalistas en la Argentina después contribuyeron a que la relación entre naciones fuera desplazando a la relación entre vecinos. Esto no significó una total interrupción de los contactos entre las islas y “the coast”, como allí se llamaba a la zona del continente próxima. El Falkland Islands Gazzette, boletín oficial de la colonia, informa la importación de animales, fundamentalmente caballos, desde “Patagonia”, “Argentina”, o en ocasiones desde un genérico “South America”, que probablemente incluía animales provenientes de la Argentina continental y el Uruguay.
Hacia 1930, sin embargo, visitar las islas desde la Argentina se había convertido en algo excepcional. Hacerlo implicaba tramitar una autorización y probar que se contaba con alojamiento en un archipiélago todavía virgen de infraestructura turística. Superando esos obstáculos, algunos argentinos visitaron las islas y luego hicieron públicas las impresiones de sus viajes en libros, artículos, entrevistas, películas o conferencias. Este capítulo reconstruye esas visitas desde 1936-1937, cuando Juan Carlos Moreno se convirtió en el primer argentino en escribir un libro sobre su viaje a las islas, hasta el Acuerdo de Comunicaciones de mediados de 1971, cuando el contacto entre las islas y el continente se transformó sustancialmente. A partir de esa reconstrucción busco responder un interrogante: ¿qué representaciones sobre los isleños y la vida en las islas tenían disponibles quienes, en el continente argentino, se interesaban en la cuestión Malvinas, ya sea desde esferas de poder o desde el llano?
Algunos de los viajeros aspiraron a elaborar estudios de la población y del archipiélago; otros persiguieron objetivos periodísticos; otros se propusieron difundir una realidad poco conocida. Algunos pertenecían a círculos nacionalistas, otros no. Casi todos proveyeron reflexiones no solo sobre la actualidad sino también sobre el porvenir de las islas y su comunidad. Distintas en su tono y propósito, sus crónicas sumaron, al conocimiento que existía en el país sobre las Malvinas (de índole histórico, geográfico y jurídico), una perspectiva poco común y, para algunos, inapelable: una visión in situ de islas e isleños –difícil de contrastar o contradecir, ya que las crónicas escritas por los británicos no eran de fácil acceso en el país–. Los argentinos que en el siglo XX visitaron las islas y luego hicieron públicas sus impresiones expresaron su convicción acerca de la soberanía argentina del archipiélago. El objeto de sus comunicaciones, por tanto, no estuvo relacionado con la controversia histórica. Lo novedoso de sus aportes fue que acercaron a los argentinos relatos en primera persona de aquellas tierras lejanas cuya realidad, como afirmó uno de ellos, no debía abandonarse a la imaginación.
Conocer para crear conciencia: Juan Carlos Moreno (1936-1937)
“En la Argentina y en el Uruguay existe un criterio equivocado acerca de las Malvinas y de su condición de vida. La mayoría las desconocen. Algunos saben que están habitadas, aunque suponen que sus puertos son insignificantes, de escasa población y de míseras viviendas, sin comodidades, y con un frío glacial y un viento huracanado durante todo el año”, escribió Juan Carlos Moreno (1904-1988) durante su primer viaje a las islas realizado entre finales de 1936 y comienzos de 1937.
Ese desconocimiento, sumado al deseo de propagar una conciencia nacional acerca de la soberanía argentina de dicho territorio, llevó a la Comisión Nacional de Cultura a confiar a él la misión de viajar a las islas, “conocer objetivamente [su] actual fisonomía” y escribir un libro con las conclusiones. Venezolano de nacimiento, naturalizado argentino, Moreno era abogado y profesor de enseñanza media, entre otras materias, de religión, y buena parte de su vida la dedicó a difundir el culto católico. Ejerció la docencia en el colegio Reconquista, en el barrio de Villa Urquiza de la ciudad de Buenos Aires. Prolífico escritor, además de sus trabajos sobre el archipiélago austral –de los cuales Nuestras Malvinas, el libro que resultó de este viaje, fue el primero–, Moreno publicó novelas, cuentos y ensayos. Entre estos últimos, dos trabajos dedicados a la figura de Gustavo Martínez Zuviría (cuyo seudónimo era Hugo Wast), tal vez el novelista más popular en la Argentina de los años treinta, a quien Moreno veía como modelo de hombre católico y nacionalista y de quien era amigo y discípulo. Es probable que haya sido el propio Martínez Zuviría quien propusiera el nombre de Moreno para llevar a cabo la misión a las Malvinas. Desde 1931 y hasta 1954, Martínez Zuviría dirigió la Biblioteca Nacional, institución que integraba la Comisión Nacional de Cultura. Pocos meses después del viaje de Moreno, el primer mandatario de la Nación, Agustín P. Justo (1932-1938), nombró a Martínez Zuviría presidente de esa comisión.
El viaje
Cuando Moreno realizó su primera visita a las Malvinas se podía viajar desde Montevideo o, una vez al año, desde Punta Arenas. El buque Lafonia realizaba el trayecto Montevideo-Puerto Stanley una vez al mes. Los nombres de los buques tuvieron siempre gran significación para los isleños. La prensa de las islas cubría el paradero de muchos de ellos, aun luego de que dejaran de navegar esas aguas, como si se tratara de viejos amigos. Durante un siglo y medio fueron sinónimo de comunicación entre los diferentes puntos de las islas y de único contacto entre estas y el resto del mundo. El Lafonia debía su nombre a los hermanos Samuel y Alexander Lafone, comerciantes británicos de Montevideo que en 1844 adquirieron la mitad austral de la isla Soledad (East Falkland), que hoy se conoce como Lafonia.
El Lafonia en que viajó Moreno era un viejo barco de carga reparado, de 1961 toneladas, cuyo primer viaje al archipiélago austral coincidió con la visita del profesor argentino. Antes, el viaje se realizaba en un buque homónimo, aunque de una capacidad muy inferior (768 toneladas). El “nuevo” Lafonia contaba con lugar para cincuenta y seis pasajeros distribuidos en veintiséis camarotes de segunda clase y cuatro camarotes de clase superior. Tres veces al año el buque conectaba Puerto Stanley con la isla Georgia del Sur, en la que en verano vivían unas mil personas, en su mayoría vinculadas a la South Georgia Company Limited y a la Compañía Argentina de Pesca. Moreno no llegó hasta aquella isla ni tampoco a la lejana Sandwich del Sur, desde principios del siglo XX ambas consideradas por la Corona británica dependencies de las Falklands. Sí realizó viajes de cabotaje a bordo de otro buque, el FitzRoy, que como el Lafonia pertenecía a la Falkland Islands Company (FIC).
Moreno anotó en su crónica que al expedirle el pasaje le advirtieron que el régimen de entrada a las islas era exigente. Antes de viajar consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina si su viaje no podría sentar un mal precedente para la posición del país en el litigio de soberanía. En ausencia del ministro Carlos Saavedra Lamas, que se encontraba en Europa, el subsecretario de esa cartera le sugirió “proceder con prudencia para evitar todo rozamiento con el gobierno inglés” y permitir que se visara su pasaporte. Moreno, que concebía su viaje como una misión oficial, desoyó sin embargo esa instrucción y gestionó ante la embajada británica de Montevideo la elusión del visado (que no sabemos si consiguió). Como afirmó en la primera edición de su libro, “el deseo de reivindicación [de la soberanía de las Malvinas] se ha[bía] convertido en una cruzada de honor para la pujante generación nacionalista”, de la cual se sentía parte. A ella, más que al gobierno, debía lealtad.
La agencia naviera Maclean & Stapledon, que en Montevideo representaba a la londinense Pacific Steam Navigation Company, tenía la atribución de oficiar de autoridad de migración. Sorteado el escollo migratorio, Moreno pagó las £14 que costaba la travesía (“un alto precio fijado a propósito para evitar el intercambio de pasajeros entre el continente y las Malvinas”) y embarcó rumbo a las islas en la tarde del 24 de diciembre de 1936. El Lafonia partió con las banderas inglesa, uruguaya y argentina pero, según cuenta Moreno, en altamar solo la última desapareció del mástil. Viajó con él César Migone, hermano del capellán salesiano en Puerto Stanley, Mario Luis Migone, a quien Moreno deseaba conocer. De origen uruguayo, Migone había retratado su experiencia en las islas en un libro titulado Treinta y tres años de vida malvinera, cuyo manuscrito Moreno llevaría consigo de regreso a Buenos Aires con el propósito de encontrarle editor. Más de diez años más tarde la editorial porteña Club de Lectores lo publicó, con un prólogo escrito por él. En Nuestras Malvinas Moreno dedica un capítulo a realzar la figura de Migone, “el único defensor eficaz en las islas de los derechos argentinos”.
En la mañana del 29 de diciembre, luego de cuatro días de travesía, Moreno desembarcó en Puerto Stanley, entonces una pequeña aldea de 1300 habitantes a la que encontró “triste y hospitalaria”. En esos años las islas tenían una población total de 2500 habitantes. Las autoridades que lo recibieron le advirtieron que no podía quedarse a trabajar, algo que lo tomó por sorpresa pues nada estaba más lejos de su plan. Se hospedó en lo de una familia de isleños, los Grierson. Todos supieron de su llegada. El mismo día que desembarcó, el periódico de las islas anunció su arribo junto al de otros cinco pasajeros, una práctica habitual en el archipiélago.
Los habitantes
Moreno distingue en los habitantes dos tipos de psicología: la de los nativos y la de los “ingleses”. De acuerdo con su crónica, los últimos no querían hablar con él mientras que los primeros “conversaban amablemente”. Es probable que esa conversación pueda haberse visto entorpecida por la incomprensión recíproca del idioma. Moreno no hablaba inglés. “Busqué desde un principio a los habitantes que hablaban castellano”, cuenta, “principalmente a los argentinos”, que entonces eran cuatro. Lamenta que po...