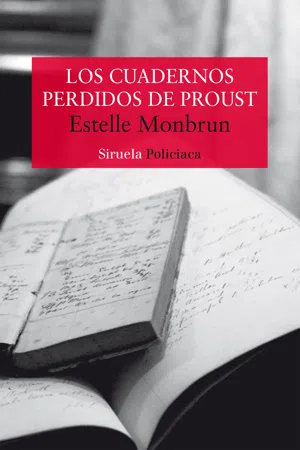
- 228 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
Los cuadernos perdidos de Proust
Información del libro
De la autora de La torre de MontaignePREPÁRATE PARA REDESCUBRIR A PROUSTUn exquisito noir en torno a una de las mayores figuras de la literatura universal. Una auténtica celebración para todos los amantes de los libros.«Un crimen y unos valiosísimos manuscritos perdidos sostienen una novela tan inteligente, evocadora y reconfortante como una magdalena mojada en una humeante taza de té». Libération«Al igual que en las mejores novelas de las grandes damas del crimen anglosajonas, los deliciosos diálogos cuentan tanto en la trama como el propio asesinato». L'Express«Las novelas de Estelle Monbrun sobresalen por su exploración de los mundos geográficos y literarios que elige para construirlas. No hace falta ser ningún experto obsesionado por todos los misterios que rodean al escritor y su obra para saborearlas, ya que la autora siempre conduce la historia divirtiéndose y divirtiendo, con el pulso firme de una consumada narradora». Le Figaro LittéraireEn la Casa de la Tía Léonie, donde Marcel Proust —autor de la monumental En busca del tiempo perdido, cumbre indiscutible de la novela universal— pasó las vacaciones de su infancia, se celebra un importante simposio internacional que reunirá a los más reputados investigadores de su obra. Pero la víspera, el ama de llaves encuentra de improviso el cuerpo sin vida de la presidenta de la americana Proust Association, la señora Bertrand-Verdon, asesinada en extrañas circunstancias. El comisario Jean-Pierre Foucheroux y la inspectora Leila Djemani llegarán desde París para hacerse cargo de la más literaria de las investigaciones...Rivalidades académicas y unos valiosísimos cuadernos perdidos son los elementos con los que Estelle Monbrun sostiene una primorosa trama policiaca en la que, al igual que en las mejores obras de las grandes damas del crimen anglosajonas, los deliciosos diálogos importan tanto como el propio asesinato. Un noir tan inteligente, evocador y reconfortante como una magdalena mojada en una humeante taza té.
Preguntas frecuentes
Información
XXII
El Peugeot de Philippe Desforge era menos lujoso que el Renault del profesor Verdaillan, que acababa de marcharse de muy mal humor, pero Gisèle se sentía infinitamente más segura en él. Recorrieron en silencio los pocos kilómetros que separaban la Casa de la posada. Philippe Desforge se concentraba visiblemente en la conducción de su vehículo. Llevaba unos guantes deportivos que desentonaban con el resto de su persona. Adeline solía hablar de él con condescendencia, con desprecio a veces, y a Gisèle siempre le había parecido de una cortesía patética y en exceso complaciente. Había asistido a fragmentos de escenas que prefería olvidar. Como buena proustiana, comprendía por qué se había dejado humillar tan a menudo: en el amor, quien ama es quien pierde y aquel individuo al borde de la vejez había amado a Adeline hasta el extremo de sacrificarle el respeto por sí mismo. «Todos somos Swann», pensó. A causa de un sentimiento de compasión por aquel hombre que lo había perdido todo, aceptó charlar un momento con él en vez de subir directamente a su habitación.
El profesor Verdaillan estaba blanco de rabia cuando al fin lo introdujeron en la sala donde los demás testigos lo habían precedido. No se hacía esperar impunemente a un miembro eminente de la Universidad de París-XXV y había compuesto mentalmente distintos borradores de la carta de recriminación que pensaba enviar al ministro de Justicia a la mayor brevedad posible. A aquel comisariucho y a su ridícula asistente se les iba a caer el pelo. Sin embargo, sabía en su fuero interno que aquel acceso de cólera dirigido al exterior tenía como fin primero ocultar otra emoción menos confesable: el miedo. Guillaume Verdaillan tenía miedo de averiguar que, a pesar de su acuerdo y de sus amenazas, Gisèle Dambert había hablado.
Índice
- Portada
- Portadilla
- Créditos
- Cita
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII
- XIII
- XIV
- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX
- XX
- XXI
- XXII
- XXIII
- XXIV