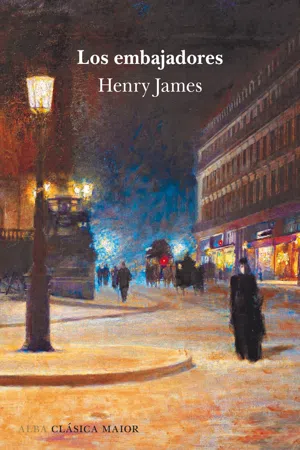
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Los embajadores
Descripción del libro
Lambert Strether tiene cincuenta y cinco años, es viudo y está medio comprometido con una rica viuda de Woollett, Massachusetts, la cual lo manda a París con una delicada misión: rescatar –se supone que de las garras de alguna «mujer malvada»– a su joven hijo Chad, que lleva allí cinco años y últimamente ya ni escribe. Chad está destinado a ser un pilar del prosperísimo negocio familiar y es importante que vuelva y que además se case con una señorita decente de Nueva Inglaterra. La primera sorpresa de Strether al reencontrarse con el joven es verlo, no perdido, sino todo lo contrario: más desenvuelto, más refinado, rodeado de «personas inteligentes»; y las mujeres que han obrado en él tan «maravilloso» cambio le resultan «muy armoniosas», llenas de «aspectos, personalidades, días, noches». La segunda sorpresa tiene más que ver consigo mismo: descubre, a su edad, que puede, si no vivir ahora la juventud que en su día no vivió, celebrarla. El vivo contraste entre Europa y Estados Unidos, entre la distinción y la torpeza, entre el gusto por la conversación y la unanimidad de opiniones, entre lo heredado y lo adquirido, lo lleva a plantearse cosas que jamás imaginó. Los embajadores (1903) –que aquí presentamos en una nueva traducción de Miguel Temprano García– era para Henry James su novela favorita y constituye sin duda un hallazgo excepcional: quizá la única novela de formación protagonizada por un hombre de cincuenta y cinco años. Con un alto sentido de la comedia, explora las profundidades de la euforia… y a la larga también de la lucidez.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Volumen II
Libro VII
I
No era la primera vez que Strether se sentaba solo en la iglesia enorme y oscura, ni tampoco era la primera vez que se entregaba, hasta donde lo permitían las circunstancias, al benéfico efecto que ejercía sobre sus nervios. Había ido a Notre-Dame con Waymarsh, había estado con la señorita Gostrey, había estado con Chad Newsome y le había parecido tal refugio, incluso acompañado, del dilema que le obsesionaba que, con la presión renovada por esa parte, no era raro que hubiese recurrido a un remedio apropiado, de momento muy indirecto, sin duda, pero que al mismo tiempo le dispensaba un gran consuelo. Era consciente de que solo era así de momento, pero los buenos momentos –si es que podían llamarse así– aún tenían valor para un hombre que a estas alturas ya se veía viviendo casi deshonrosamente al día. Una vez aprendido el camino, había hecho la peregrinación a solas más de una vez, se había escabullido aprovechando una ocasión desapercibida y no había comentado su aventura al volver con sus amigos.
Su gran amiga, dicho sea de paso, seguía ausente, además de notablemente callada; habían pasado tres semanas y la señorita Gostrey no había vuelto. Le escribió desde Mentone, reconociendo que debía de juzgarla muy incoherente, tal vez odiosa y falta de fe, pero pidiéndole paciencia, un aplazamiento de sentencia, poniéndose en manos, en suma, de su generosidad. Para ella también, le aseguró, la vida era complicada, más de lo que él podía imaginar; además se había asegurado –se había asegurado de no echarlo mucho de menos a su vuelta– antes de desaparecer. Si no lo aburría con sus cartas era francamente por sensibilidad al otro gran negocio que él tenía entre manos. Strether le había escrito dos veces en quince días para demostrarle que podía confiar en su generosidad; pero en ambos casos su estilo epistolar le había recordado al de la señora Newsome cuando prefería no tocar alguna cuestión delicada. Enterró sus problemas, le habló de Waymarsh y de la señorita Barrace, del pequeño Bilham y del círculo del otro lado del río, con quienes había vuelto a tomar el té y se mostraba despreocupado, por conveniencia, cuando se hablaba de Chad, madame de Vionnet y Jeanne. Reconocía que seguía viéndolas, pues visitaba asiduamente la casa de Chad y no podía negarse que la amistad del joven con ellas era muy grande; pero tenía razones para no intentar comunicar a la señorita Gostrey sus impresiones de los últimos días. Habría equivalido a contarle demasiado de sí mismo y en ese momento era precisamente de sí mismo de quien estaba intentando escapar.
Esta pequeña lucha surgía en parte, a su manera, del mismo impulso que lo había llevado ahora a Notre-Dame; el impulso de dejar las cosas en paz, de darles tiempo de justificarse solas o al menos de ocurrir. Era consciente de no tener otro propósito para ir ahí que el deseo de no estar, momentáneamente, en ciertos sitios; una sensación de seguridad, de simplificación, que, cada vez que se dejaba llevar por ella, le divertía pensar que era una concesión íntima a la cobardía. La enorme iglesia no tenía ningún altar que él pudiera adorar, no hablaba directamente a su alma, pero aun así le calmaba como la santidad misma; pues sabía que mientras estuviese en ella no podía estar en ninguna otra parte, que era un hombre cansado y sencillo tomándose un merecido descanso. Estaba cansado, pero no era sencillo: ahí radicaban la lástima y la dificultad; era capaz, no obstante, de dejar sus problemas en la puerta, como la moneda que había depositado, en el umbral, en el receptáculo del consabido mendigo ciego. Anduvo por la nave larga y oscura, se sentó en el espléndido coro, se detuvo ante las abarrotadas capillas del lado este, y el poderoso monumento ejerció su hechizo sobre él. Podría haber sido un estudiante bajo el embrujo de un museo, que era exactamente, en una ciudad extranjera, en el atardecer de la vida, lo que le habría gustado tener la libertad de ser. Esta forma de sacrificio sirvió, en cualquier caso, en tal ocasión, tan bien como cualquier otra; le hizo entender de sobra cómo, en el interior del recinto, para el verdadero refugiado, las cosas del mundo podían dejarse en el aire. Ahí estaba la cobardía, probablemente: en esquivarlas, en evitar la cuestión, en no enfrentarse a ella bajo la fuerte luz de fuera; pero sus olvidos eran demasiado breves, demasiado vanos, para herir a nadie que no fuese a sí mismo, y sentía un vago y caprichoso cariño por las personas que encontraba allí, figuras misteriosas y angustiadas, y a las que, cuando las observaba a modo de pasatiempo, alineaba con las que huyen de la justicia. La justicia estaba fuera, en la fuerte luz, y también la injusticia. Pero tanto la una como la otra estaban ausentes en el aire de las largas naves y el resplandor de los altares.
Así fue, en cualquier caso, como una mañana, unos doce días después de la cena en el Boulevard Malesherbes a la que madame de Vionnet había asistido con su hija, fue llamado a representar su papel en un encuentro que agitó profundamente su imaginación. Tenía la costumbre, en sus contemplaciones, de observar a otros visitantes, aquí y allá, desde una distancia respetable, y de fijarse en cualquier peculiaridad de su comportamiento, su penitencia, su forma de arrodillarse y su alivio al recibir la absolución; este era el curso que seguía su vaga ternura, aunque como es natural tuviese que reprimirla. De hecho nunca había sentido con tanta fuerza su responsabilidad como en esta ocasión en la que sopesó de pronto el efecto sugestivo de una señora en cuya total inmovilidad, en la penumbra de las capillas, había reparado ya dos o tres veces mientras recorría, una y otra vez, su lento circuito. No estaba arrodillada, ni siquiera agachada, sino extrañamente rígida, y su prolongada inmovilidad la mostraba, cada vez que pasaba a su lado y se detenía, totalmente entregada a la necesidad, cualquiera que esta fuese, que la había llevado allí. Lo único que hacía era sentarse y mirar al frente, como hacía a menudo él; pero se colocaba, cosa que él nunca hacía, justo delante del altar, y se abstraía, era fácil darse cuenta, justo como le habría gustado hacer a él. No era una extraña que deambulara por ahí, guardándose más de lo que daba, sino una de las habituales, de las íntimas, de las afortunadas, para quienes tales procedimientos tenían un método y un significado. A nuestro amigo le recordó –pues las nueve décimas partes de sus impresiones actuales actuaban como recuerdos de cosas imaginadas– a la protagonista firme y concentrada de algún relato antiguo, algo que había oído o leído, algo que, si hubiese tenido el don del teatro, podría haber escrito él mismo, renovando su valor y su claridad con una espléndida y resguardada meditación. Estaba sentada de espaldas a él, pero la impresión que le producía requería que fuese joven e interesante, y además alzaba la cabeza, incluso en la penumbra sagrada, con una discernible fe en sí misma, una especie de convicción implícita en su coherencia, su seguridad y su impunidad. Pero ¿a qué había ido allí una mujer así, si no era a rezar? La interpretación de Strether de tales cuestiones era, es preciso admitirlo, confusa; pero dudó de si su actitud no sería el fruto congruente de la absolución, de la «indulgencia». Solo sabía vagamente lo que podía significar la indulgencia en un lugar así; pero le vino, como una ola, una visión de lo que podía añadir al disfrute de los ritos activos. Era mucho para deducirlo de una simple figura indistinguible que no significaba nada para él; pero, justo antes de salir de la iglesia, se llevó una sorpresa aún mayor.
Se había sentado en un banco a mitad de camino de la nave y, una vez más sintiéndose como en un museo, estaba intentando, con la cabeza atrás y los ojos hacia arriba, reconstituir un pasado, reducirlo, de hecho, a las pertinentes palabras de Victor Hugo, de quien, unos días antes, dejándose llevar por una vez por la alegría de vivir, había comprado setenta volúmenes encuadernados, milagrosamente baratos, y de los que el vendedor dijo desprenderse solo por el precio de la encuadernación en rojo y oro. Parecía, sin duda, mientras recorría con sus eternos anteojos las oscuridades góticas, bastante extasiado; pero con lo que había acabado topándose su pensamiento era con la idea de dónde, entre todo lo que había acumulado, podría encajar una cuña tan multiforme. ¿Serían los setenta volúmenes en rojo y oro lo más sustancioso que pudiera presentar en Woollett como fruto de su misión? Era una posibilidad que lo distrajo un minuto, hasta que reparó en que alguien se le había acercado y se había detenido a su lado sin que se diera cuenta. Al volverse vio a una dama que esperaba a que la saludara, y se puso en pie de un salto, pues era madame de Vionnet, que lo había reconocido al pasar a su lado camino de la puerta. Contuvo, rápida y alegremente, la confusión que le causó, y le dio la vuelta con una habilidad que le era propia; la confusión amenazó con dominarlo, pues comprendió que era la misma persona que había estado observando hacía un momento. Era la figura indistinguible de la capilla en penumbra; había llamado su atención más de lo que ella suponía; pero, por suerte, él cayó a tiempo en que no tenía por qué decírselo y en que al fin y al cabo no se había producido ningún daño. De hecho ella misma le dio a entender que el encuentro le parecía la más feliz de las coincidencias y con un «¿Usted también viene por aquí?» despojó su sorpresa de toda incomodidad.
–Yo vengo a menudo –dijo–. Me encanta esta, pero, por lo general, soy terrible con las iglesias. Las ancianas que viven en ellas me conocen todas; de hecho me he convertido yo misma en una de ellas. En cualquier caso, así es como preveo que acabaré. –Al ver que buscaba dónde sentarse, Strether le acercó una silla al instante, y ella se sentó y dijo–: ¡Ay, cuánto me alegro de que a usted también le guste...!
Él admitió el alcance de este sentimiento, aunque ella no acabó de precisar su objeto; y a Strether le impresionó el tacto, el buen gusto de su vaguedad, que sencillamente daba por supuesto en él una sensibilidad por las cosas bellas. Era consciente de hasta qué punto afectaba a esta sensibilidad algo sutil y discreto que se veía en la forma en que madame de Vionnet se había arreglado para ese propósito especial y para su paseo matutino: dedujo que había ido a pie; en la forma de apartarse el velo un poco más tupido, un simple toque que lo era todo; en la calmada seriedad de su vestido, en el que en algunas partes parecía brillar vagamente, entre el negro, un oscuro color vino; en la encantadora discreción de su peinado recogido, y en el recato de sus guantes grises y sus manos cruzadas. Le parecía como si ella estuviese en su terreno y le hiciese los honores ante una puerta que se le abría a toda la inmensidad y el misterio de sus dominios. Cuando alguien estaba en posesión de algo tan completamente podía permitirse ser extraordinariamente educado; y nuestro amigo tuvo en ese momento una especie de revelación de cuál era la herencia de la dama. Para él era mucho más novelesca de lo que ella habría podido imaginar, y una vez más encontró un pequeño consuelo en la firme idea de que, por muy sutil que fuese madame de Vionnet, la impresión que le había causado seguiría siendo un secreto para ella. Lo que más le intranquilizaba de los secretos en general era la peculiar paciencia que podía tener madame con su insipidez; aunque, por otra parte, la incomodidad desapareció después de que Strether fuese unos diez minutos lo más insípido posible y al mismo tiempo muy receptivo.
Por otro lado, los momentos ya habían extraído su tonalidad más intensa del especial interés que había despertado en él identificar a su acompañante con la persona cuya actitud ante el altar resplandeciente tanto le había impresionado. Era una actitud que encajaba a la perfección con la idea que se había formado de la relación de madame de Vionnet con Chad la última vez que los había visto juntos. Le ayudó a aferrarse a la conclusión a la que había llegado entonces; fue allí cuando decidió que se aferraría a ella y nunca le había parecido tan fácil hacerlo. Una relación que podía hacer que una de las partes se comportara así tenía que ser incontestablemente inocente. Si no era inocente, ¿por qué frecuentaba las iglesias? Un lugar en el que, si era la mujer que él creía, jamás podría haber hecho alarde de una culpa insolente. Las frecuentaba en busca de ayuda constante, de fuerzas, de paz: un apoyo sublime que, si es que podía considerarse así, ella iría encontrando día a día. Hablaron en voz baja y con desenvoltura del gran monumento, de su historia y de su belleza, que, según ella, eran más apreciables desde fuera.
–Luego, si quiere, podemos dar una vuelta entera al edificio cuando salgamos. No tengo prisa y será agradable verla con detalle en su compañía.
Él le habló del gran novelista y de la gran novela55 y de la huella que habían dejado en su imaginación, y además aludió a lo exorbitado de su compra, a los deslumbrantes volúmenes que se le antojaban tan desproporcionados.
–¿Desproporcionados con respecto a qué?
–Pues con respecto ...
Índice
- Cubierta
- Portada
- Nota al texto
- Volumen I
- Volumen II
- Notas
- Créditos
- Sobre ALBA
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Los embajadores de Henry James, Miguel Temprano García en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Clásicos. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.