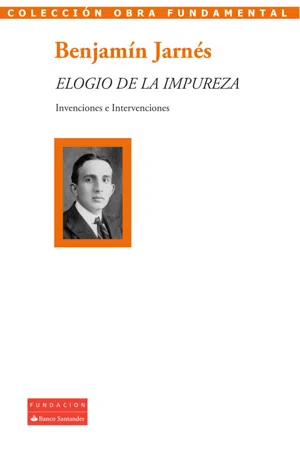MAÑANA DE VACACIÓN
PIENSO, LUEGO EXISTO. Existo, luego soy feliz.
No concluye. Un día el cuerpo se enfurruña, rompe su equilibrio y desbarata la consecuencia. Es mejor decirlo así:
—No me siento la carne, luego existo plenamente. Existo plenamente, luego soy feliz.
Toda la mañana juego con este doble entimema. Los alumnos están en el campo. Los cuadernos duermen sobre los pupitres. Hoy puedo darme cuenta de que existo plenamente, seguir pulsación a pulsación, metáfora a metáfora con el ritmo de la carne, el ritmo del espíritu. Tengo unas horas para asistir a mi propio espectáculo, para echarme de pechos en el pretil de mi vida y contemplar lo más hondo del cauce. Es mi mañana de vacación. A espaldas de los textos, lejos de los ojos avispados de mis alumnos, puedo inventarme una mañana. Otros días, cuando me sigue el pequeño tirano que me hace ver las cosas según la lección del texto, en cada piedra y en cada árbol, sólo veo un nombre, su nombre del diccionario. Hoy ya puedo olvidar todos los catálogos y escribir al pie de cada cosa su rótulo más bello. En este séptimo día, en que descansan los dioses, la naturaleza rebelde puede hacerme colaborar en su programa de rectificación de contornos, ya tan gastados por la mordedura lenta de los siglos.
Llueve, el agua es fina, apenas son gotas las suyas. Parece una neblina. Desdeño el paraguas, artefacto que no me sirve de techo y es harto geométrico para poder llamarle dalia negra invertida. Vacilo un poco entre la belleza y la utilidad. El agua también vacila entre mojar definitivamente la acera o convertirse en vapor. Le gustaría quedar flotando en el aire, pero una voluptuosa racha de viento la azuza contra las piernas de las mujeres, la obliga a agruparse en gotas bien definidas, a ir y venir sin compás; a caer, por fin, según la más vieja trayectoria; a dejarse medir por el pluviómetro. Intento olvidar que me moja las mejillas, que se desliza por mis manos. Por halagarla un poco, me quito el sombrero y alzo la frente, para recibir risueño la ducha fresca que ha perdido las alas y se derrumba por las aceras, a merced del viento. Así, un largo rato. Hasta que se abren en el turbio páramo lagunas azules. Por una barandilla cenicienta se asoma tímidamente el sol. Cuando le dejan más espacio se envanece, se juzga preciso en toda mañana feliz. Quiere empujar impaciente a las nubes. Recuerda los tópicos falsos: «Sol, alegría de la mañana…». Ecuación petulante. El sol apenas añade, a las falsas alegrías ya elaboradas, un poco de cinismo. Me alegra verlo esconderse ante un hosco tropel de nubes.
Otra ráfaga de lluvia. Y otra. Me refugiaré en un bar. Detrás de los cristales seguiré presenciando el fracaso del sol. La lluvia sigue refrescando la piel de la ciudad. Un barnizado de tejados y aceras para la gran exposición de las tardes de otoño. Oigo blasfemar de la lluvia a unos vendedores ambulantes. Oigo bendecir a la lluvia a unos limpiabotas. Se entrecruzan pintorescamente los insultos con las jaculatorias. Yo ni blasfemo ni rezo: contemplo. Asisto alegremente a mi propia contemplación. Y soy feliz, porque puedo pensar toda la mañana en que lo soy. Pediré un doble. La cerveza me teñirá de rubio las imágenes, puesto que hoy todas las cosas quiero verlas teñidas del color más arbitrario. Ahora lo veré todo a través del jarrito. Campoamor tenía razón. La tiene cualquiera. Lo que no tenía era ingenio, porque apenas pudo hacer uso de su liviano aforismo. Él todo lo veía del mismo color: de un color pardo. Tenía gafas de filósofo de trastienda de botica.
Llueve un gran rato. Acuden al bar nuevos clientes: consumidores del género averiado que el dueño reserva a los parroquianos circunstanciales. En seguida plantean el problema político del día, mientras avizoran las piernas de las mujeres que cruzan la calle precipitadamente. Tienen un concepto igualmente grosero de ambos temas, del social y del plástico. Huiré de ellos, para que no me roben el mío, tan claro, tan risueño acerca de la mujer, de la lluvia y del fascismo. Además, el sol comienza a rejonear denodadamente a las nubes. El sol es un buen picador en el «celeste anfiteatro». También es un toro, «el luminoso toro». El sol lo es todo: dios, barrendero, miura, garañón… El sol acomete, fecunda, pinta, tuesta, incuba, recibe incienso, quintillas, plegarias, blasfemias; se quita y se pone el antifaz en los eclipses para dar gusto a los astrónomos. El sol es dócil, farsante, benévolo, tiránico, dulce, cruel…
Es octubre y comienza un número de la fiesta del dorado otoño, ceñido de pámpanos y de rimas. Miles de violoncelos preludian el número de las hojas caídas. En este reposo entre dos germinaciones, el campo se solaza dando a luz poemas: un parto anual que no esquilma, porque la prole, apenas nacida, se nutre de su propio llanto. Corren lágrimas de pena, porque el sol muere, cargado con un cofre de nostalgias. Lágrimas de gozo, porque el sol calienta el banco de unos viejos y tiñe de purpurina unos muros desconchados. El buen sol es también mozo de cordel y paciente revocador de fachadas. Cuando le ocultan las nubes, el poeta se detiene a descansar en esos apeaderos entre la luna y la tierra, «carabelas del tiempo que bogan hacia el infinito» —primera lección del tratado Sobre la vaguedad e indecisión. El poeta barométrico extrae sus metáforas del Manual de correspondencias entre la naturaleza y el arte. El campo emite sus mensajes, y el poeta radioescucha los recibe con júbilo y los traduce paciente con ayuda del Manual.
Al salir del bar, tropiezo y caigo en un charco. Cesó la suave tiranía de la lluvia, pero comienza el grosero dominio del barro. Me levanto todo salpicado del viscoso elemento. Lodo en las rodillas, en las muñecas, en la corbata, en el sombrero. Oigo risas. Me he convertido en espectáculo. No importa. Debo resignarme a correr un peligro de todo espectador. Huiré de la pista, en dirección a las afueras. Seguiré el rumbo de la primera mujer que pase. Ésta es horrenda, esperaré. Aquélla va escuchando un piropo, muy ceñida a su amigo. Esperaré. Ahora pasan tres juntas. Es mucho. Dos aún pueden pasar de la soledad a la confidencia: tres siempre pasan de la dulce confidencia a la trivial comadrería. Ríen y charlan en voz alta. Esperaré. Pasa una enlutada: no puedo seguirla, porque sería cruel insultarla con mi felicidad. No tengo dinero. Voy moteado suciamente de barro. Ruth no se decide a sonreírme. En cambio se me ríen las nubes, los charcos, el sol, los transeúntes… Todo me hace feliz, porque lo puedo contemplar serenamente, porque puedo medirlo todo, hallar sus raíces, seguirlo hasta sus últimos frutos. Todo me hace vibrar muy hondo, porque puedo desprenderme de su música fácil, alegre, parlanchina, después de aprovecharme de su eléctrico contacto. Entre las cosas y yo está siempre mi cuerpo, hoy tan inofensivo, tan dócil, tan buen conductor. Llegan hasta mí las ondas más lejanas en toda su pureza. Soy una balanza en delicioso equilibrio. Por cada lingote de cobre que me alargan los hombres y las cosas, puedo yo devolverles un lingote de oro.
Pasa una vendedora de claveles. No puedo seguirla, porque ella tampoco tiene rumbo. Va trazando equis, de acera en acera. Es linda y huele muy bien. Se acerca a ofrecerme un ramito. Me quedan unos céntimos y le compro los claveles.
Por fin llega la mujer que no vende ni charla ni ríe. Esta mujer no lleva luto ni escucha rondeles del amante. Es bella y viene sola. Sin duda trae un vago itinerario matinal. La seguiré, hasta un zaguán, hasta una tienda, hasta un jardín. Unas suelen llevarme al templo, otras a una mancebía, otras al quiosco de la música, otras a un callejón sin salida. Las dejo allí donde a su ruta y la mía se opone una tercera. ¡Así te escuché muchas veces, oh «Patética»! ¡Así aprendí tus complicados kiries, oh Perossi! ¡Así aprendí tus enmarañadas callejuelas, oh Augusta!
A los veinte pasos ya conoce que la sigo. Mira el reloj y se acerca a un quiosco de periódicos. Ojea todas las revistas. Se detiene más tiempo mirando un plano del avance en Sidi Dris que ante una plana de modas. Conozco en esto que no quiere enterarse del curso de la campaña ni del último figurín, sino que aguarda la decisión de este hombre salpicado de barro que le persigue con un ramito de claveles. Yo también examino las revistas escrupulosamente. Y mientras espero que ella reanude su marcha, esbozo una breve meditación del quiosco, jaula de pájaros frívolos, generosos, que así se dejan contemplar, acariciar. Cada día se le arrancan muchas alas y se le viste de otras nuevas. Cada semana se desnuda alegremente de todo su plumón abigarrado para dejar crecer otro nuevo. La jaula canta, incita, sugiere pequeñas aventuras. Da a luz vocaciones de escritores. En torno de ella hay siempre un turbio jurado que dicta caprichosos veredictos de celebridad. Aquí se pronuncian sentencias efímeras, pero cotizables. El juicio popular no se rectifica: se borra, pero también se canjea por dinero. En estas ventanitas de la jaula se expenden títulos de inmortalidad a precios muy reducidos. Grandes rebajas para los proveedores de mostaza, de aperitivos… El quiosco incita a vender todos los derechos de primogenitura.
Mi ramito de claveles se mustia y mis salpicaduras de barro se secan. Ella ha dado ya la vuelta completa al quiosco. Yo, tras ella. Jugamos al escondite, infantilmente. Por fin, se precipita hacia una parada del tranvía. Yo la sigo, y me detengo a unos pasos. Ella vuelve la cabeza y se sonríe de mi barro y de mis claveles. Quiero ocultarle mi alegría porque no crea que le insulto. Ellas prefieren hallar penas ocultas, y es fácil ensayar gestos melancólicos para hacer feliz a la mujer que quiere contagiarnos su alegría. Me acerco gravemente. Pienso en la primera frase: todo está en ella, todo está en esas palabras que comienzan un evangelio, un acta, un tratado comercial, un poema épico, un brindis, una carta de amor.
Llega el tranvía, y ella se precipita hacia la plataforma posterior. Recuerdo que no me quedan céntimos. Me había acercado ya al tranvía, y tengo que retroceder. Suben todos los que esperaban, y yo me quedo en la dudosa actitud de despedir a una sombra.
En la plataforma había hueco para un hombre feliz, para un naciente amor; pero el tranvía se aleja, dejándome plantado en el andén. El ramito de claveles me ha robado un primer capítulo de cuento pasional: lo más bello del amor. Arrojo al arroyo, en castigo, el ramo de claveles y sigo a pie hasta la avenida de los Jilgueros, donde suele ir Ruth con sus amigas. Me acercaré a saludarla, porque un amigo oficioso nos presentó ayer, en la arboleda. Hay buenos amigos —ágiles obreros en esta frágil ingeniería del amor que gustan de tender, a los tímidos, puentes, y a los sedientos de evasión, escalas.
Puesto que el amor de Ruth está para mí tan lejos, quiero yo también hacerlo pequeñito dentro de mí. Todo lo más grande quisiera hoy verlo convertido en un lindo juguete. Si hoy tuviese que escribir mi tesis del doctorado, la reduciría a un bello aforismo. Si tuviese que traducir el Paraíso perdido, lo reduciría a una docena de graciosas aleluyas. Al mismo cielo que ahora me insulta con su estentóreo azul yo me niego a verlo si no es a trocitos, uno en cada charco.
Una vendedora me ofrece El Sol. ¿Maeztu? ¿Grandmontagne? No, no. Compraré Pinocho. Hoy celebro la transmutación de todos mis valores cotidianos. Hoy cambio de casillero todos los conceptos de las cosas. No tengo hoy alumnos. Soy profesor de mí mismo. El alumno de mí mismo. El conejillo de Indias de mí mismo.
Las acacias se han desprendido de su espíritu, que flota ahora por la avenida de los Jilgueros. Ruth suele recogerlo en su pañuelo, en sus rizos rubios, en lo más tibio de su carne. Ahí se acerca, precedida de su aroma. Voy a prepararle un «sensacional» piropo.