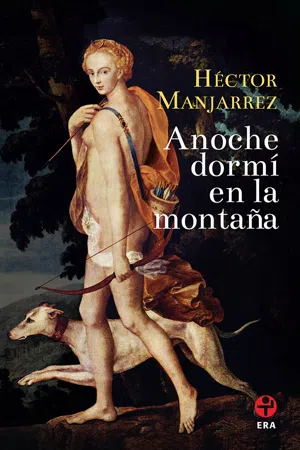![]()
III
Anoche dormí en la montaña
![]()
En el bordecito del horizonte
La larga cabellera de Concha está empezando a arder mientras camina en el último lugar de la fila india de niños, niñas y mujeres indias que les dan vuelta y vuelta, entonando cancioncillas, a las bestias que unas horas después serán sacrificadas y que ya exhiben una completa mansedumbre, hipnotizadas, aplacadas por la procesión que las rodea y los cantos de los mara’kames en las fogatas cercanas, donde unos niños acompañan con su monótono y subyugante violín el cántico del sol y el venado.
Es de noche y la cabellera de Concha brilla a causa de las chispas del cohete que acaba de encender y ya ha estallado allá arriba, en el cielo negro de la Sierra Madre Occidental, con un fulgor efímero, saludado por las risas de la gente.
Los niños y las mujeres se ríen de ella, y Concha empieza a carcajearse con ellos, entre el olor a pólvora y las letanías ancestrales y repetidas de las gentes que se congregan, en Semana Santa, en torno a la comunión del peyote o jícuri o jículi.
Nadie le puede explicar lo que le sucede, porque nadie en la procesión habla español, y Concha se asombra y casi enfurece de que le echen en la cabeza primero una prenda, después otra, y que su nuevo amigo casi violentamente le azote la cabeza y la espalda con esos dos gruesos suéteres.
–¿Estás loco? ¡Los hombres no pueden meterse en esta fila!
–Se te estaba quemando el pelo.
Concha se frota como loca la cabeza y percibe por fin el olor a pelo quemado y pone cara de boba y los niños y las mujeres vuelven a estallar en risotadas y risitas.
Una mujer le dice algo en su lengua y le da otra vara con cohete, que Concha enciende con sumo cuidado, alejándola de sí. El cohete trepa por el aire con un silbido cómico, como alguien que se queda sin aire, y estalla como un pedo patético, entre nuevas risas.
Concha vuelve a avanzar. A su izquierda están los toros tan fuertes como asombrosamente mansos, los chivos maliciosos y calmos, las terneras con ojitos de ternera, los corderitos inocentes y los gallos ya nada petulantes que parecerían todos haber ingerido jículi en espera de su sacrificio.
En unas horas morirán, para asegurar la vida de los demás animales de la tierra, y de la tierra misma, con sus plantas y sus ríos y sus montañas y sus seres humanos. En unas horas, el chivo negro será empalado y espantosamente desollado, y los pocos perros vendrán a beber el goteo lento e incesante de su sangre. En unas horas el universo entero comenzará de nuevo, a la vez desde donde está y desde cero, desde el inicio absoluto.
La solemnidad ha regresado, densa y totalmente terrenal. Al pasar frente al sitio donde los hombres de mayor edad presiden –como estatuas de piedra y tierra que sólo mueven los ojos y a veces las manos y los labios– el conjunto de ceremonias dispersas, Concha vuelve a creerse una con la naturaleza, una con los indios, una con el todo y una consigo misma.
En este balcón en las alturas de la sierra, los humanos son dioses, sobre todo los hombres y los niños. Las mujeres y las niñas también lo son, pero mucho más subordinadamente. Unos y otras son o parecen uno con la montaña, con los árboles, con las rocas, con las cañadas, con las águilas que durante el día planean como aviones, como espíritus, como pensamientos. Concha ya identificó a una y se identificó con ella: tiene una mancha blanca cerca de la garra izquierda. Probablemente –piensa– todos los de fuera ya nos hemos identificado con alguna águila, y la mayoría con ésta.
Al mismo tiempo, éste es un mundo atroz.
Mientras avanza en la procesión sintiéndose a su modo tan sagrada y tan profundamente humana como esta gente, va evitando los centenares de latas de cerveza Modelo tiradas en el suelo; y se ha dedicado todo el día a cerrar la única llave de agua de todo el caserío, que todos los que la usan dejan abierta, y se ha horrorizado de las barrigas hinchadas y las infecciones en los rostros y extremidades de estos mismos escuincles insólitos que se reían de ella y con ella como los niños más mágicos y dichosos del mundo entero.
–Ellos no celebran la Semana Santa como manda la Iglesia –le mencionó el jesuita español antes de marcharse en su yip, pues él también se ha sincretizado y no le gusta (o no le permiten) estorbarlos en sus ritos. Como antropóloga que es, Concha sintió simpatía por ese viejo, de pelo blanco y musculoso y enjuto como un tronco, que cree tanto en Jesucristo como respeta al venado, el sol y las otras potestades locales.
Ésta es la primera vez que Concha experimenta y comparte mucho más que observa un ritual religioso. Si bien aún no le ha dado un mordisco a su peyote ni ha bebido del jículi molido con agua en cubetas de plástico, ya está involucrada en la trama de la fe local, ya siente el todopoderoso influjo de sus dioses aunque no los conozca ni pueda creer en ellos, porque está consciente, entre otras cosas, de que el sol no aparece cada día merced a las plegarias de esta gente, sino por motivos que la astronomía hace varios siglos que nos explicó.
Claro que caminar en la fila, ser la única téuari convidada a formar parte de ella, e irse “compenetrando” de la rara y abigarrada mezcla de sagrado y profano de esta gente, no es lo mismo que, en su calidad de científica social, hacerse comadre de la familia que en equis año ejerce la mayordomía, indígena o mestiza, de tal o cual culto.
En esta tierra de miserables iguales a los dioses, donde los niños y las niñas parecen tan fuertes y vivos como un escultor –un Miguel Ángel de las montañas–, Concha está experimentando la felicidad, la exaltación del creyente.
El jículi se mete en la sangre antes de probarlo.
De pronto se ha desbandado la fila, quién sabe por qué razón litúrgica, y Concha se queda sola, en la profunda y silenciosa penumbra, junto a los animales, que siguen guardando silencio, el silencio de la sangre, herméticos y sacerdotales como los viejos varones que presiden tan inmóviles como si estuvieran pintados en un mural. Entre las infinitas arrugas, sus ojos destellan.
Cuando se aleja (quién sabe después de cuánto tiempo de observar a las bestias), se pregunta si buscar a su nuevo amigo o caminar hacia el borde de la gran cañada, cuyo otro borde sólo parece cercano debido a la inaudita transparencia del aire y a que las águilas surcan la distancia sin esfuerzo.
Pero le atemoriza irse sola y de noche el medio kilómetro que la separa de ese ancho abismo, esa raja entre grandes montañas, entre techos del mundo, por donde estas gentes bajan y trepan, solitarias, vestidas de blanco, con la misma facilidad que hormigas o cabras.
Aquí se siente ella –metafóricamente, tal vez, pero las metáforas son formas rapidísimas de comprender la realidad– como si sólo hubieran pasado unas cuantas centenas de años desde que las deidades y los humanos signaron un pacto inefable: éstos inventan y adoran a aquéllas y, a cambio, en ciertas fechas, son como ellas, mediante la observación de los rituales, mediante la escucha de las letanías legendarias, mediante la repetida y renovada identificación entre sí mismos, y mediante la comunión con el jículi.
Es teofagia, piensa Concha, atreviéndose a beber dos lentos tragos del líquido espeso de la taza de peltre blanco desportillado que le tiende un hombre muy alto, cuyo sombrero de paja lleno de colguijes parece, a contraluz de la luna, la reproducción de un carrusel.
–Muchas gracias –le dice y él le contesta algo que lo mismo puede ser “De nada” que algo menos convencional.
Concha se ha sentado en el suelo cerca de un mara’kame que entona un cántico interminable, y mira y mira los grandes dedos rocallosos incrustados en los huaraches de los hombres (ninguna mujer en torno a las fogatas, salvo acaso en tercera fila) y luego va subiendo la mirada hacia los rostros (ya sea de aquellos hombres increíblemente mugrosos o de los asombrosamente limpios) y ve a un ser parecidísimo a un dios: un dios de la Edad de Piedra en la época de los DC-3 que milagrosamente siguen volando, de las cervezas en latas de aluminio, de las cubetas de plástico, del sagrado tabaco empacado en cajetillas con celofán, de la tubería utilizada pero no cerrada, de la clínica que muy pocos visitan, de los satélites que emiten y reciben señales.
Oye y oye y oye el cántico de los mara’kames, y tanto su cuerpo como su espíritu se echan a andar o más bien a volar de nuevo.
Al cabo de un rato, le tocan el hombro, y sabe que no es un indio –porque los indios no suelen tocarnos, ni nosotros a ellos–, sino su amigo, que le susurra:
–Quihubo, Concha –con una voz que a ella se le va haciendo conocida, aunque ayer no lo era en absoluto.
–Quihubo, amigo. Gracias por salvarme de volverme una tea humana –murmura a su vez, oliendo su aliento y alejándolo del hechicero.
–Era increíble cómo el momento solemne se derretía en carcajadas…
–…Y risitas…
–…Y las mujeres y los niños y los téuaris te gritábamos que estabas con la greña llena de chispas.
–Uta, gracias, bróder.
–El Pingüino y yo nos dimos cuenta de repente y al grito, su grito, de “¡Bomberazo!”, nos quitamos los suéteres y te los echamos encima.
–Y yo, ni en cuenta.
–No, seguías ahí con tu sonrisota de felicidad y serenidad.
Caminan y, al cabo de un rato, ella se detiene y dice:
–Oye, estamos yendo hacia la cañada o desfiladero o como se llame.
–Sí, mejor nos regresamos.
–¿Te da cuscús?
–Sí, a mí me ataca mucho el vértigo. Además, alguno de Los Enterados me dijo que esos pequeños túmulos de piedras que hay en el borde son oratorios o templos o como se diga.
–Entonces no vamos –opina ella, casi terminantemente.
–No sé, ¿tú qué piensas?
Concha se sienta en una piedra plana y blanca –que la luna vuelve más blanca que de día– y contesta:
–Mejor no. Hay que tener absoluto respeto.
Él se sienta junto a ella y los dos escuchan el completo silencio circundante, incluso de los insectos. Concha piensa: Tal vez a estas altitudes o estas horas no haya insectos que hagan ruido. O callan cuando hay luna creciente. O están muy ocupados chupándoles la sangre a los animales del sacrificio.
Él se reacomoda para que puedan recargarse una en la otra sus espaldas y se da cuenta de que podrían quedarse así mucho tiempo, siameses silentes.
De tarde en tarde, el viento trae algunas estrofas de los cánticos de los mara’kames, que cantan cada uno por su lado, y el sonsonete de los violines de los niños, uno por cada brujo o mago. Sus espaldas comienzan a fundirse, y al rato ella dice:
–Estás tiritando.
–¿Yo?
–Sí, tú. ¿Qué, no traes tu suéter de Chiconcuac?
–Sí, pero por lo visto es muy delgado para tanta montaña tan tarde.
–¿O se te quemó?
–No, no.
Se echan a andar. Al principio medio abrazados; luego cada quien sorteando las piedras, las matas, las zanjitas y los hoyos que no vieron ni sintieron al venir.
Se conocieron en el lobby de un muy desangelado hotel de Tepic y descubrieron que eran los dos únicos que se alojaban allí de todos los que no habían cabido en el vuelo de un anciano DC-3 de la Segunda Guerra Mundial que partía a la sierra (y de regreso) con muy pocos asientos y chivos y gallinas y guajolotes y cajas de cartón y huacales que a veces se zarandeaban y desplazaban de un lado al otro apachurrando seres y objetos como en una película tragicómica.
En la habitación de ella, la que tenía tele y servibar y balcón hacia la plaza principal, donde unos pocos varones y hembras –también muy desangelados– circulaban en sentidos mutuamente contrarios y los vendedores de jícamas y pepinos y helados y chicharrones de harina ahuyentaban moscas aturdidas y necias, se hicieron el amor muy suavemente, tímidos y calladitos, como despertándose antes del alba.
Después, Concha jugaba con los pelitos de su axila y le daba mordiditas en el hombro.
–¿Te gusto? –preguntó él.
–Sí, eres un hombre bonito.
Él se irguió:
–Hace unos meses me separé de mi mujer, que no quería mi cuerpo.
Los dos guardaron silencio. Él prosiguió, mirando la pared:
–No lo disfrutaba ni me dejaba disfrutarlo… Me quería sólo por mi inteligencia, y la inteligencia de mis amigos, no por mi cuerpo. Mi cuerpo siempre estaba casi completamente solo al lado del suyo.
Se volvió a mirarla, pero al verla desnuda, se miró las manos:
–Deseaba a otras mujeres, a muchas. Pero no me atrevía a buscarlas y obtenerlas, por miedo a que me confirmaran que sus cuerpos eran preferibles. De todos modos, acabé por romper con ella, me fui de la casa.
Luego de algunos instantes en que encendieron un Delicados sin filtro para los dos, Concha le preguntó:
–¿Tienes hijos?
–No. ¿Tú?
–Tampoco.
–Estas horas contigo han sido maravillosas y espantosas –expresó él–. Te gustó mi cuerpo…
–Sí. Mucho, incluso. Tiene partes muy bonitas.
Él se rio en voz alta, como un niño con voz de hombre, y preguntó:
–¿Sabes de cuerpos de hombres?
–Sí, sé al...