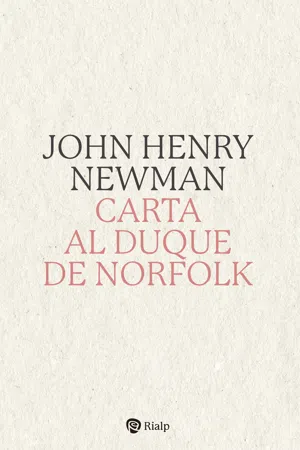
This is a test
- 308 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Carta al Duque de Norfolk
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
Newman tiene el don de sugerir planteamientos de valor permanente, al hilo de cuestiones que enriquecieron el debate intelectual y doctrinal de su época.La Carta al Duque de Norfolk, escrita para rebatir las críticas ofensivas el político Gladstone a los católicos, está considerada hoy como uno de los textos más luminosos de la literatura cristiana acerca de la conciencia moral.Los escritos de Newman tienen un notable sentido práctico, y manifiestan el empeño pastoral de su autor. Gracias a su capacidad para anticiparse a cuestiones teológicas hoy de plena actualidad, Newman goza de una notable influencia en la Iglesia católica, también como precursor del Concilio Vaticano II.
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a Carta al Duque de Norfolk de John Henry Newman, Víctor García Ruiz en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Ensayos literarios. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
1.
OBSERVACIONES INTRODUCTORIAS
OBSERVACIONES INTRODUCTORIAS
EL PROBLEMA PRINCIPAL que Mr Gladstone ha planteado creo que es este: ¿pueden los católicos ser súbditos del Estado dignos de confianza? ¿Acaso no existe una potencia extranjera que tiene poder sobre sus conciencias y hasta puede servirse de ellos en cualquier momento? ¿Y no redundaría este hecho en daños muy serios para el gobierno civil bajo el que viven? Mr Gladstone no se limita a estas preguntas sino que se extravía y se complica la vida, lamento decirlo, para mofarse de nuestra perdida libertad mental y moral, acusación del todo innecesaria para su propósito. Nos informa además de que hemos “repudiado la historia antigua”, que rechazamos el “pensamiento” moderno, que nuestra Iglesia se ha dedicado a “poner al día sus herramientas oxidadas”, y que ha hecho últimamente más férreo nuestro vínculo de sumisión, y es harto probable que siga así en un futuro próximo. Me parece indigno del elevado espíritu de Mr Gladstone haber lanzado semejantes invectivas contra nosotros. ¿Qué hombría intelectual nos queda si hacemos caso de sus palabras? No obstante, su círculo de conocidos es suficientemente amplio y el juicio que tiene sobre sus compatriotas es bien certero como para que no se dé cuenta de que está concitando grandes cantidades de odio e inquina contra hombres excelentes cuya única tacha es su religión. Cuanto más intensos son los prejuicios con los que nos contemplan clases sociales enteras, menos generosidad demuestra él al dedicarnos semejante avalancha de reproches superfluos. Cuanto más grave es la acusación que dirige contra nosotros, mayor habría de ser su cuidado en no predisponer a juez y jurado en contra nuestra. En Inglaterra no hace falta retórica alguna para ir contra un desventurado católico en cualquier ocasión. Mas Mr Gladstone es tan poco consciente de cómo nos trata que, en cierto momento de su folleto, por extraño que pueda parecer, llega a ufanarse de que ha tenido un cuidado extremo en “no añadir leña al fuego del apasionamiento en aquello que es asunto de pura argumentación” (pp. 15, 16). Me atrevo a pensar que algún día se arrepentirá de lo que ha dicho.
No obstante, hay que afrontar las cosas tal como vienen. Lo que yo me propongo hacer es esto: dejar a un lado sus acusaciones de que repudiamos la historia antigua, de que rechazamos el pensamiento moderno y de que renunciamos a nuestra libertad de pensamiento, y limitarme, mayormente, a aquello en lo que él más insiste: que los católicos, si son coherentes con sus principios, no pueden ser súbditos leales. No dejaré, en cambio, de dar cuenta de su ataque a nuestra rectitud moral.
La ocasión y los fundamentos de la censura a la que Mr Gladstone nos ha sometido, si le entiendo bien, son los siguientes: como estadista, se sintió alarmado hace diez años por la encíclica papal del 8 de diciembre y por el “Syllabus de proposiciones erróneas” que, por orden del papa, la acompañó en su difusión a los obispos. Siguieron luego los decretos del Concilio Vaticano de 1870, basados en la jurisdicción universal e infalibilidad doctrinal del papa. Finalmente, como colofón del acontecimiento que convirtió la alarma en indignación y provocó la pública protesta, “los obispos católico-romanos de Irlanda estimaron conveniente procurar el rechazo” de los Estatutos de la Universidad Irlandesa de febrero de 1873, “por la influencia directa que ejercían los prelados sobre cierto número de miembros irlandeses del parlamento”, etc. (p. 60). Este paso que dieron los obispos demostró a las claras, si le entiendo bien, la nueva y maligna fuerza que Roma había adquirido; o al menos, al provocar su caída del poder, le proporcionó la oportunidad para denunciarla. “Desde aquel momento, cambió completamente la situación” y se provocó “una amplia discusión política” acerca de la religión católica, de quienes la profesan y de “una deuda con el país que debía ser pagada”. Esa deuda será pagada cuando Mr Gladstone se convenza, en beneficio del país, de que no hay nada en la religión católica que impida a quienes la profesan ser tan leales a su patria como cualesquiera otros súbditos del Estado; y también, de que la sede de Roma carece de poder para interferir en las obligaciones civiles de nadie, provocando preocupación o alarma en el poder civil. El punto principal en que se basa él para propugnar la necesidad de una investigación de esta naturaleza es, en primer término, el texto de los documentos originales de 1864 y 1870. En segundo, y con mayor ahínco, el animus que respiran y el espíritu de permanente agresión que desvelan; en tercer lugar, la osadía de la agresión sufrida en 1873 cuando el papa, actuando —según se aduce— con su influencia sobre los miembros irlandeses del parlamento, consiguió hacer caer a un gobierno que, aparte de otros beneficios pasados, estaba en aquellos precisos momentos beneficiando a los católicos irlandeses y que cayó precisamente por otorgarles esos beneficios.
Sería ridículo y oficioso por mi parte ofrecerme ahora como el campeón del venerable episcopado de Irlanda o tomar sobre mí el papel de abogado y representante de la Santa Sede. “Non tali auxilio [no con ese aliado]”: en ninguna de las dos funciones podría yo figurar sin caer en una gran presunción; y la menor de las razones sería esta: me es imposible conocer los puntos concretos que son la clave del agravio que Mr Gladstone cree haber sufrido de parte de los unos o de los otros. No obstante, en una cuestión que me interesa tan de cerca como el proyecto de febrero que él llevó a la cámara baja, con gran sinceridad y cordialidad, en beneficio de la Universidad católica en Irlanda, se me permitirá decir al menos esto: que yo, que ahora no tengo relación oficial con los obispos irlandeses y que en ningún sentido estoy en los consejos romanos, nada más ver el resumen del proyecto de Estatutos y leer una de sus disposiciones, sentí enseguida un grandísimo asombro y un terror que me afligió dolorosamente de que Mr Gladstone estuviera actuando de común acuerdo con el episcopado católico. Yo no veía cómo podían estos aceptarlo honorablemente. Si la cuestión se planteara de nuevo, era posible decidirse por los Queen’s Colleges y abandonar el proyecto de Universidad católica. La Santa Sede pudo haber tomado esa decisión en 1847. Pero en esa fecha, o poco más o menos, habían llegado desde Roma tres rescriptos en favor de una institución educativa específicamente católica; un consejo nacional había decidido en su favor; se rechazaron generosos ofrecimientos por parte del gobierno; se produjeron fuertes conmociones en el mundo político; se hicieron donaciones munificentes. Todo sobre el principio único de que la educación católica se había de mantener inviolable en el país. Así pues, si por una subvención económica o cualquier otra ventaja secular, se abandonara este principio y, después de todo, se permitiera a los jóvenes católicos asistir a las clases de hombres sin religión o de religión protestante, resultaría que la lucha de los últimos treinta años habría sido un absurdo, y parecería que el papa y los obispos habrían jugado a engañar cuando alegaban reclamaciones de conciencia y obligaciones religiosas. Deseé que se hubiera omitido esa cláusula que tanta incomodidad me producía; de todas maneras, fue para mí un alivio enorme cuando los periódicos anunciaron que los obispos habían expresado formalmente su insatisfacción con el proyecto.
Decidieron declinar una dádiva cargada con semejantes condiciones y ¿quién puede culparles por ello? ¿Quién va a sorprenderse de que hagan ahora lo que hicieron en 1847? ¿Implicaba esa decisión novedad alguna en su política? ¿Qué había de desaforado partidismo en todo eso? ¿Es que solo los intereses de los católicos irlandeses van a carecer de representación en la Cámara de los Comunes? ¿Por qué esos intereses no han de ser tan objeto de derechos como cualesquiera otros? Me expongo a exhibir mi ignorancia sobre las normas y procedimientos parlamentarios, pero yo creía que los intereses de los ferrocarriles y los llamados “intereses del publicano” [de los taberneros] son muy poderosos en esa cámara. También en Escocia, según creo, el gobierno tiene que entendérselas con un partido temible. Y volviendo a Irlanda, hay partidarios del autogobierno que tienen objetivos distintos, e incluso contrarios, a los de la jerarquía católica. En cuanto al papa, por lo que parece a simple vista, nada hay que sugiera que él haya intervenido, ni hacía falta intervenir, en un asunto tan claro. Y si un acto puede explicarse satisfactoriamente sin acudir a una causa hipotética, es mala lógica acudir a ella. Hablando según mis luces, creo que no ha habido intervención alguna de Roma en este asunto. En la actitud adoptada, los obispos se limitaron a hacer uso de sus derechos civiles, que todos tenemos y que también otros habían usado a su manera. ¿Por qué no habría de ser su deber promover los intereses de su religión mediante sus posibilidades políticas? ¿No existen acaso intereses en Exeter Hall [ver Glosario]? Yo creía que era cosa comúnmente aceptada en la teoría de nuestra Constitución reformada que los miembros del parlamento son representantes de sus votantes y que la fuerza de cada interés se demuestra y el rumbo de la nación se fija por medio de enfrentamientos en la Cámara de los Comunes. Recuerdo perfectamente que, tras unas elecciones generales, el Times se lamentaba de que no hubiera ningún católico inglés en la nueva cámara, fundamentando su comentario en que todas las clases y partidos deberían tener representación parlamentaria. Como es obvio, la religión católica tiene no poca aceptación en Irlanda; ¿por qué, pues, no ha de tener un número adecuado de representantes y defensores en Westminster? Tan claro me parece esto que debe de existir algún defecto en mi conocimiento de los hechos que explique la sorpresa y el desagrado de Mr Gladstone ante la conducta de los obispos irlandeses en 1873. Pero a mí no se me alcanza ninguno; y si no hay ninguno, su conducta poco razonable en este asunto de Irlanda hace bastante probable que también sea poco razonable en su juicio de ahora acerca de la encíclica, del Syllabus y de los Decretos del Vaticano.
Los obispos, tengo entendido, no solamente se opusieron a aquella propuesta de ley de Mr Gladstone [el Irish University Bill] sino que, además, solicitaron fondos dirigidos a cubrir los gastos de su propia universidad. Si fue así, su argumentación más obvia sería esta: los católicos constituyen la mayor parte de la población de Irlanda y no es justo que la minoría protestante se beneficie de todo lo destinado a educación en el presupuesto u otras fuentes. La respuesta sería —supongo— que no era el protestantismo sino la educación liberal quien recibía el dinero, y que si los obispos renunciaran a sus principios y se comportaran como liberales, también podrían recibir los beneficios inherentes. Estos argumentos no me afectan a mí ahora, pero me gustaría dejar clara la postura que los obispos ocuparían si suscribiesen semejante propuesta: no digo que fueron primero irlandeses y luego católicos, pero sí digo que al hacer esa petición hablaron no ya como obispos católicos sino como los obispos de una nación católica. No hablaron movidos por la encíclica, el Syllabus o los Decretos del Vaticano. Pedían como irlandeses su parte en la hacienda del país, y ¿acaso no tiene Irlanda derecho a hablar en ese terreno? y ¿no podrían sus obispos representarla en justicia? Me parece un tremendo error pensar que cuanto hacen los obispos y el clero irlandeses lo hacen solo por motivos eclesiásticos. ¿Y por qué no por motivos nacionales? En cuyo caso, esas acciones nada tienen que ver con Roma. Conozco bien la fe firme y sencilla de la mayor parte del pueblo irlandés y cómo anteponen la religión católica a cualquier otra cosa de este mundo. Es su consuelo, su alegría, su tesoro, su orgullo y su compensación a cientos de discriminaciones en lo material. Mas ¿quién puede negar que en política a veces su conducta —y más que a veces— ha tenido un deje más favorable a su nación que a su Iglesia? Esto se dijo en las últimas elecciones generales, cuando se mostraban tan favorables a la autonomía. ¿Por qué, pues, tiene Mr Gladstone que castigar a la religión católica? ¿Porque los irlandeses aman su verde isla y sus intereses? Irlanda no es el único país donde política, patriotismo y facciones políticas han estado tan íntimamente unidos con la religión nacional, o de una clase social, que resulta difícil distinguir cuál de los distintos principios y motivos es el principal. “El puritano”, dice Macaulay, “se postró en el polvo ante su Creador, pero a su rey le puso la bota en el cuello”. A él no lo acuso de hipocresía por este motivo, pues al haber sufrido grandes males, a su entender, tanto en asuntos religiosos como temporales, y al ser las mismas personas los responsables de esos males, Mr Gladstone no distinguía claramente entre los actos que realizaba como patriota y los que llevaba a cabo como puritano. Lo mismo ocurre con los irlandeses: no distinguen, no pueden distinguir, entre su amor a Irlanda y su amor a la religión. Su patriotismo es religioso y su religión está hondamente impregnada de patriotismo; y es difícil reconocer al Ultramontano abstracto e ideal, puro y simple, en la manifestación concreta de sí mismo, en carne y hueso, que uno encuentra votando en su colegio electoral o rezando en su capilla[3]. No entiendo cómo puede el papa responder por él en ninguno de sus actos políticos de estos últimos cincuenta años.
Esto me lleva a un asunto que Mr Gladstone desarrolla por extenso en su folleto. De un gran hombre al que él cita y por cuya memoria tengo yo un gran respeto —me refiero al obispo Doyle— diré que la manera en que este habló del papa en cierta ocasión estaba ligeramente teñida de patriotismo. Me atrevo a decir que cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo en el fragor de una gran lucha por la libertad política, ya que solo dijo lo que es verdadero y honrado. Solo digo que el vigoroso lenguaje que empleó no fue exactamente el que hubiera convenido a la atmósfera romana. Dice a lord Liverpool: “Se burlan de nosotros por las actuaciones de los papas. ¿Qué tenemos que ver nosotros, católicos, con las actuaciones de los papas, o por qué tenemos que dar cuenta de ellas?” (p. 27). Con algunas actuaciones de los papas nosotros, católicos, sí tenemos mucho que ver, por supuesto. Ahora bien, si se examina el contexto de sus palabras, no tengo la menor duda de que se verá que se refería a ciertas actuaciones de ciertos papas, cuando dijo que los católicos no asumen esa responsabilidad. Desde luego, hay ciertos actos de papas en los que nadie querría verse involucrado. También requieren piadosa interpretación otras palabras del obispo Doyle, cuando dice que “la lealtad debida al rey y la lealtad debida al papa son, por su naturaleza, las dos cosas más distintas y separadas que pueda concebirse” (p. 30). En su naturaleza, sí, en abstracto, también, pero no en casos particulares. Porque un Estado pagano me puede mandar que ofrezca incienso en el altar de Júpiter y el papa me mandaría que no lo hiciese. Me aventuro a hacer un comentario semejante acerca de la “Carta de los obispos irlandeses” a su clero y a sus fieles de 1826, citada en página 31, y sobre la “Declaración de los vicarios apostólicos de Inglaterra” (misma página).
Pero no se piense, en absoluto, de lo que acabo de decir, que los hombres venerables a los que me he referido eran conscientes de ninguna ambigüedad tanto en afirmaciones como las anteriores como en otras que fueran negaciones de la infalibilidad del papa. Uno de ellos, el doctor Troy, arzobispo de Dublín, en fecha anterior, 1793, tocó en una de sus pastorales ese tema que Mr Gladstone considera descartado por ellos tan sumariamente. Dice el arzobispo: “Muchos católicos sostienen que el papa es infalible cuando enseña a la Iglesia universal como su supremo y visible pastor y cabeza, como sucesor de san Pedro y heredero de las promesas de singular asistencia hechas a él por Jesucristo mismo; y que los decretos y decisiones que toma como maestro y pastor se han de considerar como reglas de fe cuando son dogmáticas o se restringen a puntos de doctrina en la fe o la moral. Otros niegan esto y exigen el asentimiento expreso o tácito de la Iglesia, reunida o no, para sellar sus decretos dogmáticos como infalibles. Hasta que la Iglesia no tome una decisión sobre esta divergencia entre escuelas, los católicos individualmente pueden adoptar cualquiera de las dos opiniones sin romper la comunión o la paz de la Iglesia. Los católicos de Irlanda han declarado recientemente que no es artículo de la fe católica y, por tanto, no se les exige que crean o profesen que el papa es infalible, sin adoptar o abjurar ninguna de las opiniones mencionadas, que quedan abiertas a la discusión mientras la Iglesia no se pronuncie sobre ellas”. Así se dirigió el arzobispo a su rebaño al informarles de que el papa había modificado el juramento que debían prestar los obispos católicos.
En cuanto al modo de hablar de los obispos en 1826, tenemos que recordar que en esos momentos el clero, tanto en Irlanda como en Inglaterra, se había formado en ideas galicanas. Daban por supuestas esas ideas y, si llegaban a plantearse la cuestión, pensaban que era sencillamente imposible que se definiera la infalibilidad papal. Incluso entre quienes asistieron al Concilio Vaticano y personalmente creían en ella, había obispos —creo yo— que, hasta que no se declaró efectivamente, pensaban que no podía hacerse semejante definición. Quizá alegaran que las pruebas históricas disponibles, aunque a ellos personalmente les bastaran para estar convencidos, no dejaban de plantear problemas como base para definir un dogma católico. Con más razón sería esta la postura de los obispos en 1826. “¿Cómo puede llegar a ocurrir —preguntarían— que una mayoría de obispos piense que es su deber abandonar su principal prerrogativa y hacer que la Iglesia adopte la forma de una monarquía pura?”. Pensarían que la definición de infalibilidad era algo tan inconcebible como la posibilidad de que, veinticinco años después, hubiera en Inglaterra una jerarquía de trece obispos católicos con un cardenal como arzobispo.
Pero, mientras todo esto ocurría, semejante modo de pensar era del todo ajeno al entourage de la Santa Sede. El propio Mr Gladstone dice —y el Duque de Wellington y Sir Robert Peel también tendrían que haberlo sabido como él— que “los papas han mantenido, con pocas intromisiones, relativamente, su derecho a la infalibilidad dogmática” (p. 28). Así pues, si la pretensión del papa respecto a la infalibilidad era hecho tan patente, ¿cómo podían pensar que el papa iba a admitir que fuera imposible convertir aquella pretensión en dogma? La verdad es que Wellington y Peel estaban muy poco interesados en ese asunto; según se expuso en una Petición o Declaración firmada entre otros por el Dr. Troy, resultaba “de nulo interés bajo la óptica política”. Si querían obtener respuestas sobre lo que podría ocurrir en el futuro, ¿por qué no se dirigieron directamente al cuartel general? ¿Por qué se dedicaron a lanzar rumores por los pasillos de las universidades acerca de este asunto de las pretensiones del papa o por qué confiaron en los folletos o exámenes de obispos a los que nunca solicitaron credenciales? ¿Por qué no ir en seguida a Roma?
La razón es clara: se trataba de un caso notable, con una consecuencia grave, de algo que es tradición firme entre nosotros, los ingleses, y motivo de gran vergüenza para todos los gobiernos en sus relaciones con católicos. Yo recuerdo que el doctor Griffiths, vicario apostólico del distrito de Londres, hace años me contó una entrevista que había tenido con el difunto lord Derby, entonces, creo, ministro de las Colonias. Lo que le entendí que decía es que, en aquel momento, lord Derby estaba perplejo por algún asunto de las indias occidentales en que había católicos por medio, porque no encontraba ningún representante oficial con quien tratar. Quería lord Derby que el doctor Griffiths asumiera el enc...
Índice
- PORTADA
- PORTADA INTERIOR
- CRÉDITOS
- DEDICATORIA
- ÍNDICE
- INTRODUCCIÓN NO POPERY!
- CARTA A SU GRACIA EL DUQUE DE NORFOLK CON MOTIVO DE LA RECIENTE PROTESTA DE MR GLADSTONE
- 1. OBSERVACIONES INTRODUCTORIAS
- 2. LA IGLESIA ANTIGUA
- 3. LA IGLESIA DE LOS PAPAS
- 4. LEALTADES ENCONTRADAS
- 5. LA CONCIENCIA
- 6. LA ENCÍCLICA DE 1864
- 7. EL SYLLABUS
- 8. EL CONCILIO VATICANO
- 9. LA DEFINICIÓN VATICANA
- 10. CONCLUSIÓN
- EPÍLOGO
- APÉNDICES
- GLOSARIO
- AUTOR