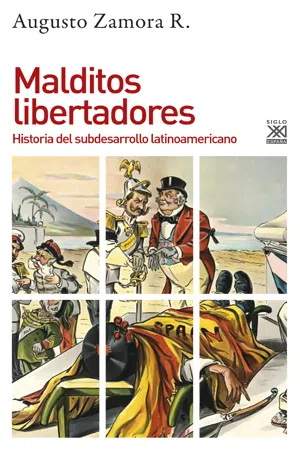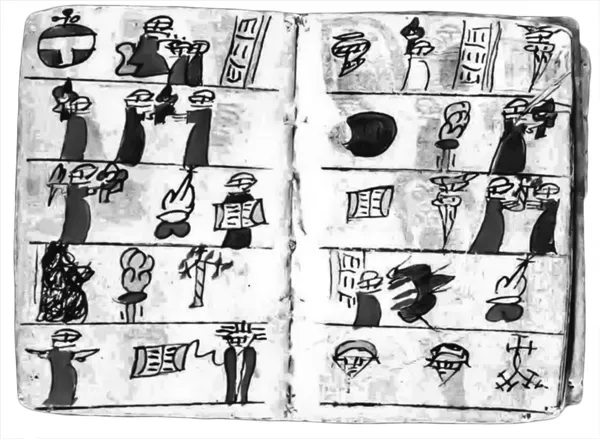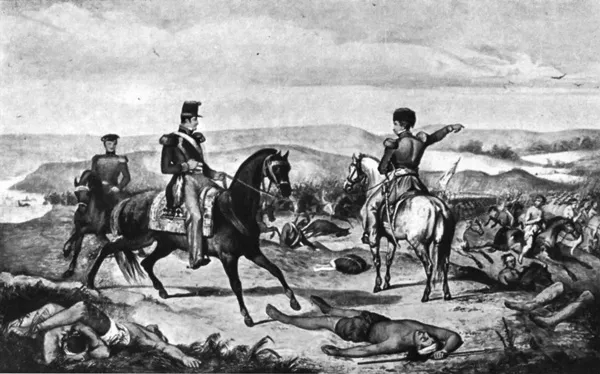![]()
X. INDÍGENAS, EL BOTÍN DE GUERRA DE LAS OLIGARQUÍAS
No solo territorios y libertad se perdieron. La independencia dejó otro grupo perdedor: los pueblos indígenas. Hay que, en este tema, desmantelar dos mitos construidos por las oligarquías, y que han perdurado como quistes malignos en el ethos histórico de la región. El primero, que los indígenas eran explotados hasta la infamia por los «españoles», cierto las primeras décadas, falso los siglos siguientes. Las comillas ayudan a destacar un hecho medular: a medida que avanzaba la colonia, criollos y mestizos fueron ocupando cuotas más grandes de poder económico y social; los «españoles» explotadores de indios eran, mayoritariamente, ellos, sobre todo los criollos, convertidos en grandes hacendados, comerciantes y contrabandistas. En segundo lugar, que el dominio español se mantuvo sobre una represión inmisericorde. Más falso aún.
La verdad histórica es que, pasado el periodo de conquista –sangriento en unas partes, sin sangre en otras–, la Corona desarrolló un voluminoso sistema de regulación legal de sus dominios americanos, conocido como Leyes de Indias, dentro del cual se encontraban abundantes reales cédulas y reales órdenes dirigidos a proteger al indígena de los abusos y que, tanto o más importante, reconocían derechos a los pueblos indígenas como nunca una potencia colonizadora había hecho ni reconocería jamás. Contrario a lo que sostienen los mitólogos de la historia, el instrumento principal y más efectivo de dominio no fue la fuerza, sino la religión y la educación, hecho que se omite adrede y que entienden herético sacarlo a la luz los repetidores de la mitología historicida. Aquí dejamos un ejemplo, tomado de la obra, en dos volúmenes, de Don Miguel de la Guardia, Las Leyes de Indias, editado en Madrid, en 1889:
LEY IV. Don Felipe II en la Ordenanza 144 de poblaciones, en el Bosque de Segovia, á 13 de Julio de 1573. Que no queriendo los indios recibir de paz la santa fe, se use de los medios que por esta ley se mandan
Conciértense con el cacique principal, que está de paz y confina con los indios de guerra, que los procure atraer á su tierra á divertirse, o a otra cosa semejante, y para entonces estén allí los predicadores con algunos españoles, é indios, amigos secretamente, de manera que haya seguridad, y cuando sea tiempo se descubran á Jos que fueren llamados; y á ellos juntos con los demás por sus lenguas é intérpretes, comiencen á enseñar la doctrina cristiana: y para que la oigan con más veneración y admiración, estén revestidos á lo menos con albas ó sobrepellices y estolas, y con la santa cruz en las manos, y los cristianos la oigan con grandísimo acatamiento y veneración, porque á su imitación los fieles se aficionen á ser enseñados.
Como puede colegirse, no hay orden alguna que mande a convertir a los indígenas a sangre y fuego, sino impresionándolos con boatos y ritos y hablándoles en sus lenguas, a efectos de que «se aficionen á ser enseñados». Siguiendo esas órdenes, los predicadores hicieron alarde de imaginación para enseñar la religión cristiana a los indígenas, entre ellos lo que podríamos considerar los primeros «cómics» religiosos:
Catecismo de misionero en las Indias, siglo XVI.
No quedaban ahí las Leyes de Indias. La Corona tampoco promovía la discriminación ni nada que pueda parecerse al apartheid inventado por los blancos en Sudáfrica en pleno siglo XX. Era tan «perversa» y «mala» la Corona, que mandaba órdenes de este tenor, que pueden verse en el libro de Don Miguel de la Guardia:
El Emperador Don Carlos y el Cardenal Gobernador, en Fuensalida, á 7 de Octubre de 1541.
Que se funden hospitales en todos los pueblos de españoles é indios. Encargamos y mandamos á nuestros Virreyes, Audiencias y Gobernadores, que con especial cuidado provean, que en todos los pueblos de españoles é indios de sus provincias y jurisdicciones, se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana.
Esa línea fue constante durante el periodo colonial. Así, por Real Cédula de 1697, reiterada en 1725, se derogó la ley que prohibía la ordenación sacerdotal de indígenas. Por la Real Cédula, el rey de España afirmó que los indígenas podían ser ordenados, y que deberían ser tratados «según y como los demás vasallos en mis dilatados dominios de la Europa, con quienes han de ser iguales en todo».
Vamos, ahora, a un punto medular en la historia real de Hispanoamérica: la tenencia de la tierra. Como recoge Fernando Mayorga, en su artículo «La propiedad de tierras en la colonia»:
Desde temprano, la Corona reconoció la legitimidad de la propiedad anterior a la conquista. En las instrucciones impartidas a los conquistadores se aclaraba que no debía repartirse a los peninsulares la tierra de los indios y que sus estancias debían ubicarse lejos de los pueblos de naturales para evitar que el ganado dañase sus labranzas. Las leyes 7, 9, 12, 16, 17, 18 y 19 del título 12, libro 4 y las leyes 8 y 20 del título 3, libro 6 de la Recopilación se refieren a la protección de las tierras de los naturales dentro de las dos vertientes señaladas. Paralelamente, las leyes que reglamentaron el régimen de encomiendas precisaron que el derecho del encomendero debía limitarse a percibir el tributo indígena sin que pudiera bajo ningún concepto disponer de su tierra.
En otras palabras, desde los inicios de la colonia, la Corona española reconoció el derecho de los indios a sus tierras ancestrales, otorgando en un sinnúmero de casos las correspondientes cédulas que reconocían ese derecho y establecían los linderos de las tierras indígenas. Tras la independencia, los nuevos gobiernos derogaron las Leyes de Indias que protegían las tierras de los indígenas. Aprovechando el vacío legal creado ex profeso, las oligarquías terratenientes, todas a una, de México a Argentina, iniciaron una brutal política de despojo –que aún hoy continúa– para arrebatar a los indígenas las tierras reconocidas por la Corona, hundiéndolos en la mayor de las miserias. Este proceso fue iniciado casi desde el momento mismo de los procesos de independencia, según expone Carlos Alberto Murgueitio Manrique en su investigación «El proceso de desamortización de las tierras indígenas durante las repúblicas liberales de México y Colombia, 1853-1876», publicado en 2014:
Simón Bolívar inició el proceso de desamortización o desvinculación de las posesiones terrenales del clero y de las comunidades indígenas del Perú realista en 1824. Con el decreto de Trujillo, ordenó el reparto de las tierras comunales y la reventa en subasta de las denominadas como excedentarias, por dos tercios de su valor nominal. En vista de su error, el mismo Libertador suspendió la vigencia de tal decreto en 1826, aplazando la enajenación de las tierras de comunidad, al menos, hasta 1850, con el fin de permitirles a los indígenas una adaptación menos traumática al individualismo agrario y un proceso de aculturación que les permitiera entender los propósitos republicanos. También revocó los efectos de la liberación de los esclavos, proclamada por San Martín.
Aunque revestido de palabras altisonantes, como proceso dirigido a modernizar los países y «civilizar a los indios», el proceso de destrucción y despojo de las tierras ancestrales sumió a los pueblos indígenas en la mayor de las miserias. Lo señalaba José Carlos Mariátegui en su obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicada en 1928:
A la República le tocaba elevar la condición del indio. Y contrariando ese deber, la República ha pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. La República ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tierras. En una raza de costumbre y de alma agrarias, como la raza indígena, este despojo ha constituido una causa de disolución material y moral.
En 1824, en Argentina, comienza la Campaña del Desierto, guerra de exterminio contra los indígenas para conquistar sus territorios. En 1826, el presidente Bernardino Rivadavia, dicta un decreto por el cual «se contrata al coronel prusiano Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles». Uno de los partes de guerra de Rauch da cuenta de su forma de hacer la guerra a indígenas desarmados: «Hoy, para ahorrar balas, hemos degollado 28 ranqueles». Los extensos dominios indígenas serán repartidos entre ganaderos y comerciantes, en régimen de enfiteusis, convirtiendo a la Argentina en una inmensa finca controlada por un puñado de familias.
Campaña «contra los indios salvajes» de 1824.
No obstante, corresponde a Uruguay el primer genocidio planificado de Latinoamérica. En 1831, el presidente uruguayo, general Fructuoso Rivera, invitó a los indígenas charrúas a una reunión en un sitio llamado Salsipuedes –nombre que sabe a broma macabra– según él, para tratar el problema del contrabando de ganado a Brasil y la defensa de la frontera. En abril de ese año 1831, los charrúas acudieron a la cita y, ya reunidos, un ejército de 1.200 soldados los atacó sin previo aviso. Nadie sabe, aún hoy, cuántos indígenas fueron asesinados. La historia oficial dice que 40 –cifra ridícula–, los «charruistas», que centenares. El número no importa, sino el hecho en sí. Los indígenas que no pudieron huir fueron capturados y llevados, amarrados, a lo largo de 300 kilómetros, hasta Montevideo, donde fueron repartidos como esclavos en las casas de la oligarquía criolla de la capital oriental.
Entre 1860 y 1885, los mapuches y otros pueblos de Argentina y Chile sufrieron el exterminio por la acción conjunta de los ejércitos de Chile y Argentina. En México, las tierras comunales y los predios indígenas fueron devorados por los latifundios. En todas partes, los indígenas, privados de los escasos pero importantes derechos que les había reconocido la Corona, serán obligados a convertirse en peones, dentro del Estado feudal oligárquico que nació con la independencia. Todo aquello significó un salto atrás en el tiempo, no hacia adelante.
Caso ilustrativo es el del pueblo mapuche, en Chile, que desentierra las leyes coloniales para defenderse del régimen republicano. Según afirmación del abogado José Lincoqueo, desde 1641 hasta los inicios del siglo XIX fueron «dos siglos de oro para la nación mapuche, en los cuales desarrollaron una agricultura y una ganadería muy avanzadas para la época de la que estamos hablando, y toda su población tuvo un nivel de vida en lo económico o en lo material nunca antes visto ni posteriormente. Los mapuches actuales recuerdan con nostalgia inmensa ese periodo de su historia». En otras palabras, el último siglo y medio del periodo colonial fue la mejor época de la historia mapuche. Su peor periodo se inició en 1860, cuando el ejército chileno invadió sus territorios y destruyó su sociedad. Según afirma el abogado Lincoqueo, en un documento presentado en la ONU:
Desde 1883 hasta ahora, la nación mapuche ha perdido todos sus derechos fundamentales como tal y se encuentra en la actualidad absolutamente sojuzgada y esclavizada por el Estado chileno, que siendo solo un Estado que ocupa el territorio de una nación independiente, se ha permitido violar unilateralmente los 28 parlamentos o tratados internacionales que España celebró con Arauco o Ragko Mapu, durante la época de la colonia, superponiendo sobre tales instrumentos internacionales su propia legislación.
La expansión de los Estados chileno y argentino hacia el sur terminará con la desaparición de los pueblos fueguinos, cuyo episodio más terrible fue el exterminio del pueblo selknam, en la Tierra del Fuego chilena. En 1872, el diario The Daily News informó lo siguiente: «Indudablemente la región se ha presentado muy apropiada para la cría de ganado; aunque ofrece como único inconveniente la manifiesta necesidad de exterminar a los fueguinos», según lo recogido por el historiador René Peri Fagerstrom en su obra Reseña de la colonización de Chile. El gobierno chileno impulsaba una campaña colonizadora sobre la extracción de oro que, una vez agotado, reconvirtió en actividad ganadera. Para propiciar la colonización, repartió millones de hectáreas para ganadería ovina, creando una Sociedad Explotadora de Tierra de Fuego. En 1893 comenzarían los ataques contra los indígenas, que terminarían en su exterminio.
Los cazadores de indios mataban porque les pagaban una libra esterlina por cada cabeza, y a la mujer le cortaban los senos y pagaban un poco más por ella.
El Museo Nacional de Londres mejoró la oferta: 8 libras por cabeza de indio. Bien, en este punto debe hacerse una pregunta: ¿qué conquistador o autoridad española, en los siglos anteriores, dispuso un exterminio planificado? Ninguna, porque no hubo ninguno. Crueldad, represión y esclavitud hubo en las primeras décadas, pues las conquistas y las guerras son así, pero, en todo caso, era el siglo XVI, no finales del XIX, es decir, 300 años después. Otra pregunta: ¿en qué se diferenciaban las políticas de los gobiernos de Argentina y Chile contra los pueblos indígenas de las de los gobiernos de Estados Unidos? Tal vez solo en la magnitud, pues había muchísimos más indígenas en las llanuras de Estados Unidos que en la Pampa argentina o en la Patagonia chilena. Hagamos memoria del más conocida genocida del siglo XIX, el general Philip Sheridan, según recoge Roxanne Dunbar-Ortiz, en La historia indígena de Estados Unidos, editado en 2019, quien dijo, en 1873:
Debemos actuar con determinación vengativa contra los siux, incluso hasta exterminarlos, a los hombres, las mujeres y los niños.
Podría pensarse que las barbaries perpetradas contra los indígenas fue cosa del siglo XIX y que, entrando en la modernidad del siglo XX, la pesadilla había tocado a su fin, pero no fue así. La visión del indígena como persona sin derechos dio paso a atroces episodios donde el racismo, mezclado con la codicia y el desamparo de los pueblos indígenas se juntaron para perpetrar crímenes horrendos que quedaron impunes. En la región amazónica de Perú, la fiebre del caucho de finales del siglo XIX y del XX atrajo a grandes empresas y personas sin escrúpulos que, entre otras acciones deleznables, se dedicaron a cazar a indígenas de la Amazonía, para usarlos como mano de obra esclava. Miles de indígenas perecieron bajo aquel régimen brutal, hasta que Walter Hardenburg, un ingeniero estadounidense, viajase a las zonas caucheras peruanas y viese la situación infame de los indígenas. Hardenburg escribió, a su regreso, varios artículos denunciando la barbarie. En uno de ellos relataba:
Los agentes de la Compañía fuerzan a los pacíficos indígenas del Putumayo a trabajar día y noche […] sin la más mínima remuneración exceptuando los alimentos necesarios para mantenerlos con vida. Les roban sus cultivos, sus mujeres y sus hijos […]. Los azotan de forma inhumana hasta que se les ven los huesos […]. Dejan que se mueran, comidos por los gusanos, cuando sirven como comida para los perros […]. Cogen a sus hijos por los pies y estampan sus cabezas contra árboles y paredes hasta que sus cerebros salen volando […]. Disparan a hombres, mujeres y niños para divertirse […] los queman con queroseno para que los empleados disfruten de su desesperada agonía.
Las denuncias de Hardenburg provocaron un enorme escándalo en Gran Bretaña, la gran financiadora de los caucheros, pero no serán las preocupaciones por los indígenas lo que pondrá fin a la barbarie, sino el hecho de que agentes británicos habían logrado sacar semillas del caucho y las habían cultivado con éxito en las colonias inglesas de Malasia y Sri Lanka, donde era obtenido a menores costos económicos, lo que obligó a abandonar las plantaciones peruanas por quiebra. Así de poco valían los indígenas y así de míseras son las visiones que subsisten del periodo colonial, donde los indígenas tenían más derechos reconocidos de los que jamá...