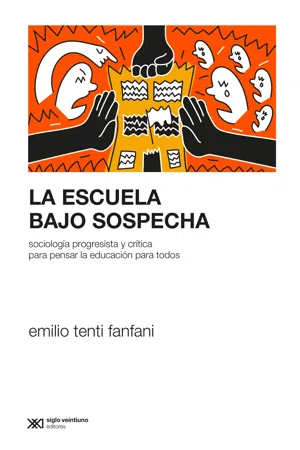![]()
1. Tensiones en el campo de la educación básica
Decir que la educación está en crisis se ha convertido en un lugar común, una de esas expresiones sobre las cuales casi todos están de acuerdo, pero que están vacías de contenido real. “Crisis” quiere decir, entre otras cosas, desequilibrio entre expectativas y demandas. Por lo general, la crisis también remite a una situación excepcional, o sea, a la ruptura de cierta “normalidad” en el desarrollo de un sistema. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la crisis parecería ser el estado normal de muchos espacios sociales, incluida la educación. Pero cuando se habla de ella, se va más allá del sentido común y aparecen las diferencias. En otras palabras, aunque prácticamente todos los grandes actores colectivos de la sociedad acuerdan en que la educación básica argentina está en crisis, no todos entienden la crisis de la misma manera. No existe consenso ni en los síntomas ni en los factores que los producen. Hay quienes creen que la disputa acerca de la educación gira en torno a las políticas y las propuestas de reforma. En verdad, la discusión está en el modo de definir el problema, no en las posibles soluciones.
Para algunos, en especial en el contexto político cultural argentino, la crisis de la educación es sinónimo de decadencia o degradación de una supuesta situación inicial ubicada en un pasado indeterminado, cuando existía algo así como la escuela ideal, o la buena escuela. Esa situación ideal se habría degradado o degenerado hasta transformarse en su forma actual, donde todo parecería funcionar mal. Suele afirmarse que “escuela escuela”, “docentes docentes” –es decir, verdaderas escuelas y verdaderos maestros y maestras– eran “los y las de antes”. Hoy serían solo simulacros o versiones degradadas de esas realidades puras que supuestamente existieron en un pasado ideal o más bien idealizado. Esta visión de la crisis de la educación como decadencia no es neutral, ya que la misma definición del problema sugiere una solución que podríamos calificar de reaccionaria, pues consiste en la restauración de una serie de dispositivos y mecanismos que habrían sido eficaces en otros tiempos.
Otros plantean que los problemas de la educación, al igual que muchos problemas sociales como la pobreza, la delincuencia y la corrupción, existieron desde siempre. Esto supone una mirada indiferente a las diferencias. En otras palabras, olvida que detrás de las palabras hay significados que cambian con el tiempo. Por ejemplo, la pobreza de hoy no es igual a la de 1930 o a la de 1960, y los y las adolescentes de hoy son muy diferentes a los y las del año 1900.
A pesar de que pueden parecer contrapuestas, estas visiones están en cierta medida emparentadas: lo que las une es una concepción esencialista de los fenómenos sociales. La escuela, los y las docentes, el fracaso escolar, la pobreza serían sustancias que tienen una definición única que permite comprenderlas e interpretarlas en todo tiempo y lugar. Sin embargo, las ciencias sociales nos enseñan que todos los fenómenos son relacionales, es decir, existen como relación con otros fenómenos, y es esa relación, que cambia en el tiempo y en el espacio, lo que constituye su “verdad”. Así, el secundario de hoy no tiene mucho que ver (más allá del nombre) con el de cincuenta o cien años atrás. Porque lo que el secundario es depende de su relación con el mercado de trabajo, con la cultura, la política, la ciencia y la tecnología, la familia y otras dimensiones sociales relevantes. Los y las adolescentes tampoco son una esencia. Es más, como construcción social, no existían hace medio siglo. Los que nacimos en la mitad del siglo pasado “no tuvimos adolescencia”. Pasamos directamente de la infancia a la juventud. No existía ese colectivo como una identidad distinta, con sus lenguajes, visiones del mundo, consumos culturales, capacidades y recursos, derechos y obligaciones. Los alumnos y alumnas del secundario de hoy no solo son más numerosos, sino que son diferentes. Mal pueden resolverse, por ejemplo, problemas como el de la construcción del orden en los establecimientos escolares mediante la restauración de los viejos dispositivos disciplinarios que “funcionaban” en las instituciones de nivel secundario de hace cincuenta años o más.
Los intelectuales y expertos de la tecnocracia neoliberal se limitan a mostrar las falencias y déficits de la educación pública y creen encontrar las evidencias en los resultados, a todas luces insatisfactorios, de las pruebas de rendimiento escolar, tanto las internacionales –como las pruebas PISA– como los operativos nacionales de evaluación. De la medición de los problemas de aprendizaje y de las diferencias de logro según condición social y territorios, pasan directamente a la indignación y la denuncia. La publicación de los resultados de las evaluaciones casi siempre está acompañada de lo que alguien denominó “estrategias de denigración” de la educación pública. Se tiende a imponer una visión donde “la culpa” de las falencias la tiene la misma escuela pública y sus docentes (sobre todo las organizaciones sindicales que los representan como actores colectivos).
En síntesis, los partidarios de esta perspectiva miden y muestran las falencias y aplican sus arraigados prejuicios acerca del Estado y su incapacidad estructural para proveer servicios públicos de calidad. La solución, para ellos, es simple: hay que desmontar el elefante burocrático e introducir dispositivos de mercado (elección libre de establecimientos escolares, financiamiento a la demanda, evaluación de rendimiento, autonomía de los establecimientos) cuando no “mercantilizar” lisa y llanamente el desarrollo del conocimiento y la cultura. En suma, constatan los problemas y los explican con prejuicios interesados.
Es bueno recordar que la definición y explicación que se da de una situación problemática e insatisfactoria ya acarrea consigo una estrategia de intervención. Por eso hay que ir más allá de las simples mediciones de rendimiento, pues la cuestión escolar es mucho más compleja y tiene múltiples dimensiones que es preciso incorporar en el análisis. Aun cuando es difícil negar que existen graves problemas de aprendizaje y que esos problemas están muy desigualmente presentes según territorios y clases sociales de los alumnos y alumnas, es importante entender cómo se desarrolló y expandió la educación básica en el contexto nacional. En otras palabras, no se trata de denunciar una incapacidad estructural del Estado para proveer servicios públicos de calidad, sino de examinar el conjunto de regulaciones y recursos que llevaron al empobrecimiento actual de la oferta escolar pública. Esto no es una fatalidad, algo inevitable que solo se resuelve mediante la lógica del mercado.
La denominada crisis del Estado benefactor ha sido deseada y producida deliberadamente por quienes tienen interés en hacer negocios con la provisión de servicios públicos esenciales como la salud y la educación. En efecto, el empobrecimiento del Estado se explica por una serie de circunstancias económicas, sociales, políticas y culturales que implicaron el fortalecimiento de los intereses de actores colectivos minoritarios, pero poderosos, que buscan lucrar con esos servicios públicos.
Por tal motivo, es preciso ir más allá de los esencialismos y preguntarse cuáles son los problemas específicos y particulares del sistema escolar contemporáneo. Para resolver cualquier problema, hay que partir de un diagnóstico o una definición adecuada. Con este fin me enfocaré aquí en ciertos fenómenos estructurales de la educación básica que no son resultado de políticas educativas recientes, sino de una configuración de factores de diversa índole que las políticas pueden acentuar o bien resolver. En especial es preciso identificar cómo se produjo el proceso de masificación de la educación básica no solo en la Argentina, sino también en América Latina. Una breve mirada al modelo de desarrollo de la escolarización dominante en la región ofrece pistas para entender los factores que están detrás de la crisis de la educación pública nacional.
A continuación, entonces, voy a enumerar una serie de tensiones presentes en el campo de la educación básica. Definiré tensión, en términos muy simples, es decir, sin ninguna pretensión teórica particular, como un conjunto de fuerzas que se oponen en un espacio social particular.
Tensión entre masificación de la escolarización y concentración del conocimiento poderoso
En todas las sociedades latinoamericanas se observa un sostenido crecimiento de la proporción de niños, niñas y adolescentes que concurren al sistema escolar. Los datos indican que la escolarización aumenta en edades cada vez más tempranas (3 a 5 años) y que prácticamente todos los niños de 6 a 12 años van a la escuela. En la franja de 13 a 17 años, la cobertura escolar ha alcanzado a la absoluta mayoría de los y las adolescentes. Esto ocurre en todas partes, en forma relativamente independiente de la tendencia política de las élites de gobierno. Sucede en los países menos desarrollados, como Haití, y en los de más alto desarrollo relativo, como Uruguay, Chile o la Argentina.
Podría decirse sin la menor duda que la escolarización es una “tendencia pesada” (como plantean los prospectólogos) de las sociedades contemporáneas. Sin embargo, cuando esta alcanza ciertos niveles de masividad, las sociedades comienzan a preguntarse sobre sus efectos. La proliferación de títulos y certificados de estudio entra en tensión con el desarrollo efectivo de conocimientos básicos de sus poseedores. La masificación viene acompañada de la siguiente duda: ¿en qué grado quienes poseen los diplomas tienen también los conocimientos y habilidades que esos certificados prometen o garantizan?
La institución escolar que surgió en los albores de los Estados modernos estaba más allá de toda sospecha. De un tiempo a esta parte, esa confianza social en la escuela se ha debilitado. Como dijimos, la escuela, que utiliza en forma sistemática el examen como uno de sus dispositivos centrales, se ha convertido en objeto de evaluación. En palabras simples, ahora se le toma examen a la escuela. Este es el sentido de la aparición de los sistemas nacionales de evaluación de la educación. En Europa, los ministerios de educación comenzaron a utilizarlos en forma sistemática en la década del ochenta. En la Argentina, su implementación comenzó con la sanción de la Ley Federal de Educación durante el primer gobierno de Carlos Menem en 1993. En Chile, el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación fue institucionalizado por la dictadura del general Pinochet. En la actualidad, casi todos los países de la región implementan evaluaciones de la calidad de la educación en forma sistemática y periódica. A esto se agrega la participación de muchas naciones en los programas comparativos internacionales como PISA.
Desde las perspectivas ideológico-políticas neoliberales que venimos describiendo, las evaluaciones deberían constituir la tarea principal de cualquier política educativa nacional. En otras palabras, proponen pasar del Estado educador al Estado evaluador. Más allá de las críticas legítimas –y que nosotros mismos hemos hecho– a este dispositivo de política educativa, los resultados de las evaluaciones muestran que en efecto hay una diferencia o una brecha significativa entre lo que el diploma o certificado debería garantizar y lo que sus poseedores “aprendieron” o “saben hacer”. No hay dudas de que el conocimiento no está tan democratizado como la escolaridad (si es que se puede llamar “democratización” a la simple expansión cuantitativa de la escolarización).
La difusión de los resultados de las evaluaciones ha generado una gran discusión que no pretendemos describir aquí de manera exhaustiva. La constatación de las desigualdades de aprendizaje y su asociación con el origen social y condiciones de vida de los alumnos y alumnas da lugar a diversas estrategias de respuesta. Como ya señalamos, los neoliberales usan los resultados de las evaluaciones para atacar la escuela pública. Hay que tener presente que la absoluta mayoría de los que llegan “tarde” a la escuela son los sectores subordinados de la sociedad, que en general se incorporan sobre todo a la educación pública. En vez de preguntarse sobre las razones del desfase entre escolarización y aprendizaje, esta perspectiva acusa a la escuela pública simplemente por prejuicio ideológico. Lo público, lo estatal es para esta visión ineficiente por naturaleza, burocrático, incapaz de responder a las “demandas sociales” que, sin eufemismos, son las demandas del mercado de trabajo (no hay que olvidar que para la derecha la misión principal de la escuela es la formación de la fuerza de trabajo), es decir, del capital.
El neoliberalismo construye sus propuestas de reforma del Estado educador a partir de la constatación de la desigualdad y la baja “calidad” promedio de los aprendizajes y sus propios prejuicios acerca de lo que es un sistema eficiente de educación. Desde esta mirada, las evaluaciones de rendimiento sirven solo para introducir una agenda propia de reformas constituidas por un conjunto de dispositivos que forman un sistema. El principio básico del modelo neoliberal consiste en “la libre elección” de establecimientos escolares por parte de las familias. El argumento es que la libre elección favorece la competencia, la cual es el motor de la calidad del servicio en la medida en que premia a los mejores y castiga a los peores. Para despertar al “elefante perezoso”, metáfora con que se suele calificar a los sistemas escolares estatales, es preciso introducir la “lógica meritocrática” y la ideología de la “igualdad de oportunidades”, como si la carrera escolar fuera un torneo donde gana “el mejor”, olvidando que los puntos de partida no son para nada igualitarios y que la oferta escolar es tan desigual como lo son las y los alumnos que ingresan en el sistema. Desde este punto de vista, la competencia produce ganadores y perdedores. Los primeros triunfan por sus propios méritos (inteligencia y esfuerzo) y los segundos son responsables de sus fracasos (“no les da la cabeza”, “no les interesa estudiar”, “no quieren hacer el esfuerzo de aprender”). Esta visión existe tanto en la forma de ideología y “teorías académicas” (difundidas por muchos de los llamados “formadores de opinión”) como de un sentido común bastante generalizado.
Para ir más allá de estos prejuicios ideológicos hay que encontrar algún principio de explicación a esta tensión. No es una tarea simple, pero podemos sugerir algunos elementos para una interpretación.
Más escolaridad con menos recursos
Las evidencias indican que los sistemas escolares han sido obligados a atender más estudiantes con menos recursos. Esto fue posible, porque, según observó el prestigioso economista Albert O. Hirschman, los sistemas de prestación de servicios personales son “de oferta elástica”. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden aumentar sus prestaciones, es decir, el número de sus beneficiarios, sin un aumento proporcional de los insumos necesarios para hacerlo. Esta cualidad, por el contrario, no es propia de los sistemas de producción de bienes materiales. Si un fabricante de sillas quiere duplicar su producción, necesariamente debe duplicar (aproximadamente) los insumos que precisa (más allá del uso más eficiente que pueda hacer de esa materia prima). En cambio, un hospital puede aumentar el número de enfermos que atiende sin incrementar un peso su presupuesto, por ejemplo, colocando a dos enfermos por cama, poniendo colchones en el suelo, aumentando la carga de trabajo de médicos y enfermeros. Lo mismo sucede con el sistema escolar. Se puede masificar el secundario aumentando el cupo de los grupos, poniendo a dos alumnos por silla, o sentándolos en el suelo, como el caso de los alumnos yacaré en ciertas regiones pobres de Brasil, llamados así porque, ante la falta de sillas y pupitres adecuados, asisten a clase tirados de panza sobre el piso.
Ocurre que las escuelas secundarias que incorporan a los alumnos de sectores más carenciados son, en su mayoría, establecimientos improvisados en salones parroquiales o galpones municipales. Para ellos no se construyen esos palacios imponentes que albergaban a los colegios nacionales y las escuelas normales en las capitales provinciales de la Argentina de fines del siglo XIX.
En otras palabras, lo que hay que preguntarse es cuáles fueron las condiciones sociales y pedagógicas en que se incorporó en la región a los sectores tradicionalmente excluidos de la escolarización. Muchas veces la inclusión escolar consistió en ofrecer una educación “más pobre para los más pobres”. Este modelo de expansión de la escolaridad con menos recursos es uno de los factores que explican la aparición de la “cuestión de la calidad” en la agenda de política educativa de la mayoría de los países de América Latina.
La demanda social por educación
No se explica la inclusión escolar sin un aumento significativo de la demanda por escolarización. Los sectores más excluidos del sistema escolar han tomado clara conciencia del valor de la educación en la creencia de que más escolarización garantiza más conocimiento. Por eso se movilizan y exigen al Estado que incremente la oferta educativa. Hay una conciencia generalizada de que la escuela es importante “para ser alguien en la vida”, de ahí que todas las familias envíen a sus hijas e hijos a una y, si no la tienen en sus comunidades, le reclamen al Estado más establecimientos. A los políticos, por razones electorales, les resulta difícil no satisfacer esta demanda, pero lo hacen en general sin invertir los recursos necesarios y pertinentes (en infraestructura edilicia, equipamientos didácticos, planta docente). Las escuelas para los pobres tienden a ser “pobres escuelas”, lo cual contribuye a reproducir el círculo vicioso de la pobreza. La sociedad exige escolarización y el Estado responde expandiendo la oferta, pero invirtiendo menos recursos justamente para quienes más lo necesitan.
Pero el fracaso escolar se explica también porque el sistema escolar se reproduce, pero no cambia. El secundario es un claro ejemplo en este sentido. Aun cuando se expande, la forma de la oferta escolar tiende a ser la misma que la que caracterizó su momento fundacional. En otras palabras, no se tiene en cuenta que para garantizar los aprendizajes se requiere de una oferta escolar adaptada a las características socioculturales de los nuevos alumnos y alumnas. Los objetivos de aprendizajes deben ser comunes para todos los que acceden a ese nivel, pero lo que debe ser diferente es la estrategia pedagógica empleada para lograr garantizar un piso común de conocimientos poderosos a todos y todas, más allá de sus condiciones sociales y culturales. En la Argentina, recién en los últimos años se observa cierta tendencia a desarrollar una oferta pedagógica e institucional...