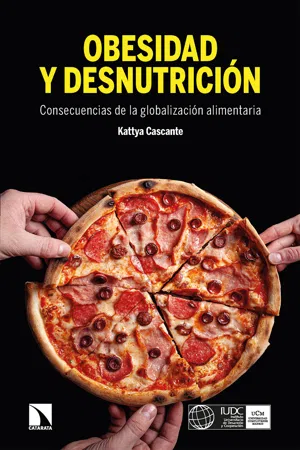Capítulo 1
La globalización alimentaria
La globalización de los alimentos alcanza su máxima expresión en el modelo industrial dominante. Este es intensivo, especializado, concentrado, se financia en la bolsa y ha sido estimulado por la expansión de la gran distribución para incrementar sus beneficios. Un modelo alimentario que, viniendo de métodos tradicionales para que fuera posible una alimentación fuera de temporada, se ha conducido hacia la estandarización de los productos según las normas de los distribuidores y a la reestructuración rápida de la industria agroalimentaria que prioriza los alimentos altamente procesados sobre los naturales. Los alimentos industriales se someten a un tratamiento especial para que permanezcan en buen estado aún después de mucho tiempo. Para su conservación se añaden aditivos tanto de origen vegetal (sal, azúcar, vinagre, alcohol, etc.) como químico (antibióticos y otros agentes), sustancias que mejoran su aspecto y sabor durante largo tiempo. Son alimentos que, debido a su envasado, se pueden transportar a cualquier lugar y su preparación es rápida y sencilla.
En este capítulo se considera el desplazamiento del control alimentario del Estado hacia el mercado. Un control que se diluye ante los procesos de desregulación y liberalización económica que han ido configurando el sistema internacional donde emergen actores privados que se contraponen y tensionan aún más esta situación. Se considera un mercado que ha creado un sistema alimentario a su imagen y semejanza frente a un Estado sometido a fórmulas de gobernanza transnacional alimentaria que al mismo tiempo le debilitan. Todo ello bajo una lógica productivista que deriva en una agricultura con una menor mano de obra, cuantiosa tecnología agroquímica e importación de semillas. Una lógica donde los procesos de securitización y financiarización han favorecido una clase transnacional mercantilista. También se analiza cómo el capital financiero ha cambiado la alimentación desde criterios de racionalización construidos bajo el imperativo de la creación de valor financiero. Por último, se trata el sesgo de la apuesta tecnológica hacia el sector alimentario donde los intereses de productividad de los grandes agroexportadores se imponen.
El desplazamiento del Estado
Los desafíos que el Estado afronta en relación con el fenómeno de la globalización son ampliamente conocidos. Incluyen desde el surgimiento de actores trasnacionales desvinculados de la soberanía territorial, el advenimiento de procesos globales que trascienden los Estados, pero habitan dentro de los territorios nacionales, hasta la organización de la sociedad civil (global y nacional) con una visión de ciudadanía cada vez más exigente. El surgimiento de una agenda global con problemas globales para los que no existen soluciones (únicamente) nacionales y la vulnerabilidad que supone el incremento de las interdependencias (Keohane y Nye, 1998; Kaul et al., 1999), reduce los ámbitos de decisión estatal y transforma el papel del Estado tanto en sus vinculaciones con otros Estados como en sus relaciones con la economía global. Con distinta intensidad surgen tres visiones.
En primer lugar, los defensores de la globalización consideran que el predominio de la economía en la reconfiguración del poder obliga a una adaptación. El estado de bienestar, como organización de poder mayoritaria (Benz, 2010), se ve sometido a presiones externas (la globalización económica), pero también internas (cambios sociales y demográficos). La economía global se impone y el sistema internacional se guía más por grupos de interés y otros actores políticos (organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y de medioambiente) que por los propios gobiernos. El sistema está mutando hacia un mundo de colectividades no soberanas y, por lo tanto, el Estado se transforma y con él su autonomía, condicionado todo ello por el fenómeno de la globalización. Esta sería una explicación transnacional del poder. Con el proceso de transnacionalización, las relaciones sociales traspasan las fronteras nacionales, enfatizando las estructuras en virtud de las cuales ciertos actores existen. Se produce una socialización de mercado, es decir, se fomentan las relaciones de producción entre personas que no tienen una relación directa pero que se mueven dentro de unas estructuras donde cuentan con recursos en función de sus roles. En la medida que estas interacciones entre personas se originen en las relaciones establecidas por el alimento que se extiende más allá del Estado, se dará un mayor contacto de la clase capitalista en este sector. Con respecto a la producción, la transnacionalización significa una solución sobre todo en los momentos de estancamiento de la demanda. Bajo la estrategia denominada spatial fix (arreglo espacial), muchas firmas mejoran la negociación de la mano de obra, cambiando el equilibrio a favor de la empresa, al tiempo que una parte del capital abandona la regulación nacional (Harvey, 1989). En parte, esto explicaría la reestructuración del poder (estructural) en la política económica global a finales del siglo XX (Gill y Law, 1993).
En segundo lugar, los detractores de la globalización insisten en que el Estado sigue siendo la única organización que debe garantizar el bienestar de su ciudadanía. Si bien la interdependencia crece y aumentan las necesidades de cooperación internacional (Sorensen, 2004), el Estado moderno sigue siendo la forma favorita de organización política. Estos consideran que el Estado sigue en el puesto de mando, relativizando el significado de los actuales retos. Incluso para los más críticos, el Estado sigue siendo quien establece las reglas de cooperación con los distintos actores de la sociedad civil. Su poder emana precisamente de esa capacidad que tiene de imbricarse. No hay, por tanto, una limitación de la autonomía del Estado frente a la globalización (Marsh et al., 2006) y la inacción frente al mercado no es fruto de una reglamentación necesaria para evitar los abusos producidos en la crisis financiera, puesto que la mayoría de los gobiernos ya contaban con ella.
En tercer lugar, emerge un trilema entre los Estados y los mercados a través de tres preguntas: cuáles son las reglas de la globalización, quién o quiénes las impone y de qué manera lo hace. Para su respuesta, se parte de la consideración de que los mercados no funcionan mejor bajo sus propios mecanismos de control, sino que precisan de instituciones ajenas que les proporcionen unas reglas de juego. Los mercados funcionan mejor cuando los dirigen instituciones sólidas, cuando se complementan con los gobiernos y no cuando son sustituidos por ellos. La correlación entre el volumen del comercio exterior de un Estado y el tamaño de su sector público demuestra lo importante que son las garantías sociales y que el Estado legitime a los mercados, protegiendo a su ciudadanía de los riesgos que generan. Sería una especie de relación de amor y odio de la globalización económica con el Estado. Los altos costes de transacción internacionales no solo se deben a que no hay instituciones reguladoras en ese ámbito, sino a que las regulaciones de los mercados nacionales pueden llegar a obstaculizar el comercio global, es decir, inhiben la globalización. Y es aquí donde está la paradoja: “La globalización no puede arreglárselas sin los Estados, pero tampoco con ellos” (Rodrik, 2011: 43). Los mercados no se crean solos, ni se regulan solos, ni se legitiman solos. En este sentido, la economía de mercado es una mezcla entre Estado y mercado. Es decir, que al igual que los Estados son un instrumento económico, también suponen el principal obstáculo para el establecimiento de los mercados globales.
Todo ello genera un cuestionamiento tanto de la concepción como de la soberanía del Estado en la medida que ha perdido parte de sus atributos y se ve transformado en un actor funcional a la globalización. Una interpretación que respalda la sociedad internacional cuando se define en un proceso de transición hacia un modelo multicéntrico, que cuenta con un mayor número de actores no estatales. Según avanza la globalización, se observa una paulatina desestatización de distintos ámbitos de las relaciones sociales que ha acabado con el monopolio del Estado sobre los problemas de seguridad, la regulación de la vida económica y la garantía de asegurar el bienestar y la cohesión social (Sanahuja, 2008). Se transita desde un marcado protagonismo del Estado en el mantenimiento de la seguridad y establecimiento de las condiciones de funcionamiento del mercado a un Estado más ausente, con una relación con la sociedad civil interconectada donde las entidades burocráticas compiten en densas redes económicas transnacionales y que caracterizan las relaciones de interdependencia en el periodo de globalización (Held, 1997).
Estaríamos ante una internacionalización del Estado y de un nuevo constitucionalismo que, desde las normas vinculantes que emanan de los procesos de globalización, socavan la capacidad efectiva de los gobiernos para regular los mercados, las relaciones sociales y garantizar el bienestar de su ciudadanía. Por lo tanto, se reconoce el fenómeno de la globalización como una autonomía donde a su vez el Estado mantiene la capacidad de constituir un orden internacional desde dentro (Cox, 1996). Al mismo tiempo, se considera la preferencia de los actores estatales a favor de otros no estatales que operan con una lógica global en el espacio globalizado. En tal sentido, la globalización favorece una relajación de los principios de la gobernanza democrática, trasladando la toma de decisiones sobre las cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía hacia ámbitos ajenos, y alejándolas, a su vez, de su propio control.
Una globalización que también permite un menor control ante los procesos de desregulación y liberalización económica que han ido configurando el sistema internacional de mercados. Estos procesos se han llevado a cabo con las recetas del Consenso de Washington (1989). Emanadas desde los organismos financieros internacionales, la Reserva Federal estadounidense, el Congreso de los Estados Unidos y expertos de los centros de pensamiento más importantes de Estados Unidos, estas recetas promulgaban reformas económicas que ponían especial énfasis en la desregulación, liberalización comercial y financiera, la privatización, evitar la sobrevaloración de la moneda y la disciplina fiscal (Williamson, 1990). A escala global, su avance señaló una integración de los mercados y capitales que, sin embargo, no se ha visto sustentada por el diseño de un marco institucional internacional para gestionar la vulnerabilidad y los riesgos a la que los Estados (y su ciudadanía) se han visto expuestos. Esto genera una gran asimetría entre el poder político (incapaz de regular) y el económico (que se niega a ser regulado), observándose una traslación del poder hacia las finanzas, los mercados y los actores privados (Strange, 2001). Con ello, se ha creado un sistema económico de integración global que escapa del control de los Estados y que ya solo se circunscribe al ámbito nacional y territorial (Sanahuja, 2008).
La emergencia de nuevos actores
El fenómeno de la globalización amplifica dos mundos políticos que se interrelacionan entre sí. Por un lado, aquel que se vincula al Estado y la soberanía territorial y que va perdiendo relevancia y, por otro lado, un mundo constituido por el resto de actores del sistema internacional (Rosenau, 1990). En este último se ubica la gran variedad de actores transnacionales que han conquistado cuotas de poder político, económico y financiero en la sociedad internacional. Con el propósito de identificar y caracterizar su actuación en relación con la jurisdicción territorial de los Estados, cabe destacar tanto su participación e influencia dentro del sistema global como las consecuencias de que las normas que rigen su interacción y comportamiento no estén lo suficientemente desarrolladas como para establecer los parámetros de acción dentro de este sistema (Strange, 1985).
Se aprecian dos procesos contrapuestos en la globalización que pueden ser identificados con este tipo de actores. En primer lugar, un proceso de globalización “desde arriba”, asociado a las fuerzas transnacionales del mercado y su capacidad de incidencia en la vida política de los Estados. En segundo lugar, otro proceso “desde abajo”, que surge como respuesta (local y global) a estas fuerzas transnacionales del mercado y que está conformado por miles de iniciativas de la sociedad civil (Falk, 2002).
Desde arriba se observa un proceso por el cual las empresas de los países más enriquecidos, en su afán de conquistar el mercado y c...